|
 
El chistu-tamboril es un dúo instrumental característico
utilizado en la mayoría de las regiones del País
Vasco. Lo compone, por un lado, el chistu, flauta de pico que
se toca con una sola mano -normalmente la izquierda-, que, además
del correspondiente al tubo, utiliza sólo tres orificios
para la obtención de las diferentes notas. Aun así,
llega a dar dos octavas completas con todos los cromatismos intermedios
(además de una quinta grave de armónicos fundamentales),
lo cual se consigue gracias al uso sistemático de los
armónicos y a un minucioso juego de los dedos, que cierran
y abren los orificios de forma gradual y muy matizada.
Su otro componente es el tamboril, un pequeño tambor
cerrado con un sólo bordón en el parche trasero.
Se cuelga del brazo izquierdo y se toca con la mano derecha,
con una fina vara llamada ziria. Este dúo instrumental
es la variante vasca del Tambourin o Flûte-tambourin conocido
en casi todo el mundo -y en especial en Europa- con diferentes
aspectos y formas.
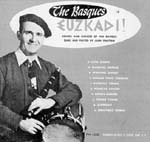 Esta pareja de instrumentos
está completamente arraigada en el folclore de Bizkaia
y Gipuzkoa, y predomina en sus bailes y costumbres tradicionales.
También en algunas regiones de Álava, Navarra y
Laburdi. En otras zonas de estos dos últimos territorios,
así como en Zuberoa, se utiliza el dúo chirula-chunchún
(flauta menor de la misma familia, y un salterio largo y fino
utilizado para acompañar el ritmo). Esta pareja de instrumentos
está completamente arraigada en el folclore de Bizkaia
y Gipuzkoa, y predomina en sus bailes y costumbres tradicionales.
También en algunas regiones de Álava, Navarra y
Laburdi. En otras zonas de estos dos últimos territorios,
así como en Zuberoa, se utiliza el dúo chirula-chunchún
(flauta menor de la misma familia, y un salterio largo y fino
utilizado para acompañar el ritmo).
................................................................
No tenemos una información segura y precisa sobre el
origen de estos instrumentos. Según algunos musicólogos,
las flautas descubiertas en cuevas prehistóricas y en
antiguas tumbas de Asia son antecesoras de las actuales, pero
no lo podemos confirmar. Podemos asegurar, sin embargo, que en
Europa no hay rastro documental alguno del tamboril (nombre con
que se conoce el dúo instrumental) hasta el siglo XIII,
en el que encontramos por doquier la figura de nuestros músicos
en los retablos de las iglesias, grabados, pinturas, ilustraciones
de libros... Y la consecuencia es evidente: el tamboril tuvo
un éxito inmenso en esa época. Por haber llegado
precisamente en aquel momento y expandirse en un santiamén;
o -si es que existía desde antes- por causas que no hemos
llegado a conocer. Parece que su época de esplendor fue
el siglo XIV, pero incluso en el Renacimiento aún sigue
teniendo fuerza, y en casi todos los libros de Organología
de los siglos XVI y XVII se hace alusión a este instrumento,
en ocasiones con gran detalle. Sin embargo, en la música
culta del Barroco aparece tan sólo en raras ocasiones,
y, a pesar de seguir manteniéndose en el ambiente popular,
fue superado por la flauta dulce. Por eso mismo, salvo en determinadas
zonas, en el siglo XVIII tuvo un importante declive.
 Como consecuencia
de las ideas de la Ilustración francesa, en ese periodo
se dio un notable empuje al tamboril de Provenza. Por una parte,
la moda del bucolismo consiguió que músicas e instrumentos
de ámbito rural y popular se incluyeran en los grupos
orquestales que servían a las clases aristocráticas
(de la imitación de la música típica de
nuestros instrumentos surgió además la breve forma
musical Tambourin que utilizaron diversos compositores). Y, por
otra, el deseo de organizar y controlar las fiestas populares
según la ideología ilustrada llevó a una
cierta homologación entre instrumentos e instrumentistas.
A estos últimos se les empujó a estudiar música,
a adaptar los instumentos para poder tocarlos en conjuntos diversos
y a adecuar su repertorio a los estilos del momento. Como consecuencia
de las ideas de la Ilustración francesa, en ese periodo
se dio un notable empuje al tamboril de Provenza. Por una parte,
la moda del bucolismo consiguió que músicas e instrumentos
de ámbito rural y popular se incluyeran en los grupos
orquestales que servían a las clases aristocráticas
(de la imitación de la música típica de
nuestros instrumentos surgió además la breve forma
musical Tambourin que utilizaron diversos compositores). Y, por
otra, el deseo de organizar y controlar las fiestas populares
según la ideología ilustrada llevó a una
cierta homologación entre instrumentos e instrumentistas.
A estos últimos se les empujó a estudiar música,
a adaptar los instumentos para poder tocarlos en conjuntos diversos
y a adecuar su repertorio a los estilos del momento.
Del mismo modo y en esa misma época, el movimiento
ilustrado del País Vasco se planteó algo semejante.
Quienes fundaron la Sociedad Vascongada de Amigos de País,
el Conde de Peñaflorida, Ignacio Manuel Altuna y otros
muchos, tuvieron estrecha relación con los enciclopedistas
franceses, y gracias a ellos se creó el dúo instrumental
que hoy tenemos por chistu-tamboril vasco.
Fueron muchos los trabajos realizados por estos Ilustrados
vascos, quienes actuaban siempre con miras a corregir y enderezar,
según su juicio, la fiesta popular. Con la ayuda de los
músicos que tenían a su servicio, renovaron los
instrumentos: el tamaño, la localización de los
agujeros, etc. Así, consiguieron que el sonido fuera más
limpio (o más domesticado para los oídos cultos
de la época), y poder tocarlos junto a otros. Se creó
el llamado silbote, algo mayor que el chistu, que se tañe
sin tamboril y con ambas manos, para hacer correctamente la segunda
o tercera voz, es decir, armonía en el ámbito de
la propia familia instrumental. Y como consecuencia de ello se
organizó la Banda de Chistularis (dos chistus, silbote
y atabalero). Renovaron el repertorio relegando las antiguas
danzas provinientes del Renacimiento. Y adaptaron a los modos
y gustos de la época melodías características
de la tradición anterior. Así, se crearon los géneros
de la música del tamboril que hemos conocido desde el
siglo XIX: Alkate soinuak, Idiarenak, Minueto-Contrapás,...
A partir de mediados del siglo XIX el tamboril vasco entró
en crisis. A medida que el siglo transcurría, según
la fisura social entre conservadores y liberales aumentaba, fue
identificándose con la ideología tradicional, y
más tarde con el nacionalismo (parece que el empuje de
éste, a finales de siglo, consiguió difundir los
nuevos nombres de chistu y chistulari y arrinconar los más
antiguos de tamborilero o chunchunero), y si bien en muchos aspectos
esta identificación resultó positiva (el mayor
y mejor: mantener vivos los instrumentos), en otras ocasiones
no sirvió de gran ayuda (carga de connotaciones políticas,
limitación a un determinado tipo de música...).
Por poner un solo ejemplo: el cura-guerrillero Santa Cruz, en
los pueblos que quedaban bajo su mando, únicamente admitía
el baile suelto del tamboril. Comenzó, pues, a tener una
función cada vez menos significativa en la vida real de
la sociedad, sobre todo porque el recientemente popularizado
acordeón le estaba ganando terreno con gran rapidez, y
parecía correr peligro de quedarse semifosilizado en torno
al folclore y la tradición.
Sin embargo, en los últimos años, especialmente
desde que en 1928 se creara en Arrate (Eibar) Euskal Herriko
Txistularien Elkartea/Asociación de Chistularis del País
Vasco (que trimestralmente publica una revista de música
y literatura: Txistulari), se inició una labor de resurgimiento,
y, tras la interrupción que supuso la guerra de 1936-39,
se ha trabajado en muchos aspectos a favor de estos instrumentos:
mejorando la afinación y estructura, desarrollando la
técnica y pedagogía, consiguiendo la aprobación
oficial de los estudios, multiplicando la composición
(quizás su culminación sea el Concierto para Chistu
y Orquesta Sinfónica, de Tomás Aragüés),
ofreciendo todo tipo de conciertos (Cámara, Conciertos
Populares...), encaminando la discografía, profundizando
la investigación folclórica...
En la actualidad hay muchos chunchuneros en el País
Vasco, entre los cuales se encuentra todo tipo de niveles y variedad.
Tal como se puede apreciar en el nº 172 de la revista Txistulari
(donde se recogen algunos informes sobre jornadas de chunchuneros
celebradas en Pamplona en septiembre de 1997), suscitan el asombro
y envidia de los tamborileros de todo el mundo.
José Inazio Ansorena, Profesor de Txistu
del Conservatorio de San Sebastián
- Fotografía: Arantza Cuesta Ezeiza
- Edición digital de sonido: Elena Moreno
Zaldibar
Quien desee una tener una visión más
general y amplia sobre el chistu-tamboril vasco, puede consultar
el libro Txistua eta Txistulariak (Chistu y Chistularis) (Jose
Luis Antsorena Miranda, Fundación KUTXA. San Sebastián,
1996). |

