 Joan Mari Torrealdai es muy conocido en el mundo de
la cultura vasca. Este periodista y sociólogo es autor de numerosos
libros. La lista de artículos que ha publicado es igualmente larga.
No le falta mérito a Joan Mari. Por eso mismo han bautizado con su
nombre la casa de cultura de su pueblo natal. El año pasado recibió
el Premio Ciudad de Irún con el ensayo "La censura de Franco
y el tema vasco". Este año editará tres libros más:
"Zentsura frankista eta euskal literatura", "Pequeña
historia del libro vasco" y el VI tomo de la colección "XX.
Mendeko euskal liburuen katalogoa". Al igual que hiciera en sus trabajos
anteriores, ha ahondado en la historia social del euskara. El director de
la revista Jakin, nacido en Forúa, siente la necesidad de investigar
sobre ese tema. Torrealdai está enamorado de la cultura vasca. ¿Su
sueño?: que sus libros sean una herramienta de trabajo para las generaciones
futuras. Joan Mari Torrealdai es muy conocido en el mundo de
la cultura vasca. Este periodista y sociólogo es autor de numerosos
libros. La lista de artículos que ha publicado es igualmente larga.
No le falta mérito a Joan Mari. Por eso mismo han bautizado con su
nombre la casa de cultura de su pueblo natal. El año pasado recibió
el Premio Ciudad de Irún con el ensayo "La censura de Franco
y el tema vasco". Este año editará tres libros más:
"Zentsura frankista eta euskal literatura", "Pequeña
historia del libro vasco" y el VI tomo de la colección "XX.
Mendeko euskal liburuen katalogoa". Al igual que hiciera en sus trabajos
anteriores, ha ahondado en la historia social del euskara. El director de
la revista Jakin, nacido en Forúa, siente la necesidad de investigar
sobre ese tema. Torrealdai está enamorado de la cultura vasca. ¿Su
sueño?: que sus libros sean una herramienta de trabajo para las generaciones
futuras.
-¿Quién es Joan Mari Torrealdai?
Nací en el pueblo vizcaíno de Forúa. Tengo 56 años.
He ejercido de periodista, pero me considero sociólogo. Otros se
dedican al mundo de la ficción. Yo suelo ahondar en el estudio de
la realidad. Tras nacer en Forúa, pasé por Aránzazu.
Luego anduve por Europa durante unos años. Hoy en día vivo
en Usúrbil. Estoy casado y tengo dos hijos.
- Jakin
nació en 1956, por iniciativa de los franciscanos. ¿Cuál
era su finalidad?
Tuve conocimiento de Jakin siendo estudiante. Jakin nació
unos años anten. Empecé en Jakin con el equipo que
había; es decir, con Joxe Azurmendi y Joseba Intxausti. Jakin
ha querido desde el principio casar la cultura y el euskara. Ahora eso no
resulta sorprendente, pero en aquella época sí que lo era.
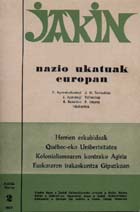 Porque
en aquel tiempo el euskara se empleaba para hablar sobre el euskara y para
hacer poesía. En cualquier caso, los temas culturales, la ciencia,
la filosofía, la teología, no se practicaban en euskara, eso
no era normal. Nuestra inquietud siempre ha sido la de fusionar el euskara
y la cultura, unirlos. Jakin fue pionero en ese empeño.. Porque
en aquel tiempo el euskara se empleaba para hablar sobre el euskara y para
hacer poesía. En cualquier caso, los temas culturales, la ciencia,
la filosofía, la teología, no se practicaban en euskara, eso
no era normal. Nuestra inquietud siempre ha sido la de fusionar el euskara
y la cultura, unirlos. Jakin fue pionero en ese empeño..
- En vuestro trayecto visteis la necesidad
de crear el euskara unificado.
En un principio, Jakin era una revista de estudiantes. No tenía
una dirección precisa ni un equipo permanente. Trataba temas de enseñanza,
principalmente religiosos. En aquella época no había una universidad
vasca. Las universidades vascas de entonces eran los seminarios. A pesar
de que Jakin nació en Aránzazu, no se elaboraba tan
sólo para los estudiantes de allí, sino también para
los otros seminarios. Siempre ha tenido esa vocación de hacer el
trabajo de forma conjunta. Entonces, de repente, apareció el problema
del euskara unificado. Por una parte, el euskara no estaba ligado a un único
territorio, sino a todos. Por otra, se precisaba cierto nivel lingüístico.
De ahí la necesidad del euskara unificado; pero no sólo eso,
porque lo del euskara unificado no se limita a unificar el euskara, también
se trata de obtener un buen nivel lingüístico. Con tal motivo,
en 1964 se celebró en Bayona la junta de los escritores de Jakin.
La revista redactó y publicó las normas de la unificación.
-En 1967 asumió la dirección
de Jakin. Fue una época
de grandes cambios en la revista. Decidieron alejarse del modelo de España.
Además, en lo referente a los periodistas, estimaron necesaria la
profesionalidad. ¿Qué le indujo a ese cambio de línea?
Cuando asumí la dirección
de la revista, me encontraba fuera de Aránzazu. Desde entonces la
revista la realiza un equipo permanente. El primer equipo lo formaban Carlos
Santamaria, Rikardo Arregi, Andoni Lekuona, Piarres Xarriton, Ibon Sarasola,
etc. En 1967 el País Vasco estaba muy animado. El año siguiente
tuvo lugar la revolución de mayo del 68. La lucha estaba en su cumbre:
ideológica, social, política. Nosotros teníamos una
revista, pero no sabíamos qué hacer con ella. Entonces, bajo
la batuta de Karlos Santamaria y Rikardo Arregi, tomamos el modelo de la
revista francesa Esprit. Con todos esos cambios, pasó de ser una
revista de los estudiantes de seminario a ser una revista normalizada, para
el público general. La revista siempre ha estado fuertemente ligada
a su entorno. Cuando estaba en Aránzazu trataba temas religiosos.
En esa segunda fase, reuníamos cuestiones culturales y políticas,
ideológicas; es decir, temas que el clima requería. Al poco
llegó la prohibición del franquismo. Como consecuencia, fundamos
la editorial. La finalidad era editar las secciones y los monográficos
de la revista en soporte de libro. Unos años más tarde, comenzamos
con los diccionarios técnicos. Ésa fue la semilla de UZEI.
 -¿Cómo
es el Jakin actual? -¿Cómo
es el Jakin actual?
Tenemos un equipo pequeño;
estamos Joxe Azurmendi, Joseba Intxausti, Koldo Agirrebazaltegi y yo. Además,
tenemos varios colaboradores. La revista tiene una periodicidad bimensual.
Todo lo planificamos con antelación. La tirada es de 3.100 ejemplares.
Tenemos alrededor de 2.700 suscriptores. El resto se vende en las tiendas.
En lo concerniente al formato, hay varias posibilidades: monográficos,
números centrados en los que se incluyen varios artículos
en torno a un tema, y, por último, número sueltos. En éstos
últimos suelen ir artículos que no tienen conexión
entre sí. Además, hay otras secciones: gaiak, liburuak
o el llamado egunen gurpila. En cuanto a la temática,
seguimos la vertiente de la cultura, la sociología, la política,
la ideología... Es una revista "generalista". No nos limita
el tema, sino la forma en que tratamos los temas.
-Jakin
ha conocido durante su vida algunos obstáculos y prohibiciones. ¿Qué
motivos había tras esas interdicciones?
Eso ocurrió en el franquismo. Políticamente era una época
difícil. Nosotros intentábamos manifestar lo que veíamos,
y al principio nos dejaron, durante dos años. Claro que luego nos
denegaron el derecho a publicar la revista. ¿Por qué? Porque
nuestra trayectoria era vascófila, socialista o contraria al régimen.
Para explicar nuestro ejemplo, se puede valer de una frase hallada en mis
investigaciones: "Darles cuerda para que ellos mismos se ahorquen".
-Además de periodista, también
es investigador. Casi siempre se ha ocupado de la historia social del euskara.
¿De dónde surge esa necesidad?
Nuestra generación no ha recibido el euskara de la escuela. En nuestra
época el euskara estaba vedado. No sólo eso, sino que incluso
en lo referido a los temas, la prohibición era muy grande. Yo empecé
a conocer la cultura e historia vascas poco a poco. Me di cuenta de que
apenas sabía nada sobre ellas. Así que empecé a trabajar.
Ésa ha sido mi tarea: pregonar la realidad que tenemos, la historia
que tenemos. Para eso he tenido que estudiar. Sin embargo, yo no soy un
analista común puro. Yo investigo para luego dar a conocer; es decir,
soy divulgador.
-En ese aspecto, se ha adentrado en
temas que no se han tratado, como por ejemplo en la censura del franquismo.
¿Cómo era la censura de los tiempos de Franco?
En la época franquista había una censura inmensa. Antes de
su publicación, el libro solía estar bajo control. En el 66,
con la ley de Fraga, la figura de esa censura previa desapareció,
pero seguía habiendo ese control previo, aunque no se le llamara
censura. Con la nueva ley había dos opciones: o realizar una consulta
voluntaria antes de su publicación, o el llamado "depósito
previo". Mediante este último, el libro se revisaba una vez
publicado. Los libros se enviaban a Madrid o a sus delegaciones, donde,
evidentemente, solía haber gente de aquí, como por ejemplo
el ex-militar Salsamendi.
 -¿Qué le ha impulsado a investigar la
censura? -¿Qué le ha impulsado a investigar la
censura?
He tenido varias motivaciones a la hora de investigar la censura; una, la
de haberla padecido. Por otra parte, la censura no permite desarrollar el
pensamiento; prohibe la discusión. Me empujó todo eso. Analicé
el archivo de Alcalá para realizar mis trabajos. La censura ha tenido
unas consecuencias enormes en la cultura vasca.
-¿De qué consecuencias
se trata?
La censura ha limitado muchísimo
la producción vasca. Es muy difícil medir esa limitación.
Esas consecuencias no se cuantifican, porque es imposible. Una de las graves
consecuencias de la censura es la autocensura. Ha habido muchísima
autocensura. Todos nosotros la hemos conocido. Así, a la hora de
escribir, el escritor tenía que tener presente que éso que
iba a escribir tenía que ser admitido por otra persona, y que, en
función de lo escrito, podía ser sancionado. Por eso, en el
momento de escribir, siempre teníamos un censurador ante nosotros.
La autocensura limita muchísimo al escritor. Entonces, en la época
franquista la discusión política, ideológica y cultural
quedaron eliminadas, porque no se podía hablar sobre ellas. Con lo
cual, la censura trajo consigo un gran empobrecimiento, un desierto cultural.
Eso se dio durante más de 40 años; no sólo en la producción
de libros, sino también en los medios de comunicación. Luego
hay que tener en cuenta que la cultura vasca tenía igualmente otras
trabas. Y es que, además del contenido, se censuró la misma
lengua.
-En una ocasión mencionó
que, tras el franquismo, se fomentó la desmemorización colectiva.
¿Qué quiso decir con eso?
En mi opinión, tras el
franquismo se fomentó una "desmemoria" programada. Yo mismo
lo he vivido al hacer el estudio sobre la censura. Cuando empecé
a investigar el tema, me di cuenta de que había un interés
en torno a ello. De todos modos, al llegar los socialistas al poder, no
les interesaba que se realizaran investigaciones sobre ese tema. Nos decían
que teníamos que mirar al futuro, que olvidáramos el pasado.
Por todo ello, nunca se han podido mencionar los temas oscuros. Ésa
sería la "desmemoria" colectiva. En ese aspecto, creo que
mis trabajos tienen mucha importancia, porque las nuevas generaciones disponen
de unos libros documentados, que no son ficción. Así que la
memoria se va a transmitir.
-¿Se censura en la actualidad?
En general, siempre se censura.
De todas formas, es muy difícil determinar la diferencia entre la
censura y la línea. Es decir, todo medio tiene su línea. El
profesional tiene que adaptar su trabajo a ella. ¿Llamar censura
a todo eso? Es muy difícil. Sin embargo, es evidente que sí
que hay una censura económica. Aun y todo, la censura que puede haber
ahora y la que habrá de aquí en adelante, son muy distintas
a la censura del franquismo. Entonces había un aparato, un aparato
administrativo destinado directamente a orientar el pensamiento. Hoy en
día no hay nada parecido.
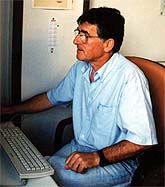 -En
1985 presentó en EHU-Universidad del País Vasco la primera
tesina realizada en euskara, bajo el título de "ETB eta euskararen
arazoa" ("ETB y el problema del euskara"). ETB se fundó
como un medio para la normalización de la lengua. ¿Ha cumplido
su objetivo? -En
1985 presentó en EHU-Universidad del País Vasco la primera
tesina realizada en euskara, bajo el título de "ETB eta euskararen
arazoa" ("ETB y el problema del euskara"). ETB se fundó
como un medio para la normalización de la lengua. ¿Ha cumplido
su objetivo?
Creo que no; la evolución
de ETB ha ido por otros derroteros. Al fin y al cabo, al normalizar la televisión,
el castellano ha tenido mayor importancia. ETB2 tenía que ser impulsor
y complemento de ETB1. Por el contrario, la importancia ha recaído
sobre ETB2, y ETB1 ha quedado reducida a un pequeño sueño.
Ha sido consecuencia de las premuras políticas. Para cambiar todo
eso, la televisión debería alejarse de la política.
Lo cual no significa el tener que organizarse políticamente de otro
modo. Creo que se puede reorientar desde el tratamiento de los temas y de
la lengua. En lo que respecta a las producciones, se han hecho unos avances
importantes. De todas formas, creo que EITB ha perdido una apuesta. No ha
sido coordinador ni impulsor del teatro y cine vascos. No es, por tanto,
un importante punto de encuentro para unir la cultura vasca.
-En los inicios de ETB había
dos posturas: los partidarios del euskara y los del castellano. Esta última
denegaba una función pragmática al euskara; es decir, no le
reconocía capacidad para que fuera un instrumento de comunicación.
¿La experiencia no ha demostrado lo contrario?
Sí, está demostrado
que el euskara, tanto en la comunicación como en todos los otros
ámbitos, como por ejemplo, en la universidad, ha hecho su camino.
Entonces, el idioma sólo quedaba como un aspecto simbólico,
identificador; es decir, para la unión de la etnia. Así pues,
se identificaba el euskara con la reliquia. En todo caso, esa fase ya está
superada. Los problemas que hay ahora respecto al euskara son de otro nivel.
Ya no se le deniega la capacidad. Hoy en día estamos en una fase
de relación de la fuerza, o en las puertas o en el encauzamiento
de una gran apuesta.
- Su "Libro negro del euskara"
ha resultado exitoso. ¿Cuáles son los pormenores del libro?
La esencia del libro sería
la lista de lo que año tras año, desde la perspectiva legal,
se ha hecho y dicho contra el euskara. Esa información se proporciona
en pequeñas píldoras. Es un libro bien documentado, pero no
es una investigación, sino un ramo de flores. Se cuentan curiosidades;
por ejemplo un autor dice que el euskara es una lengua sólo para
mujeres, para confesarse, etcétera. A fin de cuentas, recoge las
opiniones respecto al euskara de los líderes y periodistas más
importantes, cronológicamente. Empezando de 1730, hasta hoy.
-Pónganos algún otro ejemplo...
Por poner un ejemplo, el libro
se abre con la frase: "y que no se les permita hablar en vascuence
sino en castellano y castigándoles como se merecen". En el sistema
educativo de hace un tiempo, para que los alumnos hablaran en castellano,
el profesor ponía un anillo a quien hablara en euskara, como castigo.
Así, hay miles de ejemplos. En 1766, el Conde de Aranda dio la orden
de no publicar libros en euskara. Debido a esa interdicción, Kardaberaz
no pudo editar el libro sobre la vida de San Ignacio de Loyola. De igual
modo se prohibieron montones de libros. Así que también eso
sería otro tipo de censura.
-Ha cultivado principalmente el ensayo.
Pero entre sus libros se hallan las biografías de dos personas muy
respetables de la cultura vasca: concretamente, Martin Ugalde y Rikardo
Arregi. ¿Cuáles han sido las aportaciones de estos dos hombres?
Rikardo Arregi fue amigo mío.
He realizado bastantes trabajos acerca de él. Rikardo fue una persona
muy importante por la fuerza que tenía en la cultura vasca. Era un
líder natural. Hizo muchas cosas; los libros de Jakin, la
alfabetización también la creó él. Al fin y
al cabo, fue el fundador de un movimiento; tenía una gran fuerza
personal. También intelectualmente era muy fuerte. Se nos murió
siendo muy joven, con 26 años. Martin Ugalde es más conocido,
tiene una vida más larga, ahora tiene 78 años. Su trayectoria
es muy exitosa. La suya es una trayectoria de posguerra clásica.
Escapó de la guerra y, al final, fue a Caracas a formar su familia.
Profesionalmente, allí anduvo en primera línea, bien como
escritor, bien como periodista. Recibió muy buenos premios. Ugalde
decidió un día volver al País Vasco, pero no a descansar,
sino a trabajar.
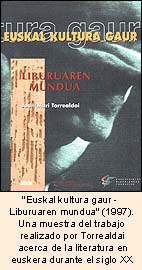 -Prosiguiendo
con su trabajo, ha catalogado los libros vascos del siglo XX. Hay distintos
períodos en la producción de libros del siglo XX. ¿Cuáles
son las principales características de cada uno de ellos? -Prosiguiendo
con su trabajo, ha catalogado los libros vascos del siglo XX. Hay distintos
períodos en la producción de libros del siglo XX. ¿Cuáles
son las principales características de cada uno de ellos?
Si nos detenemos en la producción,
veremos que hasta la guerra hubo una tendencia ascendente. Con la guerra,
la producción se detuvo por completo. Fuera, la diáspora produjo
más. Luego aquí, empezando de cero hasta la muerte de Franco
la producción ha subido. No obstante, hubo un vacío de 20
años. En la última fase, la propia cultura crea sus infraestructuras,
editoriales, etc. La producción de ahora no tiene nada que ver con
la de los otros periodos; es mucho más abundante. Para verlo con
datos, digamos que a principios de siglo sólo se publicaban libros
de bertsos, catecismos, etcétera; más o menos 100 libros.
Hasta los 60, 50 libros. En ese intervalo la diáspora escribió
bastante fuera de aquí. Los hombres de la literatura vasca tuvieron
que huir. Luego aquí todas las infraestructuras quedaron destruídas.
Ésa sería la evolución cuantitativa. Cualitativamente,
hasta la llegada de Franco y en cuanto al género, el teatro estaba
en pleno apogeo. Desde el punto de vista de la socialización, eso
significa que el euskara era popular y que la tradición oral era
muy importante. En tiempos de Franco imperaba la poesía. Hoy en día,
sin embargo, la narrativa.
-¿Cuál es la situación
actual del libro vasco?
El libro vasco goza de buena salud.
Al fin y al cabo, no es una producción curiosa ni especial. En escala,
en tamaño, tiene baremos similares a los de la producción
de Europa. En cuanto a infraestructuras, estamos sanos. De modo que puede
decirse que hay un afianzamiento. Por otro lado, también hay variedad.
En lo que respecta a la calidad, en general es buena. Hay también
libros regulares, pero igual que en otros países. De todos modos,
eso lo produce el propio sistema. La mecánica de la edición
capitalista de aquí es editar muchos títulos, aun cuando individualmente
no se vendan tanto. Aunque eso pasa en todos los idiomas. ¿Qué
ocurre? Que si se enfocan las cosas, si se dice que aquí hay muchos
libros de poca calidad, es cierto. Pero si enfocamos otro país, veremos
que también allí sucede algo parecido. Así que no podemos
aislar nuestra producción de la de otros países. De modo que
diría que esas acusaciones están muy interesadas. No son reflejo
de la verdad.
-En Jakin
ha analizado asimismo la producción de libros del País
Vasco continental. ¿Goza de un buen momento la cultura vasca de allí?
La situación es esperanzadora,
pero, al mismo tiempo, débil. Esa debilidad es consecuencia directa
de la situación socio-económica. La economía tiene
poca fuerza en lo referente a las empresas, etcétera. Por otro lado,
la población también es reducida, y sus referencias están
en París. Estando así las cosas, el esfuerzo que están
realizando los escritores y los del mundo cultural es plausible. Además,
de hace unos años hasta ahora han dado un salto muy grande, tanto
desde la toma de conciencia como en lo referido al trabajo.
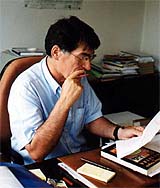 -¿Y
cómo se encuentra el periodismo vasco? -¿Y
cómo se encuentra el periodismo vasco?
En ese campo se ha hecho un trabajo
impresionante. Se ha dado un salto del subsuelo hasta el cielo. En la década
de los 80 yo decía que teníamos que tomar el camino de la
profesionalización. En aquel tiempo existía esa necesidad,
porque se tenía que preparar el idioma. Nuestra lengua era otro discursivo.
No estaba hecha, no había gente preparada, no había titulados.
Ahora, sin embargo, tenemos unos medios de comunicación que trabajan
con toda normalidad. E igualmente tenemos un diario íntegramente
en euskara, Euskaldunon Egunkaria. Todo esto era impensable unos
años atrás. Hicimos una apuesta y la ganamos.
-Trabajó concienzudamente en
la creación de Euskaldunon
Egunkaria. ¿Con qué propósito se creó?
Nuestro reto era elaborar un diario
normalizado en euskara que llegara a todo el País Vasco. Tenía
que ser normalizado, que recogiera todas las secciones. También era
necesario que tuviera un tratamiento normal. Al final, el euskara debe tener
una presencia en todos los campos. Además, Euskaldunon Egunkaria
tenía que fijar un marco real, por decirlo de algún modo;
es decir, tenía que adelantar una definición del País
Vasco. Es un diario nacional, que llega a todos los puntos del País
Vasco y que trata todos los temas que tengan conexión con el País
Vasco. Eso es muy importante, porque, al fin y al cabo, todos nosotros hemos
tenido referencias en el exterior durante muchos años.
-¿Qué obstáculos
ha encontrado en su camino?
Ha habido grandes dificultades.
Porque se le ha hecho la guerra desde las instituciones. Han querido situarnos
en un lugar en que no estamos. Es decir, concebían Euskaldunon
Egunkaria como un proyecto de la izquierda nacionalista. Pero el tiempo
ha demostrado que el proyecto era de otro tipo. Euskaldunon Egunkaria
es el punto de conexión de todos los vascófilos, y quienes
estamos en él jamás hemos trabajado a favor de un solo proyecto
político. Lo que ocurre es que ese diario ha surgido de donde ha
surgido, es decir, de la fuerza social, de la iniciativa popular. Y eso
para algunos puede resultar sospechoso. De todos modos, antes de poner obstáculos,
las autoridades deberían hacer un profundo análisis. En cualquier
caso, la mayoría de los obstáculos ya están superados.
La situación se ha normalizado. Además, Euskaldunon Egunkaria
también está involucrado en otros proyectos de mayor envergadura;
así, por ejemplo, hará el parque cultural Martin Ugalde de
Andoain. Será una experiencia pionera, nueva, en la actividad cultural
vasca. Será un gran lugar de encuentro para los grupos culturales.

JOAN MARI TORREALDAI
(Forua, Bizkaia - 1942)
|
- Joan Mari Torrealdai Nabea nació
el 24 de noviembre de 1942 en el caserío Mosone del barrio
Urberuaga de Forúa. Cursó sus estudios primarios en la escuela
de Forúa. Luego partió a Aránzazu para estudiar el
bachiller. De 1960 a 1963 aprendió Filosofía en Olite
(Navarra). En 1967 finalizó la carrera sacerdotal en Aránzazu.
Tras impartir clases durante un año en la Escuela Profesional de
Zarauz, se fue a Francia a realizar estudios superiores. En el "Institut
Catholique" de Toulouse se licenció en Teología (1972).
Estando en Francia, obtuvo la Licenciatura en Ciencias Sociales en el "Institut
d'Etudes Sociales" de Paris (1975).
De regreso de París, fue director del quinquenal Anaitasuna.
Torrealdai ha sido profesor de Sociología en la Universidad de Deusto
y ha impartido clases de doctorado en la UPV. En la actualidad lo hace
en Mondragon Unibertsitatea. Desde que se fundara Euskaldunon Egunkaria,
es miembro del Consejo de Administración y director del Consejo
Editorial. A partir de 1977 y hasta ahora, dirige la revista Jakin.
Además, es miembro correspondiente de Euskaltzaindia-Real Academia
de la Lengua Vasca desde 1975.
- Bibliografía
Torrealdai ha escrito muchos libros, algunos de los cuales son los siguientes:
- Iraultzaz, Jakin, 1973
- El euskara y la cultura escrita,
Siadeko, 1976
- Euskal idazleak gaur, Jakin, 1977
- Euskal liburu eta aldizkariak, Euskaltzaindia, 1978
- Liburuak
eta batasuna, Euskaltzaindia, 1978
- Euskal
Idazleak eta Euskara Batua,
Euskaltzaindia, 1978
- Euskararen
zapalkuntza, Jakin, 1982
- Euskara
eta Euskal Telebista,
Elkar, 1984
- Bertsolariei
inkesta, Jakin, 1987
- Karlos Santamaria eta
euskal kultura,
Diputación Foral de Gipuzkoa, 1994
- XX. Mendeko euskal liburuen
katalogoa,
Diputación Foral de Gipuzkoa, 1993-1997
- Euskal
kultura gaur. Liburuaren mundua,
Jakin, 1997
- El
libro negro del euskara,
Ttarttalo, 1998
- Martin
Ugalde: Andoaindik Hondarrabira Caracasetik barrena, Jakin, 1998
- La
Censura de Franco y los escritores vascos del 98, Ttarttalo, 1998
- La
Censura de Franco y el tema vasco,
Fundación Kutxa, 1999
- Premios
- Premio Kirikiño
(1972), al mejor trabajo periodístico del año realizado
en euskara
- Premio Tontorra (1977),
concedido por la Sociedad Gerediaga, por el trabajo
realizado en la producción de libros y en el
periodismo
- Premio Euskadi de plata
(1977), por el libro Euskal Kultura Gaur
- Premio Euskadi de plata
(1978), por el libro El libro negro del Euskara
- Premio Ciudad de Irún (1998),
en la sección de ensayo, al libro La censura de Franco y el tema
vasco
|
Fotografías:
Ainhoa Irazu |

