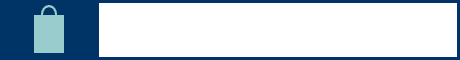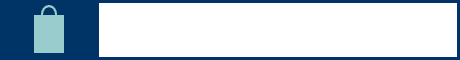|
En la zona que abarcaba del Cantábrico
al Ebro, esto es, el extremo oriental de la actual Cantabria,
el extremo occidental vizcaíno (las Encartaciones), el
norte de Burgos y el occidente de Alava (limitado por la sierra
de Arcena y el Bayas), es decir, en lo que fue la antigua Autrigonia,
y después el ámbito de la diócesis de Valpuesta
y el territorio primitivo del condado de Castilla, se desarrolló
una lengua que vino a ser el embrionario romance castellano,
una lengua que más tarde avanzó hacia el sur con
la reconquista y la repoblación, hasta la zona de Burgos
ciudad, donde adquirió personalidad, rasgos más
innovadores que el resto de los romances peninsulares, e incluso
más innovadores que los del antiguo castellano que había
germinado más al norte, y se convirtió en la lengua
castellana que acompañó en su expansión
política y geográfica al condado y después
reino de Castilla.
La creación de la diócesis
de Valpuesta por el obispo Juan en el año 804 y bajo los
auspicios de la monarquía asturiana, está estrechamente
vinculada al origen del castellano y también al nacimiento
del condado y más tarde reino de Castilla. El condado
primitivo, la Castella Vetula, se circunscribe en un primer
momento a esta zona norte de Burgos (partidos de Villarcayo,
Sedano, Villadiego, Briviesca y Miranda de Ebro, con frontera
en Pancorbo), en el extremo este del reino de Asturias, donde
se está tratando de estabilizar y fortalecer la frontera
con los árabes. Al crearse la sede episcopal de Valpuesta,
la primera surgida en esta área tras iniciarse la reconquista,
la Castella Vetula, junto con el extremo oriental de Cantabria
y el occidente de Vizcaya y Alava pasan a ser territorios dependientes
de dicha diócesis.
El espacio que nos ocupa, enmarcado
entre el Cantábrico y el Ebro, había estado ocupado
en la época prerromana por la Autrigonia, celta
o al menos muy celtizada. Posteriormente, el entorno de Valpuesta
recibió una romanización tardía e irregular
a través de pequeños enclaves rurales, aunque quedó
profunda e uniformemente latinizado; fue cristianizado desde
muy pronto (siglos V a VIII, véanse los eremitorios de
Pinedo, Quejo, Corro… cercanos a Valpuesta), lo que ayudó
a afianzar la latinización; tras la invasión árabe,
esta área fue repoblada muy pronto por gentes hispano-godas
del área del Duero, atraidas por el microclima del valle
de Valdegobía, que aportaron su cultura, fundamentalmente
latina. Por otra parte y a lo largo de todos esos avatares, este
territorio vivió en contacto con la zona vascófona,
lo que parece influyó decisivamente en la configuración
de los rasgos específicos del futuro castellano frente
a los de otros romances (cinco vocales, pérdida de F-…).
A través de los cartularios
de Valpuesta (1), el Gótico
y el Galicano (copiado en 1236), documentos latinos o
aparentemente latinos referentes al citado monasterio y que abarcan
textos fechados desde el año 804 hasta el 1200, podemos
obtener una serie de informaciones sobre la variante lingüística
romance hablada en la zona. Mediante los rasgos romances salteados
entre el texto latino, o aparentemente latino si seguimos las
teorías de R. Wright (2),
nos podemos aproximar al romance castellano hablado entre los
siglos IX al XII, puesto que no tenemos documentación
de esa época plenamente redactada en castellano, lo cual
no sucederá hasta alrededor del 1200, momento en que ya
tenemos un documento totalmente romance en los cartularios de
Valpuesta -como ocurre también en otros puntos de la Península
Ibérica-.
Algunos de los datos lingüísticos
romances que se cuelan en los textos de Valpuesta son, entre
otros: a) la diptongación: pielle (PELLE), fueros
(FOROS), b) la pérdida de vcales átonas interiores:
Elcedo (<ELICETUM), fresno (<FRAXINUM), c)
la sonorización de las consonantes sordas intervocálicas
latinas: Cabezas (<CAPITIA), montadgo (<MONTATICUM)…,
d) el desarrollo de las consonantes palatales y sibilantes a
partir de grupos consonánticos latinos con yod: calzata
(CALCEATA), acadon (<SCY, derivado de ASCIATA),
Faza (<SCY, <FASCIA), poço (<PUTEO),
Spelio/Spegio (<SPECULUM), vinga/vineis
(<VINEA)..., e) la destrucción del sistema de casos
latinos, que es sustituido por el uso de las preposiciones y
por el acusativo como caso general, f) el proceso de formación
del plural romance: sos sobrinos…, g) el desarrollo
del artículo sobre el demostrativo latino ILLE: Illa
Torka, h) algunas formas verbales: fiço, dono
‘donó’, es, pertenez, ba,
son…, o i) el orden de palabras, con una organización
decididamente romance: el verbo en posición interior,
precedido del sujeto y seguido de sus complementos, introducidos
por preposiciones, frente al orden latino que tenía tendencia
a colocar el verbo al final.
No obstante surgen algunos elementos
castellanos, pero que responden a arcaísmos o dialectalismos
de esta área, que no se han mantenido en el castellano
más innovador de la zona central de Burgos. Así
formas como pumares, subrina, Salines, culiares,
llectos, enna, conna… Sin embargo,
ciertos elementos como la no diptongación ante yod, la
relativa inexistencia de variantes para los diptongos ie
y ue (especialmente en el caso del primero), la reducción
de ie ante palatal (novillo y no noviello),
la no conservación de diptongos decrecientes (carrera
y no carreira), la pérdida de F- (Heliz
y no Felix), el resultado prepalatal de LY (grafías
<gi>, <g>, <i>; paregios ‘pares,
parejos’ <*PARICULUM y no parellos), el resultado
africado de SCY en c (grafía <z>, <ç>,
açadon y no axadon) o la palatalización
de KT en ch (grafías <g>, <gi>, <x>,
Fontetegia -Fontecha- y no teita de TECTA),
nos permiten asegurar que los elementos romances que contienen
estos documentos, reflejo del romance hablado en estos lugares,
hoy a caballo entre las jurisdicciones de Alava y Burgos, no
era sino el castellano primitivo.
Como conclusión, y a pesar
de todos los inconvenientes que este tipo de documentación
conlleva (arcaísmo lingüístico, latinización,
manipulaciones debidas a copias sucesivas…), podemos afirmar
que los testimonios romances que ofrecen los cartularios valpostanos
son los primeros del romance castellano primigenio. Los datos
de los documentos más antiguos (siglos IX y X) son incluso
anteriores a los que nos ofrecen las Glosas Emilianenses,
aunque a decir verdad las Glosas ofrecen una variante
romance más oriental que el propio castellano: riojano,
navarro o quizá aragonés, según diferentes
estudios, y que además su autor o autores tuvieron una
voluntad clara de escribir en romance, mientras que los escribanos
que redactaban documentos como los de Valpuesta pretendían
dar un barniz latino a sus documentos y sólo casualmente
iban desgranando de forma instintiva elementos romances, como
resultado de la confusión que existía a la hora
de escribir, al tener que adaptar el sistema gráfico y
la gramática latinos a los nuevos sonidos romances.
(1)
Hoy se hallan en el Archivo Histórico Nacional. En 1900,
fueron publicados por Barrau-Dihigo los más antiguos (804-fines
XI), "Chartes de l’Eglise de Valpuesta du IXe au XIe
siècles", Revue Hispanique, VII (1900), pp.
274-390, transcripción revisada en 1970 por M.D. Pérez
Soler, Cartulario de Valpuesta, Valencia, 1970. Los documentos
comprendidos entre 1090 y 1140-1200 han sido transcritos y publicados
por D. Saturnino Ruiz de Loízaga, la persona que mejor
conoce la historia y la documentación de Valpuesta y de
su entorno, Los Cartularios Gótico y Galicano de Santa
María de Valpuesta (1090-1140), Diputación
Foral de Alava, Vitoria, 1995. (VOLVER)
(2) Latín
tardío y romance temprano en España y la Francia
carolingia, trad. Rosa Lalor, Gredos, Madrid, 1989. Wright
considera que los textos de esta época sólo son
latinos en apariencia: en realidad pretenden trasmitir las lenguas
romances, pero los escribanos sólo cuentan con una grafía
y una gramática latinas, que son las que aplican a los
documentos que redactan; sólo a partir de la reforma carolingia
y de la difusión del latín eclesiástico
o medieval se hace una diferencia entre las normas gráficas
y morfológicas del latín y las de las lenguas romances,
momento en que nos encontramos documentos redactados íntegramente
en las lenguas vernáculas. (VOLVER)
Emiliana Ramos Remedios, doctora en Filología
Románica |