Ama Euskaria.
Bere Semeak
gu Ameriketan zenbat
arkitzen geran! ta Urrutitik
maiteago degu anbat.
Madre Euskaria. Cuántos hijos tuyos nos encontramos en
América
y cuánto más lejos más te queremos.
Pedro María
Otaño. Alkar.1904
El Asociacionismo Vasco-americano de tiempo
contemporáneo, enlaza estrechamente con el proceso inmigratorio
vasco, que como ya sentenció tempranamente el jesuita
vascofrancés Pierre Lhande, corresponde a "ese impulso
atávico" que según parece, tiene un significado
especial e induce a que en cualquier tiempo –sea crítico
coyunturalmente, o con mecanismos reguladores de repulsión
o de atracción en América y la Península-,
un vasco decida abandonar su "Tierra Madre" y decida
trasladarse temporalmente o asentarse definitivamente en tierras
americanas. La búsqueda de mejores posibilidades de vida
y el progreso social, hace de América "el ideal mítico
y esperanzador" como solución de vida para alaveses,
vizcaínos, guipuzcoanos, navarros y vascofranceses. América
fue polo de atracción, ámbito de libertad y de
éxito; muchas veces también de fracaso, para miles
de emigrantes vasconavarros que arriesgaron juventud y salud,
con gran espíritu emprendedor, hacia el logro de sus metas,
aún a costa del abandono de solar, familia y patria.
El estudio realizado sobre Laurak
Bat de Buenos Aires y ciertas referencias de mi investigación
sobre el Asociacionismo Vasco-cubano, me permiten presumir ciertas
hipótesis de forma que queden refrendados algunos principios
comunes del comportamiento asociativo de los vascos inmigrantes
en América.
Como bien es sabido la necesidad
de estrechar lazos y el amor a la tierra, dieron origen en América
desde los siglos XVII y XVIII a una serie de Cofradías
y Hermandades vascas. Las cuales remontándonos en el tiempo,
pueden ya identificarse con el reforzamiento del sentimiento
de identidad de aquella colectividad vasca en las denominadas
"Indias Occidentales". Son entre otros, los ejemplos
de la Hermandad y Cofradía de nuestra Señora de
Aránzazu de gran transcendencia socioreligiosa tanto en
Lima-Perú como en el Virrenato Mexicano (1681).

Fachada de la Sede Social de
Arrecifes. Buenos Aires.
De otra parte, numerosos inmigrantes
de origen vasco así como de segunda y tercera generación,
se vincularon a las Sociedades Económicas de Amigos del
País de tanta importancia en la maduración ideológica
y económica de aquellos territorios ultramarinos. Precisamente
el Asociacionismo vasco-americano tendrá sus antecedentes
históricos y ciertos referentes asociativo-benéficos
en el modelo ilustrado que representó la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País. La expansión de
la Bascongada por América se produjo desde la década
de los años 70 del siglo XVIII, figurando un buen contingente
de socios americanos como contribuyentes activos en la financiación
de los fondos de la Bascongada. Surgirán luego aquellas
otras Sociedades, como la pionera de Manila en 1781, así
como las de Lima, Mompox, Quito, Guatemala, Chiapas, San Juan;
y algo más tardíamente, las Sociedades de México,
Caracas y Buenos Aires, desarrollándose en pleno proceso
de independencia de sus territorios. También las Sociedades
de Amigos del País de Cuba, luego Sociedades Patrióticas
y Académicas, arraigaron y perduraron. Es de destacar
que antes de que se promulgase por Real Cédula los Estatutos
de la Sociedad de la Habana –1792-, ya había sido
fundada en 1787 una Sociedad en el Oriente de la isla, con sede
en Santiago de Cuba.
Por otra parte, en el siglo XIX al unísono con el incremento
de los flujos migratorios hacia América, no es extraño
que al igual que otras muchas colectividades –gallegos,
canarios, catalanes, irlandeses e italianos- fuera gestándose
en la segunda mitad del siglo XIX un Movimiento Asociativo Vasco-Americano.
Entre los múltiples significados y contribuciones reales
que América representa en la etapa contemporánea,
una principal es sin duda la de ser tierra de Libertad y acogida,
a la vez que espacio y medio generoso en el que ver recompensado
el esfuerzo individual y colectivo del inmigrante. La inmigración
vasca planteó pronto necesidades de organización,
no sólo manteniendo el espíritu lúdico-festivo
tradicional, conservador de la idiosincrasia vasca, sino ante
la necesidad y el reclamo de solidaridad y voluntariado social.
Algo que cobró aún mayor sentido en tierras queridas
pero muy lejanas del lugar de origen.

Celebración
en el patio de Euskaldunak Denak Bat. Arrecifes. |
Así, nos serán
conocidos los primeros brotes de Asociacionismo cuando surgen
fondas vascas o en el Buenos Aires del siglo XIX, en el mismo
barrio de la Constitución, asiento de una fuerte colonia
vasca que allí se ubica y en donde incluso se crean frontones.
Son los primeros pasos hacia la configuración de aquellos
gérmenes asociativos que desembocaron en la formación
de las Sociedades de Socorros Mutuos (1857) promoviendo ayuda
efectiva a los inmigrantes enfermos, o incluso fraguando medios
prácticos de utilidad burocrática entre autoridades
del nuevo País receptor. Sin duda la constitución
de "Bolsas de Socorro y Auxilio" son objetivos sociales
que afortunadamente se recogen como principios básicos
en los Estatutos de los Centros y Asociaciones Vasco-Americanas
que poco a poco fueron constituyéndose. En concreto en
el Acta Fundacional de 1877 de la Sociedad Laurak Bat de Buenos
Aires, la ayuda al emigrante constituyó un artículo
fundamental, como también se significará en los
Estatutos de la Asociación Vasco-Navarra de La Habana,
nacida en 1877, y en el propio Centro Euskaro de la capital cubana
desde el año 1908.
Factor de gran peso en el origen
de tales Sociedades consta el deseo de conservar rasgos de identidad
propios. Aquellos que destacan a los Vascos como grupo colectivo
dotado de valores específicos como la lengua, una cultura
propia, costumbres y las tradiciones vascas. En definitiva, aquellos
vascos fueron adquiriendo cohesión como colectividad y
conciencia como grupo étnico con carácter propio,
del ser euskaldun, en sus asentamientos americanos.
Esta profunda añoranza
de la colonia vasca consideró una necesidad el mantenimiento
del amor a "Ama Lur" y la promoción de vínculos
solidarios de apoyo entre la misma colectividad. Durante el siglo
XIX nació por tanto el Asociacionismo vasco-argentino,
como un modelo preciso de ayuda mutua en el área del Plata,
de enorme significación que le destaca como pionera en
el contexto del asociacionismo vasco-americano.

Centro Laurak Bat. Iñaki
Deuna 1997.
|
La fundación
de Laurak Bat (1876-1877)
Argentina entre 1830 y 1950 fue
el país que absorbió más del 10% del total
de la emigración europea a América. Sin duda se
erige en uno de los países receptores más atentos
al hecho, pues desde 1862 y a la vista de los contingentes llegados
se había constituido la Comisión Protectora de
Inmigración, como instrumento idóneo para el control
del fenómeno inmigratorio.
Definitivamente, Argentina por
sus múltiples potencialidades y extensión, como
por su economía exportadora agrícola ganadera y
su necesidad de mano de obra abundante, era un país atractivo
para el inmigrante europeo, y en especial para el español,
y no es de extrañar que también para el inmigrante
vasco. Éste dirigió sus miras hacia un país
con interesantes expectativas de movilidad social junto a la
razón idiomática que sin duda favoreció
decisivamente el proceso, permiténdoles una más
fácil socialización.
Está claro por tanto,
que los vascos se constituyeron en el segundo grupo étnico
más numeroso en Argentina, dedicado sobre todo, desde
muy pronto, a la cría del ganado ovino, en los pastos
del sur de la provincia porteña. Vascos fueron también
muchos de aquellos trabajadores que en las estancias, en industrias
cárnicas y lácticas, en los saladeros o como "changadines",
ejerciendo como mano de obra poco cualificada. Sin embargo el
trabajador vasco fue especialmente estimado por su esfuerzo,
y honradez. Y pronto, igualmente, muchos ahorradores con el beneficio
de su esfuerzo adquirieron tierras (por ejemplo en las Pampas)
que al subir su valor años después, proporcionaron
grandes beneficios económicos. Este capital acumulado
promovió nuevos negocios de tierras, casas de comercio,
comercio lanar, conduciéndoles al ascenso social que les
identifica como una determinada elite en tierras argentinas.

Fachada del Centro Vasco
"Unión Vasca Sociedad de Socorros Mutuos" (Ex-Laurak-Bat)
de Bahía Blanca, Buenos Aires (Argentina).
Sin embargo, no todos los inmigrantes
vascos tuvieron éxito o hicieron fotuna, tal y como se
narra en la novela "Teodoro Foronda" de Francisco Grandmontagne.
Por el contrario muchos vascos tuvieron que regresar por enfermedad
o con sus pequeños ahorros, pero aún así,
el emigrante vasco tuvo en la Argentina durante el siglo XIX
empleo y salario seguro frente a la situación de inseguridad
y pobreza reinante en el País Vasco. Precisamente un País
que ve finalizar hacia 1876 la III Guerra Carlista con la abolición
total de los fueros. Y en cuyo seno la sociedad vasca apostaba
por cambios profundos y formales, que potenciaran las bases para
la modernización económica que traerían
a su vez, ruptura y quiebra de valores tradicionales.
Muchos de aquellos defensores
de los Fueros y las libertades vascas que habían luchado
en las tres guerras carlistas, se trasladarían al continente
americano llevando a cabo trabajos como mano de obra cualificada
y no tan especializada, lo cual constituye, de igual modo, un
factor que determinó su partida para asumir un nuevo rol
laboral.
También 1876 es un momento
histórico en Argentina pues las discusiones sobre la potenciación
o no de la emigración protegida o espontánea se
deja sentir en dos períodos legislativos, que condujeron
finalmente a la sanción de la celebérrima Ley de
Inmigración y Colonización del 19 de octubre de
1876 (conocida por la Ley Avellaneda).
Esta circunstancia en 1876 no
deja de ser coincidencia histórica pues en este mismo
año nace el primer núcleo asociativo institucional
en Buenos Aires: Laurak Bat ("Las cuatro una").

Celebración en
la "Sociedad de Socorros Mutuos" (Ex- Laurak-Bat).
Bahía Blanca, Buenos Aires (Argentina).
Una institución que se
funda por voluntad decidida de un grupo de vasco-navarros, que
actúa con un planteamiento de intenciones muy preciso.
Efectivamente, el asociacionismo vasco-argentino se manifiesta
en 1877, cuando un grupo de inmigrantes ya radicados en la capital
bonaerense y en un status de elite decide crear la Sociedad –Laurak
Bat de Buenos Aires (la decana en la historia del Asociacionismo
Vasco-Americano). Dada la brevedad exigida en esta publicación
me referiré a ella sucintamente en sus características
más representativas y evolución histórica
posterior.
Los trece pioneros del Asociacionismo
vasco argentino acordaron unánimamente formar una Sociedad
que aspiraba a realizar una serie de objetivos considerados fundamentales,
que fueron contemplados en sus primeros Estatutos. Fines estatutarios
que han permanecido, salvo retoques, en posteriores reglamentos,
casi inalterables desde 1877 hasta nuestros días. Fueron
los siguientes: - Formar un centro de reunión destinado
a los vasconavarros. –Conservar el amor al País Vasco
desde Argentina. –Organizar una propuesta anual por la Abolición
Foral. –Patrocinar actividades culturales. –Ayudar
al emigrante vasco-español (sic).
Para 1878 sus doscientos cuarenta
y ocho socios, habían asumido los objetivos y las actividades
que configurarán en el futuro las órbitas de funcionamiento
de los centros vasco-argentinos. La social vinculando a la colectividad
en fiestas y reuniones que posibilitaron la socialización
de los vascos en su propia lengua vernácula y su transmisión;
la cultural compuesta por el mantenimiento de aquellos rasgos
culturales de la tradición vasca: danza, canto, música;
la deportiva con su incuestionable rol en el desarrollo del deporte
del juego de pelota en sus variantes y finalmente, pero no por
ello con menor transcendencia, la asistencial mostrando la eficacia
del apoyo psicológico y protector al emigrante que alcanzó
cotas de indudable valor en la efectividad de pagos de pasajes,
ayuda a los vascos enfermos, huérfanos, y catástrofes
naturales.
El signo cultural y político
de Laurak Bat contó de igual modo a comienzos del nuevo
siglo con una actitud definida hacia la ideología Sabiniana,
presente ya entre un sector amplio de socios desde finales del
siglo XIX que a su vez, no pudo evitar el desarrollo de resistencias
y disensiones en el propio seno social de la Institución.
La orientación nacionalista
del Laurak Bat generando "un espíritu completamente
basko" (Memorias de Laurak Bat, 1899-1909; La Baskonia,
1900-1904) manifiesta sin género de dudas un replanteamiento
coherente de la ideología nacionalista y la estrecha vinculación
de este modelo vasco-argentino con el centro de gravedad ideológico
que significaba el País Vasco. El mantenimiento de la
cultura vasca sirvió no sólo para conferir cohesión
a los socios, sino para transmitirla a sus descendientes, lo
que sirvió de poderoso instrumento que neutralizó
la disolución de la identidad del colectivo social vasco-argentino
a través del paso del tiempo. |
De la consolidación
de los años 20 al relanzamiento del modelo 1940-1950.
 A
lo largo de los "felices 20" Laurak Bat de Buenos Aires
siguió confirmando su hegemonía como institución
pionera de los vasco-argentinos. Su evolución con ritmo
progresivo, le sitúa como modelo de cohesión del
colectivo vasco en Argentina. La conmemoración de su Cincuentenario
en 1926 con destacados actos y actividades lúdico culturales,
fue apoyada por los 900 socios, lo que demuestra el grado de
vinculación tan receptiva del colectivo al "espíritu"
que animaba al magnífico edificio social de la calle Belgrano.
Las noticias de sus actividades benéfico culturales confirman
el rigor de la Institución, en la que también se
aprecia el propio debate político que luego fue incrementándose
en la década de los años 30. A
lo largo de los "felices 20" Laurak Bat de Buenos Aires
siguió confirmando su hegemonía como institución
pionera de los vasco-argentinos. Su evolución con ritmo
progresivo, le sitúa como modelo de cohesión del
colectivo vasco en Argentina. La conmemoración de su Cincuentenario
en 1926 con destacados actos y actividades lúdico culturales,
fue apoyada por los 900 socios, lo que demuestra el grado de
vinculación tan receptiva del colectivo al "espíritu"
que animaba al magnífico edificio social de la calle Belgrano.
Las noticias de sus actividades benéfico culturales confirman
el rigor de la Institución, en la que también se
aprecia el propio debate político que luego fue incrementándose
en la década de los años 30.
Las consecuencias de la Guerra
Civil Española también impactaron en su propio
seno. Las bajas sensibilizadas en su colectivo social así
lo evidencian; pero la interpretación de este descenso
debe atender también a la noticia de la desaparición
del edificio de la sede social. En tal tiempo se había
producido obligatoriamente la demolición del edificio
por obras de ampliación de la calle Belgrano, según
dictó la Autoridad Municipal Bonaerense.
Como vemos, estos factores explican
un "tempo" de inercia en la centenaria institución.
Algo que se comprueba en las Memorias de la Sociedad, cuando
se nos indica y transmite: "la apatía y el escepticismo
de los socios", así como "el encono pasional
existente por aquellos días". La construcción
y posterior inauguración -21 de octubre de 1939- del nuevo
edificio, coincide con la formación en Buenos Aires del
Comité Pro-Inmigración Vasca presidido por D. José
Urbano Aguirre. Este Comité promovió el allanamiento
de aquellos reparos que obstaculizaban la llegada de exiliados
vascos a la nación argentina. Por ello, los Decretos del
Presidente Ortíz de 1940, favorecieron la arribada de
aquellos exiliados y expatriados, flujo cualitativamente valioso
que implicó muy distintos efectos entre la colectividad
vasca de Buenos Aires. Entre los que hoy nos ocupa resaltar,
se debe valorar la labor realizada por aquellos en favor del
Movimiento Asociativo Argentino. Fue por tanto el espíritu
de los recién llegados, así como el carisma de
los nuevos exiliados, uno de los factores decisivos en el relanzamiento
de la Institución del Laurak Bat. De esta forma, no sólo
se intensificó su definición, sino que su acción
vertebradora sirvió de valioso modelo de acción
irradiadora en sus objetivos de difusión cultural y de
dimensión claramente nacionalista en diferentes latitudes
de Argentina (1940). Su crecimiento cuantitativo en número
de socios inaugura de alguna forma, una nueva dimensión
que posibilitó recursos y dotación generosa a la
causa de los exiliados vascos en el contexto espacial latinoamericano.

Fiesta por San Ignacio
de Loyola 1997. Asociación Euskal Etxea de
Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut (Argentina).
El relanzamiento del Movimiento
Asociativo en los años 40 contó con la vocación
dinamizadora de los exiliados a través de proyectos en
los que Laurak Bat siempre figuró a la cabeza. El número
de Centros creados ascendió en la década de 1943-1953
a un total de doce instituciones nacidas en Costa, Pampa, e interior
del espacio argentino. Se redoblaron objetivos educacionales
y culturales (enseñanza del euskera, folklore, publicaciones,
imprentas, nuevas instituciones) en los que la mujer asumió
un decisivo papel. El Asociacismo Vasco-Argentino en definitiva,
buscó a lo largo de los años 50 el mantenimiento
de la identidad, logrando a su vez una nueva visión globalizadora
a nivel nacional en Argentina, promoviendo la F.E.V.A. (Federación
de Entidades Vasco Argentinas-Eusko Argentinar Bazkun Alkartasuna)
en 1955, a la que se vincularán más de veinticinco
Centros, para posteriormente integrarse en opción continental,
a través de la C.E.V.A. (Confederación de Entidades
Vasco-Americanas).
|
Los orígenes del Asociacionismo
Vasco-Cubano
Según voz autorizada,
en este caso la de José Martí, entre 1878 y 1898
se vivió en Cuba "Un reposo turbulento". Las
conspiraciones, la pervivencia de guerrillas, y los móviles
independentistas contra España no cesaron, pese a la aparente
normalización de la sociedad cubana. Por este tiempo en
España, las Cortes con miopía extraordinaria, rechazaban
reformas y el mismo estatuto de autonomía para Cuba. Mientras
tanto el 95% de la producción del azúcar cubano
salía con destino a los EE.UU.
Es en el contexto, conocido como
la segunda fase de la Independencia cubana cuando el Asociacionismo
Vasco-Cubano inicia su andadura.
Parece ser que desde 1877 y en
circunstancias harto difíciles de la Guerra Cubana de
los Diez Años, un sector de vascos residentes en La Habana,
antiguos inmigrantes, deciden y promueven la Asociación
Vasco-Navarra de Beneficencia, el primer modelo de asociacionismo
contemporáneo cubano. Como su propio nombre indica, su
objetivo primordial fue la ayuda y colaboración de la
colonia vasco-navarra, con especial énfasis en los enfermos
o emigrantes con dificultades, a la vez que procuraba repatriaciones
a la península.
No conocemos hasta el momento
los nombres de aquellos primeros fundadores de 1877 por carecer
de la primera memoria-constitución. Pero, sí es
posible extraer datos sugerentes de aquellas memorias que se
conservan, como por ejemplo la primera que he podido localizar
fechada el 8 de julio de 1888. En esta Memoria también
se señala el lema "Laurak Bat" y en ella el
secretario de la Asociación, D. Pascual de Otamendi, daba
cuenta, junto a la comisión directiva presidida por D.
Antonio Tellería, como los 24 vocales de la misma (Sres.
Unanue, Salterain, Larrazabal, Vergara, Urquijo, Zumeta, etc.)
y los 12 vocales suplentes más los honoríficos
además de dos natos (los facultativos médicos de
la Asociación) y el tesorero, que seguían en el
cumplimiento del espíritu de la Institución, nacida
en 1877 y aupada por una minoría de vascos residentes
en La Habana.
De hecho, en 1888, se priorizaba
en actuaciones divididas en Comisiones de recursos, y de quintas
y embarques. Como es fácil interpretar, la coyuntura de
postguerra que se vivía aconsejaba destinar con preferencia
los fondos de atención social aquellos mozos vascos-navarros
enfermos o sin posibilidades de pagos de pasajes (160 ptas.)
para retornar a la península. Contaba la Asociación
con una sucursal en Sagua La Grande, además de sumar socios
en 15 poblaciones cubanas, salvo en Santiago. Esta ausencia notoria,
lleva a preguntarnos si el peso de la movilización, marcadamente
independentista, y la guerra encendida primero en el Oriente,
pudo de hecho condicionar la escasa participación de los
vascos afiliándose en esta área cubana, o la dificultad
de poder crear en un ámbito tradicionalmente insurrecto,
una nueva sede de la Asociación.
Lejos de descender las utilidades
líquidas de la Asociación en estos tiempos que
se definen como de "calamitosos", se había logrado
un saldo favorable. Un beneficio derivado de las cuotas sociales
y del beneficio resultado de una magnífica corrida de
toros celebrada el 23 de octubre de 1887 en La Habana. En la
que pudo destacar el maestro italo-vasco Mazzantini y Eguía.
Estos ingresos permitieron que
los socorros ordinarios y extraordinarios se cubrieran. El saldo
de recursos permitió incluso que fueran invertidos en
valores, como por ejemplo en acciones del Ferrocarril de Cárdenas
y Júcaro, además de las acciones del Banco Español
de La Habana.
En el caso que nos ocupa también
hallamos pruebas de la tradicional religiosidad de las Asociaciones
Vasco-Americanas. Conocemos puntualmente la celebración
de la festividad de la Patrona de la Asociación y de la
colonia vasco-navarra que era "la santísima Virgen
de Begoña". Lo que se tradujo en actos religiosos
y festejos de brillantez a los que la colonia residente en La
Habana se sumó.
Allí las actuaciones desde
el punto de vista ordinario permiten saber de las dietas que
se entregaban a la casa de salud "La Benéfica",
dependiente del Centro Gallego, por enfermos varios y atenciones
médicas, por socorros a domicilio, y pasajes individuales
a la península. Los donativos "extraordinarios"
remiten, durante el ejercicio de 1887-88, a las víctimas
de la grave epidemia de viruela padecida en Santiago, pasajes
de varias familias indigentes y el mantenimiento de enfermos
crónicos, huérfanos, además de pechar con
los gastos de los enterramientos de fallecidos vasco-navarros.
Merece la pena una pequeña
acotación sobre el número de 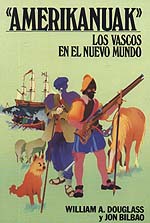 socios.
La lista de socios de 1888, se conserva íntegra y detalla
la procedencia, origen y residencia de sus miembros. La capital,
La Habana, aportaba 555 socios, que en mayoría (299) eran
de origen vizcaíno, luego estaban los guipuzcoanos (128)
y finalmente alaveses, navarros, vascofranceses y algún
riojano. Con todo nuestro respecto a la magnífica obra
de Jon Bilbao "Amerikanuak", los vascofranceses sí
pudieron vincularse a esta Asociación. socios.
La lista de socios de 1888, se conserva íntegra y detalla
la procedencia, origen y residencia de sus miembros. La capital,
La Habana, aportaba 555 socios, que en mayoría (299) eran
de origen vizcaíno, luego estaban los guipuzcoanos (128)
y finalmente alaveses, navarros, vascofranceses y algún
riojano. Con todo nuestro respecto a la magnífica obra
de Jon Bilbao "Amerikanuak", los vascofranceses sí
pudieron vincularse a esta Asociación.
Los hallamos afiliados en 1888,
1909, 1911, 1932 y hasta 1948. Bien es cierto que en minoría,
pero no hubo ningún tipo de imposibilidad en su afiliación,
como el autor parece indicar, en una breve nota de su interesante
y pionero trabajo. Es más, en 1898 su número creció
con respecto a la cota del año 1888. En aquel año
de 1888 la Asociación tenía un total de 802 socios
en la Isla de Cuba. Su domiciliación y cómputo
de cuotas permite situarlos en las principales calles de la capital:
Mercaderes, San Ignacio, Paseo del Prado, Oficios, Paseo de tacón,
O’Reilly, Infanta o Factoría.
Instalados ya en 1898, la evolución
del asociacionismo vasco-cubano ya en aquel año, nos permite
de igual modo conocer aquella sociedad dual de blancos y negros.
Aquellos cubanos que experimentaron la guerra y el término
del dominio español, afrontando la nueva situación
comprendieron que se les presentaba una realidad tripolar: Cuba,
España y los EE.UU. de América. La sociedad cubana
viviría intensas conmociones. Por lo pronto, en 1898 la
Isla poseía 1.572.797 habitantes pero se había
observado una caída en relación al anterior censo
de 1887. La disminución tuvo que ver con la guerra, con
la reconcentración poblacional del mandato de Weyller,
el descenso de natalidad, la paralización de la emigración,
y el aumento de defunciones.
La Habana seguía siendo
el centro político y de actividad finaciera e industrial.
Una de las grandes y cosmopolitas ciudades de América,
alfabetizada, y con predominio blanco (72%). Era el núcleo
preferido para el emigrante por su actividad portuaria, mercantil
y hasta militar. Sin embargo la sociedad cubana era globalmente
en 1898 eminentemente rural, y a la vez una sociedad analfabeta
(63%), en el que las mujeres curiosamente, jugaron un papel activo
en los cuadros ocupacionales de la industria.
Pese a toda esta coyuntura difícil,
la Asociación persiste. Mantiene reglamentos y fines:
"Amor a Euskaria y voluntad de socorrer al desvalido",
ahora a costa de pagos gravosos en las casas de salud, costeando
los cada vez más frecuentes enterramientos en el Panteón
Laurak Bat, del Cementerio Colón, de propiedad de la Asociación,
o sufragando nuevas repatriaciones.
Los 578 socios existentes en
este momento en la Asociación hacían añorar
a la comisión directiva, que la colonia vasca en la capital
aún podría incrementarse con otros 700 vascos residentes,
no afiliados, que según se computa para una población
existente en la capital de 235.981 habitantes permite evaluar
a la comunidad vasco-navarra de La Habana como cuantitativamente
reducida, (0,54%), aunque cualitativamente muy relevante.
La captación de nuevos
asociados, por la obligación moral de haber nacido en
suelo vasco, luchaba contra "apáticos, indiferentes
o descarriados", tal y como ellos los califican; con claves
identificables de un sentimiento –diríamos ya quasi
nacionalista-.
Finalmente, la Asociación,
contando en 1898-99 con 41 alaveses, 92 guipuzcoanos, 102 navarros,
284 vizcaínos, 17 vascofranceses, 13 cubanos y 9 socios
de otras provincias, apostaban por la victoria contra los que
denominaban el "yankee invasor" en sus Memorias sociales
de 1898-1899.
El año 1899 selló
la reconciliación y la voluntad común de construir
la unidad nacional cubana. El asociacionismo de viejo cuño
logró adaptarse a la nueva sociedad cubana mientras duró
la ocupación militar y durante la República cubana
en 1901. Sus móviles humanitarios y de solidaridad, además
de potenciar al máximo la atención a los enfermos
y desfavorecidos, dio señales de acogida al nuevo inmigrante
que volvería a llegar a la Isla Cubana a comienzos del
nuevo siglo.
Las Asociaciones vascas de Cuba
facilitaron el acceso al inmigrante ante las nuevas directrices
cubano-norteamericanas en política migratoria.
Así lo asumió la
Asociación Vasco-Navarra, hasta por lo menos el año
1948. Esta institución más que centenaria, dio
prueba fehaciente del importante papel llevado a cabo por el
Asociacionismo vasco-cubano desde sus orígenes en 1877.
De aquella semilla nacería en 1908 el Centro Euskaro de
la Habana a instancias de D. Pedro Orue y otros entusiastas vascos
con la intención de mantener la identidad vasca y el amor
a la tierra natal. La institución nació con objetivos
aglutinadores: sociales, culturales y benéficos con el
lema "Guztiak-Bat" (Todos Uno). Su papel junto a la
Asociación Vasco-Navarra perduraría hasta prácticamente
1959, suspendidas ambas debido a la normativa dictada por el
gobierno revolucionario cubano de 1959 frente a las Asociaciones
existentes en la Isla. |
La actualidad de las Colectividades
Baskas en América
Las colectividades sensibilizaron
desde la década de los años 70 cambios substanciales.
El fin de la Dictadura Franquista y la suspensión del
flujo migratorio desde los años 50 condicionaron el posible
"recambio" al colectivo de aquellos vascos vinculados
a las Asociaciones y Centros Latinoamericanos desde antiguo.
En el caso argentino, la Dictadura
militar y su mantenimiento de 1976 a 1983 determinó negativamente
el tradicional nexo de unión de los Centros con el País
Vasco.

Celebración del
Aniversario del "Centro Basko Toki Eder". Argentina.
De igual modo la propia evolución
monolineal del régimen político Castrista en Cuba,
confiere una especial circunstancia a la vigencia del modelo
vasco-cubano.
En estos años contemporáneos
enfilando el III Milenio se demanda mayor participación
y compromiso futuro a los jóvenes basko-americanos. Es
necesario promover mayor esfuerzo combinado a ambas orillas del
Atlántico. Frente al distanciamiento en actitudes y objetivos
de estos jóvenes del 2000, es necesario viabilizar una
mayor voluntad integradora con el apoyo institucional. Una cooperación
evidente y real desde la llegada de la Democracia, y el logro
del Estatuto de Autonomía Vasco, asumida por el propio
Gobierno Vasco.
Cabe recordar por este motivo,
las principales conclusiones, dimanadas del II Congreso Mundial
de las Colectividades Vascas del Exterior (Vitoria-Gasteiz. Octubre,
1999). Las 74 delegaciones de los 125 Centros Vascos oficialmente
reconocidos (de ellos, 78 radicados en América Latina)
debatieron acerca de la promoción de la identidad, desde
el sentido que le otorgara Julio Caro Baroja (una identidad "dinámica").
Los vascos del exterior han manifestado su decidida identificación
con la cultura de la paz, rubricando la integración socio-cultural,
política y económica, comenzando por sus propios
Centros Vasco-Americanos, deseando que irradie al resto de la
sociedad de sus países de origen. Esta dinamización
de objetivos comunes se proyecta asimismo hasta la Comunidad
Autónoma Vasca. Razón por la cual el Lehendakari
Ibarretxe los definió como "embajadores de lujo".
La reafirmación de una intercomunicación en materia
comercial y económica vasco-americana, (además
de todos los planes de índole educativa y cultural), manifiesta
un valor de lo vasco en sí mismo, y la renovación
actualizada de la identidad de los vasco-americanos en sus países
de referencia ("eman da zabalzazu munduan frutua").
|
Al respecto recordamos como el
estudio de las Cofradías representa una vía de
especial interés científico para la reconstrucción
de la vida social, los ritmos cotidianos, y de la propia vida
religiosa de una comunidad. Faltan estudios elaborados sobre
las Asociaciones y Hermandades Americanas, pero son de destacar
las siguientes aportaciones: Lohmann Villena, G. La Hermandad
de Aránzazu de Lima en Los vascos y América. Ideas,
Hechos, Hombres. Madrid. 1990. Luque, E. La Cofradía de
Aránzazu de México. (1681-1799). Pamplona. 1995.
Relaciones interpersonales e institucionales en la Cofradía
de Arazanzu en Emigración y redes sociales de los Vascos
en América. U.P.V. Vitoria-Gasteiz. 1996. LauriN, A. Diversity
and Disparity. Rural and Urban confraternities in Eighteenth
Century México en A. Meyers y D.- E. Hopkings (Eds). Manipulating
the saints. Wayasbah, Hamburg. 1988. Bazarte Martínez
A. Las Cofradías de españoles en la ciudad de México.
(1525-1869). U.N.AM. México. 1989. Pescador, J.J. Devoción
y crisis demográfica: la Cofradía de San Ignacio
de Loyola (1761-1821) en Historia mejicana Vol. 39. Tellechea
Idígoras. J.I. El Colegio de las Vizcaínas de la
ciudad de México en Vascos en América. Ob. cit.
VV.AA. Los vascos en México y su Colegio de las Vizcaínas.
México 1987.
CAVA, Begoña. La Sociedad
Laurak Bat de Buenos Aires. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
1992. El Asociacionismo Vasco en Argentina. Política Cultural.
En Emigración y Redes sociales de los Vascos en América.
U.P.V. Vitoria-Gasteiz. 1996.
Los treces fundadores reunidos
en 1876 en el café Milán de la calle Cangallo 410:
fueron Daniel Lizarralde, José Antonio Lasarte, Juan Sebastián
Jaca, Francisco Beobide, Hilario Mayora, Francisco Aranguren,
Anselmo Gomendio, Canuto Lasaga, Juan M. Elgarresta, Ramón
Sorondo, Vicente Ganuza, José Manuel Berasetegui y Pablo
Larburu. |
Dr. Begoña
Cava Mesa, Profesora Titular de la Cátedra de Historia
de América de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Deusto-Bilbao |

