|
"Experimentar.
Porque en aquel tiempo todo lo que
no era experimento no valía la pena".
Jorge Oteiza
La década de 1960-70 supuso en
buena parte de la sociedad occidental un momento en el que aparecen
los sentimientos de solidaridad, entrañados o aletargados
desde la tragedia de la gran guerra mundial de 1945. Al arrimo
de un consistente crecimiento económico y un relativo
desarrollo armónico, se formó una fuerte sociedad
media, fundamentalmente el colectivo más fuerte de los
trabajadores asalariados, organizados en sindicatos siempre dispuestos
a la movilización y la reivindicación. Los hijos
de éstos accedieron a la cultura universitaria de forma
masiva y, en buena medida, crítica.
Ese espectro social fue el elemento
más decisivo en la formación de un nuevo cambio
social y mental. Entretanto, elementos de liberación nacional
(África, América, Oceanía) y guerras ampliaron
aquél sentimiento de solidaridad a una dimensión
global y, entre versos, flores, palabras de amor, y ejercicios
de éste con cierta liberalidad, el mundo se entretenía
en un nuevo momento, de cambio radical (generacional, económico,
político), mientras el hombre subía a la luna y
en Vietnam los niños morían de hambre, por entre
los arrozales y las bombas napalm. Dylan, Donovan, Joan Báez
y The Beatles pusieron letra y música a aquel tiempo,
creativo, crítico y en que la vindicación de la
utopía llenó de grafittis las ciudades del mundo
occidental.
La libertad, como aspiración
¿Qué pasaba
en el País Vasco en ese tiempo, en qué hora del
mundo sintonizaba la sociedad vasca? Muchos de aquellos valores
generales, así como un crecimiento económico sostenido,
se dieron en el País Vasco, al mismo tiempo que en el
resto de Occidente. Pero aquí no había soportes,
ni plataformas, ni sistema social, no ya que amparara aquella
explosión de creatividad, sino que expresamente la prohibía.
En algún caso, la censura total se combinó con
algún resquicio de tolerancia, etapas que fueron superadas
sin duda por el coraje y la inteligencia de muchos intelectuales,
unos más que otros, que, a falta de todas aquellas libertadas
básicas para ejercer la libertad con mayúsculas,
optaron por mantener la dignidad colectiva con sus obras, actuaciones,
sentido solidario y acción colectiva. Nunca como entonces
la cultura había sido un asunto colectivo.
Queremos acercarnos aquí
a algunas de las claves que explican la realidad cultural y social
del País Vasco en la década de 1960–1970,
claves que faciliten a su vez una visión de aquella memoria
y realidad cultural. Se trata de ahondar en una serie de referentes,
más o menos conocidos y poco estudiados, acerca del discurso
de la Cultura (y ya sabemos que la cultura no es un ente abstracto,
sino la acción positiva e inteligente del ser humano en
el discurso de la propia historia), para saber cómo se
condujo la cultura en el decenio referido.
Al comentar los discursos, realizaciones
y otras actividades del desarrollo cultural en el País
Vasco, en esa década que convenimos en considerar decisiva,
se comprueba cómo la desmemoria o el olvido han obrado,
no sólo en nuestros jóvenes de hoy –nadie
se lo ha enseñado, por otra parte–, sino incluso,
en los mismos protagonistas. Y es que la historia es una cadena,
que se va entrelazando, en el discurrir del tiempo, con la memoria,
las fuentes documentales, los análisis, la crítica.
De ese proceso, de manera selectiva y conveniente, surge otro,
el de maduración, que hace enfrentar positivamente todas
las ópticas, conjugar el mayor número de opiniones.
En definitiva: el convenio sobre los usos, comportamientos y
cuestiones claves de una materia, en un determinado tiempo. En
nuestro caso, la cultura.
Algunas fuentes documentales
Hemos de referirnos necesariamente
a las fuentes documentales que nos acercan, siquiera parcialmente,
a ese tiempo creativo tan singular, aunque tan poco conocido,
analizado o discutido. Si bien la bibliografía general
que anotamos puede orientar al menos, nos referiremos aquí
necesariamente a la muy escasa y dispersa investigación
que con sentido global se ha hecho sobre la cultura en el País
Vasco, no sólo en ese decenio, sino en todo el siglo.
Los intentos –en realidad,
el intento– de aproximación con carácter de
visión global, más cercano en el tiempo sobre el
decenio de 1960-1970 están sin duda en el libro Ama
Lur y el País Vasco de los años sesenta, editado
por la Filmoteka Vasca en 1993. Este es un libro que, con la
cuidada edición del historiador José María
Unsain, supone el primer y más serio intento de contextualizar
del discurso de la cultura vasca en los años sesenta.
No sólo por las importantes y selectas referencias de
orden histórico (tanto textual como gráfico) que
aporta, sino por la incorporación al mismo de testimonios
de un centenar de ciudadanos y ciudadanas (Èstas, las
menos) vascos, que dicen qué ha supuesto, o no ha supuesto,
dicha película y el momento en el que aparece en su vida
intelectual, política o personal. Los textos de Gurutz
Jauregi Bereciartu, Juan Miguel Gutiérrez, el propio José
María Unsain, y el de quien esto escribe, componen en
su conjunto un retrato aproximado del proceso cultural (y sus
variantes políticas, históricas e ideológicas)
de aquel decenio. También hemos de anotar en este sentido
el libro El cine y los vascos, del propio José
María Unsain.
Se han hecho no obstante algunas
historias parciales en libros de autoría colectiva. Es
el caso del volumen Guipúzcoa, editado por la Caja
de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, precisamente en 1968,
y aún no terminada la década en cuestión.
Es también el caso del volumen de la misma índole
San Sebastián. Curso breve sobre la vida y milagros
de una ciudad (1965). Este libro, es una de las múltiples
e interesantes publicaciones que promovió el Comité
Ejecutivo de las Conmemoraciones Centenarias de San Sebastián,
creado en 1963. Dicho comité editó otro libro singular,
La vida cultural en San Sebastián (1963), de Rufino
Mendiola Querejeta, que es un manual de historia cultural, con
carácter generalista, pero muy bien documentado sobre
las instituciones culturales, educativas, revistas, realizaciones
más o menos señaladas o constituidas, a lo largo
de la primera mitad del siglo XX en San Sebastián. Lógicamente,
trata el periodo de 1900-1963.
Otra de las fuentes importantes,
y sin duda la más consistente por su análisis,
para comprender el proceso de modernización, no sólo
de la lengua, sino de la literatura vasca, es la Historia
Social de la 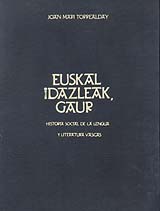 Literatura Vasca,
de Ibon Sarasola, cuya edición original en euskara aparece
en 1971. Sarasola es quien primero repara en lo que significan
en el proceso de unificación de la lengua los congresos
de Euskaltzaindia de 1964 y 1968. En este sentido, el estudio
Euskal idazleak gaur (1997), de Joan Mari Torrealday,
editado por Jakin y Caja Laboral, cuenta con las suficientes
referencias para recomponer parte de esa historia cultural, fundamentalmente
en lo que hace al censo de escritores, revistas, publicaciones
y de historia del euskera. Es evidente que en este aspecto es
fundamental recurrir a la Historia de la Literatura Vasca
de Koldo Mitxelena (1960), así como la más compleja
y documentada Historia de la Literatura Vasca, que Luis
Villasante publicó apenas un año después
(1961). En este mismo apartado hay que tener en cuenta a Manuel
de Lekuona en su libro Literatura oral vasca (1960). Literatura Vasca,
de Ibon Sarasola, cuya edición original en euskara aparece
en 1971. Sarasola es quien primero repara en lo que significan
en el proceso de unificación de la lengua los congresos
de Euskaltzaindia de 1964 y 1968. En este sentido, el estudio
Euskal idazleak gaur (1997), de Joan Mari Torrealday,
editado por Jakin y Caja Laboral, cuenta con las suficientes
referencias para recomponer parte de esa historia cultural, fundamentalmente
en lo que hace al censo de escritores, revistas, publicaciones
y de historia del euskera. Es evidente que en este aspecto es
fundamental recurrir a la Historia de la Literatura Vasca
de Koldo Mitxelena (1960), así como la más compleja
y documentada Historia de la Literatura Vasca, que Luis
Villasante publicó apenas un año después
(1961). En este mismo apartado hay que tener en cuenta a Manuel
de Lekuona en su libro Literatura oral vasca (1960).
Hay no obstante ensayos notables
de corte enciclopédico que recomponen en buena parte el
panorama de la historia cultural vasca de este siglo, como es
el caso de los cinco volúmenes dedicados a las capitales
vascas (San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, 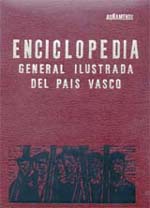 Pamplona y Bayona), publicados
en 1994-95 por la editorial Sendoa, bajo el título general
de Hiri burua. En estos volúmenes se hace una revisión
histórica, social y cultural del desarrollo en el tiempo
de las capitales, como generadoras de la representación
de la cultura general de todos los territorios, con una incidencia
particular en el siglo XX. Particular y especial es también
la extensión dedicada en dichos volúmenes a la
cultura literaria en el País Vasco. Del mismo modo es
obligado reconocer el conjunto documental que aporta la Enciclopedia
General Ilustrada del País Vasco, de la editorial Auñamendi,
creada y dirigida por Bernardo Estornés Lasa. Pamplona y Bayona), publicados
en 1994-95 por la editorial Sendoa, bajo el título general
de Hiri burua. En estos volúmenes se hace una revisión
histórica, social y cultural del desarrollo en el tiempo
de las capitales, como generadoras de la representación
de la cultura general de todos los territorios, con una incidencia
particular en el siglo XX. Particular y especial es también
la extensión dedicada en dichos volúmenes a la
cultura literaria en el País Vasco. Del mismo modo es
obligado reconocer el conjunto documental que aporta la Enciclopedia
General Ilustrada del País Vasco, de la editorial Auñamendi,
creada y dirigida por Bernardo Estornés Lasa.
En esta misma línea argumental,
aunque en otra dimensión, hay que considerar el estudio
de Miguel de Azaola, Aproximación a la capitales vascas,
conjunto de lecciones impartidas en 1977 en la Universidad de
Navarra, en un curso de homenaje a don Joxe Miguel de Barandiarán.
De Azaola hay que tener en cuenta al mismo tiempo sus ensayos
Vasconia y su destino (tres volúmenes) y, en su
conjunto, buena parte de la obra de Julio Caro Baroja.
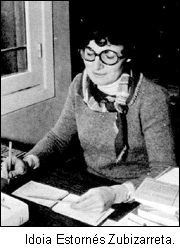 Hay
que considerar al mismo tiempo la historia que Idoia Estornés
Zubizarreta hizo la de la Sociedad de Estudios Vascos (Eusko
Ikaskuntza), como referencia para entender la actitud de muchos
protagonistas culturales de los años sesenta, que surgen
en la primera mitad del siglo como agentes jóvenes en
la acción cultural. Del mismo modo, la enciclopedia en
dos volúmenes editada por Caja Laboral, y coordinada por
Joseba Intxausti. Hay
que considerar al mismo tiempo la historia que Idoia Estornés
Zubizarreta hizo la de la Sociedad de Estudios Vascos (Eusko
Ikaskuntza), como referencia para entender la actitud de muchos
protagonistas culturales de los años sesenta, que surgen
en la primera mitad del siglo como agentes jóvenes en
la acción cultural. Del mismo modo, la enciclopedia en
dos volúmenes editada por Caja Laboral, y coordinada por
Joseba Intxausti.
Para las cuestiones que atañen
el proceso universitario, es elemental recurrir, por su sentido
documental y civil, al libroGestiones guipuzcoanas
por una Universidad oficial en el País Vasco (1963-1979);
publicado la Universidad del País Vasco (Bilbao, 1985),
del doctor Ignacio María Barriola. Iñaki Barriola
explica en dicho libro todo el proceso que la junta del Patronato
Pro-Estudios Superiores de Gipuzkoa (además de Barriola,
Manuel Agud, Francisco Yarza, Carlos Santamaría, principalmente)
hubieron de pasar para defender la posibilidad de la creación
de una Universidad Pública en el País Vasco.
Las trabajos que siguen son por
tanto un intento de aproximación a un tiempo de creación,
un momento de la historia del País Vasco, que si se ha
interpretado en términos políticos, no se ha analizado
desde y en la cultura. Como hemos dicho, es tal la laguna historiográfica
sobre ese decenio, y sobre la historia cultural próxima
en general, que estamos necesariamente iniciando un proceso.
Nos bastaría entender algunas de las claves de este periodo,
que a partir de ahora conozcamos siquiera el esqueleto básico
de actuaciones, realidades, proyectos, propuestas, fracasos y
comportamientos de la sociedad vasca en ese tiempo que nos hemos
propuesto. La cultura es con toda propiedad el proyecto y proceso
civil más complejo y representativo de la acción
social.
Década de cambio y
creación
¿Por qué
década creadora? No quisiéramos dar a entender
que estamos hablando de una década única en la
historia, como si fuera una isla sin mapa en el tiempo, o que
en el resto de las décadas no se hayan dado procesos creativos.
Se trata de poner énfasis en un periodo en que, no sólo
al País Vasco, sino al conjunto de Europa, y América,
se sucedieron hechos que marcaron procesos de renovación
social. Junto a procesos políticos revolucionarios en
América, Asia o África, se dieron en la vieja Europa
movimientos sociales (sindicales) y estudiantiles (mayo del 68
en Francia, pero también en Berkeley y Alemania), que
extendieron en el mundo algunos de los valores más predicados
en ese decenio: solidaridad, pacifismo, vindicación de
la utopía, liberación de la mujer, conciencia del
desarrollo y preocupación por sus consecuencias menos
humanas, factores que quedarán como señales que
identifican aquella década.
Un sentido de liberación
generacional y social recorrió el mundo, en forma de nueva
ideología, singularmente a finales de la década.
Filósofos como Herbert Marcuse y Norma Brown, en América
(Berkeley) o Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir en Francia
aparecen en ese tiempo, no como unos intelectuales que se enfrentan
al sistema por norma, sino los críticos que ponen en cuestión
al propia sistema, mientras el hombre llega a la luna, se enciende
el deseo generalizado de soñar una nueva utopía,
quizá, la utopía, y los hijos de la tecnocracia
huyen del legado paternal.
Mayo del 68: explosión
de un deseo incontenido de liberación, cambio, libertad,
súplica de nuevas miradas a la historia y al futuro. Aunque
aparezca como una hermosa derrota, aquella rebelión del
68 dejó en todo el mundo occidental un poso creativo.
No sólo The Beatles, ni el rock and roll, sino el conjunto
de usos, y formas de expresión cultural que tomaron nuevos
rumbos. Estudiantes y obreros, por vez primera en la historia,
hicieron temblar en Francia el sistema de la República
de Gaulle, quien, censurado en las calles y en referéndum,
se retira.
Junto a nuevas voces, alucinógenos
y deseos de cambiar el mundo, los intelectuales informaron a
la sociedad de la necesidad de luchar contra el pensamiento uniforme.
Pero no sólo ellos, el conjunto de la sociedad iba pidiendo
un cambio. Dylan, advirtiéndolo, pide en una famosa canción:
padres, no critiquéis lo que no podéis comprender.
Un desencuentro generacional, que no se había dado de
esa manera tan brusca en el resto del siglo. Y, al mismo tiempo,
la influencia de los grandes medios de comunicación que,
al mismo tiempo que exponían la realidad, formaban parte
del sistema que trabajaba porque todo aquello no llegara a más.
Los jóvenes burgueses de Nanterre, y otras universidades
del mundo, hoy son los ejecutivos del neoliberalismo más
feroz en muchos casos, aunque queden escasos y ejemplares reductos
románticos del tiempo del 68.
Pero mientras todos esos factores
eran elementos de ilusión, concordia o aspiración
en el mundo civilizado, en el País Vasco, nociones y ejercicios
como la libertad o la expresión de la cultura, o el ejercicio
de la crítica, tan esencial al desarrollo de ésta,
estaban literalmente prohibidos, como hemos dicho. Es por ello
que la cultura, los agentes de la cultura (artistas, escritores,
colectivos ciudadanos, músicos, poetas, etc.) supieron
aplicarse con un gran sentido práctico a desarrollar una
conjunto de actividades creativas, que son hoy el mejor retrato
de ese decenio.
El mundo previo a esta década
se explica por el silencio y la decepción que se instala
en los decenios de 1940 y 1950 en las conciencias y el sentimiento
de muchos de nuestros artistas e intelectuales, que son el reflejo
del estado de postración al que se ve sometida la sociedad
entera.
Finalizada la guerra civil en
1939, los creadores culturales, y el resto de las personas que
componen la nómina de los vencidos, son muy conscientes
que el tiempo no está de su parte. Para unos, el exilio
y, para otros, el silencio del exilio interior. La segunda guerra
mundial aumenta la zozobra, la decepción y, sobre todo,
hace creer en toda la sociedad europea, no sólo en la
española y la vasca, la sensación confusa de que
no había esperanza de recuperación. No obstante,
y a pesar de todo, hubo en el País Vasco personas que
apostaron por explicar, incluso la desesperanza, ideando y creando
instancias que alimentaran una mínima ilusión por
el cambio histórico. Vamos a referirnos a ellas de manera
telegráfica, señalando de antemano que todas estas
referencias, nombre y situaciones van a contribuir en buena medida
al desarrollo cultural de las dos décadas siguientes.
1950–1960: La expectativa
En el decenio de 1950-1960,
se producen una serie de hechos y expectativas que prueban el
cambio de la década que nos ocupa. Porque la cultura vasca,
los elementos que ratifican un tiempo creativo como el que consideramos,
no surgen ni aparecen por generación espontánea.
Hay que reconocer que todo proceso, por más singular que
parezca, tiene unos antecedentes y a ellos es necesario volver,
para mejor comprender el asunto que nos ocupa. Con toda lógica,
el tiempo es una aliado elemental de la historia, como tanta
veces ha dicho el historiador Pierre Vilar, y la mejor manera
de introducirse en una década, es inspeccionar, siquiera
en esquemas, la década, el decenio anterior. La historia
de la cultura es una cadena de escalas y acaso el gran tajo que
supuso la guerra civil, como sentenció Antonio Machado,
no estaba tanto en la herida moral abierta, sino en la dispersión,
la ruptura, por exilio, desaparición o quiebra de la libertad,
de muchos de los creadores y, por tanto, de su la acción
cultural.
Veamos algunas fechas y hechos
reseñables del decenio de 1950-1960, en el que creadores
que habían iniciado su andadura antes de la guerra civil
(Oteiza, Celaya, por ejemplo) se relacionan y comunican con otros
intelectuales más jóvenes que, por las más
diversas razones, habían vivido durante todo el decenio
de 1940 a 1950, entre el silencio y la decepción.
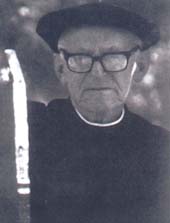 1953.– Regresa del exilio José
Miguel de Barandiarán. Tras una gestión del profesor
y vascólogo Antonio Tovar, rector de la Universidad de
Salamanca y del entonces ministro de Educación, Joaquín
Ruiz Jiménez. Barandiarán se hace cargo de la cátedra
"Manuel de Larramendi" de dicha Universidad. Vemos
que en esta Universidad profesa durante varios años Luis
Mitxelena, quien va a tener un papel decisivo en la década
posterior, como artífice del proyecto definitivo, u original,
según se mire, para la unificación del euskara.
Un profesor que dedica importantes estudios a grandes intelectuales
vascos (Unamuno, Baroja, etc.), que también ejerce como
docente en Salamanca, es Luis S. Granjel, historiador de la medicina
vasca. Otro historiador donostiarra, Miguel Artola, profesará
también en dicha Universidad. 1953.– Regresa del exilio José
Miguel de Barandiarán. Tras una gestión del profesor
y vascólogo Antonio Tovar, rector de la Universidad de
Salamanca y del entonces ministro de Educación, Joaquín
Ruiz Jiménez. Barandiarán se hace cargo de la cátedra
"Manuel de Larramendi" de dicha Universidad. Vemos
que en esta Universidad profesa durante varios años Luis
Mitxelena, quien va a tener un papel decisivo en la década
posterior, como artífice del proyecto definitivo, u original,
según se mire, para la unificación del euskara.
Un profesor que dedica importantes estudios a grandes intelectuales
vascos (Unamuno, Baroja, etc.), que también ejerce como
docente en Salamanca, es Luis S. Granjel, historiador de la medicina
vasca. Otro historiador donostiarra, Miguel Artola, profesará
también en dicha Universidad.
1953.– Se crea en San Sebastián el Festival
Internacional de Cine.
1954.– Jorge Oteiza publica su primer libro de poemas,
Androcanto y sigo. Ballet por las piedras de los apóstoles
en la carretera.
1956.– I Congreso Mundial Vasco. Se celebra en París,
por iniciativa del Gobierno Vasco. El congreso, que se presenta
inicialmente como un acto de propaganda, aporta sin embargo elementos
para analizar cuáles eran, visto en el tiempo, las fuerzas
reales de la oposición democrática del exilio vasco.
Se ha dicho por algunos que el congreso fue en realidad el canto
de cisne de un proceso, perdida ya toda opción de vuelta
al interior del país, tanto del gobierno vasco como de
todos los ciudadanos exiliados, al haber firmado Franco los convenios
con los Estados Unidos de América.
1956.– Se funda la revista cultural "Jakin".
1956.– Muere en Madrid don Pío Baroja.
1957.– Jorge Oteiza gana el primer premio de la Bienal
Internacional de Escultura de Sao Paulo (Brasil) y da a conocer
su Propósito  Experimental.
El reconocimiento es un espaldarazo internacional no sólo
a un creador vasco, sino a un creador que decide vivir y trabajar
en el interior, tras su regreso de América en 1948. Experimental.
El reconocimiento es un espaldarazo internacional no sólo
a un creador vasco, sino a un creador que decide vivir y trabajar
en el interior, tras su regreso de América en 1948.
1958.– Eduardo Chillida recibe el primer premio de
Escultura en la Bienal de Venecia (Italia). Este reconocimiento,
junto con el de Oteiza en el año anterior, supuso uno
de los momentos más esperanzados para la cultura vasca
del momento.
La explosión creadora
(1960-1970)
Bastaría reparar
en las tablas adjuntas, en las que se recoge de forma simple
y esquemática el conjunto e realizaciones culturales que
se generan en el País Vasco a lo largo del decenio, par
entender que en ese tiempo se superan de forma explosiva todas
las tensiones de la inseguridad y la expectativa que generan
las dos décadas anteriores. La cultura, como la vida,
en esa década comienza a ser un asunto colectivo. Los
intelectuales aportan al discurso general de la sociedad nuevos
motivos de esperanza. Pero sería injusto decir que los
creadores de la cultura se entretuvieron sólo en la acción
social o en la vindicación política. Más
se ajusta a la realidad el contemplar que fue precisamente su
obra cultural singular la que define el tiempo. El grupo de escultores
y artistas vascos convocó en esa década la atención
de la crítica especializada y fue elemento integrador
de inquietudes, esperanzas y talento.
Por doquier surgen cineclubs,
salas de exposiciones (la galería Barandiarán,
en San Sebastián), se celebran las Semanas Culturales
Vascas en pueblos y ciudades, la vindicación del euskera
comienza a dar sus frutos, desde las Campañas de Alfabetización
de Euskaltzaindia (Rikardo Arregi), hasta las creación
de las ikastolas más emblemáticas, como el Lizeo
Santo Tomás, en San  Sebastián.
Todo ello parece convenir en un aliento nuevo en la vida social
y cultural del País Vasco. Se editan libros de los escritores
emergentes (Luis Martín-Santos, Aresti, Pinilla, José
María Mendiola, Antoñana, Alvarez Enparantza, Saizarbitoria)
y otros de más entidad (Otero y Celaya), mientras aparecen
libros (Quousque tandem...!, de Oteiza) que contribuyen
a certificar no sólo una aspiración colectiva,
sino el entendimiento que los vascos de su tiempo tienen acerca
del arte, del estado del mundo, de la necesidad de mirar al hombre
nuevo, en expresión del propio Oteiza. Sebastián.
Todo ello parece convenir en un aliento nuevo en la vida social
y cultural del País Vasco. Se editan libros de los escritores
emergentes (Luis Martín-Santos, Aresti, Pinilla, José
María Mendiola, Antoñana, Alvarez Enparantza, Saizarbitoria)
y otros de más entidad (Otero y Celaya), mientras aparecen
libros (Quousque tandem...!, de Oteiza) que contribuyen
a certificar no sólo una aspiración colectiva,
sino el entendimiento que los vascos de su tiempo tienen acerca
del arte, del estado del mundo, de la necesidad de mirar al hombre
nuevo, en expresión del propio Oteiza.
En la década surgen narradores
que han hecho una obra literaria posterior sólida y reconocida,
como Luis Martín–Santos, Luis de Castresana, Ignacio
Aldecoa, Martín de Ugalde, Pablo Antoñana, Ramiro
Pinilla, José María Mendiola, Santiago Aizarna,
José Luis Álvarez Enparantza, Raúl Guerra
Garrido, Jorge G. Aranguren, Carlos Aurtenetxe, entre otros.
Se organizan concursos literarios, como plataformas de expresión
de las nuevas ideas y se crea un ambiente propicio a la comunicación
entre intelectuales, que es valorado de forma creciente por amplios
sectores de la sociedad civil, inquieta, preocupada y partícipe
a su vez de aquel movimiento liberador, falta de fuerza política
y económica, pero rico en ideas y propuestas.
También los músicos.
No sólo la novedosa y emergente agrupación de Ez
dok amairu (Lete, Laboa, Lurdes Iriondo, Lertxundi, Lekuona,
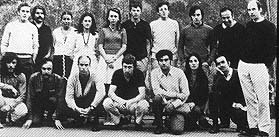 etc.), sino los creadores
sinfónicos (Luis de Pablo, González Acilu, Carmelo
Bernaola, Rafael Castro, Ybarra, y el consagrado maestro Escudero)
y los intérpretes (Félix Ayo, y otros, en el magisterio
del consagrado Nicanor Zabaleta). Los autores y actores de teatro,
los cineastas que se convocan para realizar "Ama Lur"
(1968), en cuya película se concentran tantas voluntades
de la década. Los festivales de cine (Internacional de
San Sebastián e Internacional de Cine Documental de Bilbao)
contribuyeron a mantener una clima de relación con el
exterior que beneficio mucho a ambas ciudades. etc.), sino los creadores
sinfónicos (Luis de Pablo, González Acilu, Carmelo
Bernaola, Rafael Castro, Ybarra, y el consagrado maestro Escudero)
y los intérpretes (Félix Ayo, y otros, en el magisterio
del consagrado Nicanor Zabaleta). Los autores y actores de teatro,
los cineastas que se convocan para realizar "Ama Lur"
(1968), en cuya película se concentran tantas voluntades
de la década. Los festivales de cine (Internacional de
San Sebastián e Internacional de Cine Documental de Bilbao)
contribuyeron a mantener una clima de relación con el
exterior que beneficio mucho a ambas ciudades.
Los poetas y su sentido de
la modernidad
Nunca la poesía
ha sido tan oportuna. La poesía tiene más sentido
cuando, por su sola acción, y sin más perjuicios,
de la historia o del tiempo, logra definir una época y,
en lo posible, salvar los acentos más profundos de su
tiempo.
La profesora Sabina de la Cruz,
que ha tenido la suerte de conocer 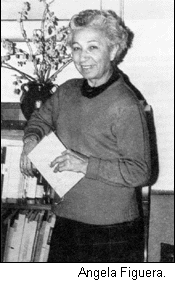 mejor
que nadie a Blas de Otero, y de que éste le escribiera
poemas, ha relatado en un libro reciente la profunda relación
que hubo ente Blas de Otero, Gabriel Celaya y Ángela Figuera
Aymerich. Fue tan estrecha esa relación cultural, que
por encima de las afinidades de su creación, está
la entidad indisoluble de un vínculo civil que para mí
hay que situarlo, sin duda, en la esfera de la libertad. Eran,
porque había que vivir. La creación, con gritos
a veces desgarrados –que no quiere decir sin armonía–
era la verdadera razón de ser. mejor
que nadie a Blas de Otero, y de que éste le escribiera
poemas, ha relatado en un libro reciente la profunda relación
que hubo ente Blas de Otero, Gabriel Celaya y Ángela Figuera
Aymerich. Fue tan estrecha esa relación cultural, que
por encima de las afinidades de su creación, está
la entidad indisoluble de un vínculo civil que para mí
hay que situarlo, sin duda, en la esfera de la libertad. Eran,
porque había que vivir. La creación, con gritos
a veces desgarrados –que no quiere decir sin armonía–
era la verdadera razón de ser.
Otero, Celaya, Aresti, como antes
Unamuno, han tenido la rara virtud de hacer época, representar,
en su conjunto una noción de modernidad que debe resaltarse.
Otero, Celaya, Aresti, Ángela Figuera, conforman una experiencia
poética singular, y forman parte del patrimonio de la
cultura de los vascos. La época, su verdadera época,
está precisamente en el decenio que nos ocupa. La aparición
de Gabriel Aresti en 1960 (el mismo año en que muere el
lehendakari Agirre) con Maldan behera y su consagración
con Harri eta Herri (1964), son dos hitos de la década,
en la que Juan San Martín (1969) aportará una certificación
de los nuevos rumbos y nombres de la poesía euskaldún
con su antología Uhin berri (1969), donde aparecen
nuevas voces de escritores y escritoras vascos que luego han
tenido en su mayoría gran significación.
El papel de Jorge Oteiza
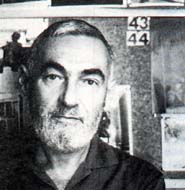 Que
Jorge Oteiza estaba atento a la andadura y realización
personal de cada uno de los creadores vascos, fueran escultores,
pintores, escritores, músicos o lingüistas, jóvenes
o no tan jóvenes, lo prueban multitud de actuaciones del
escultor y poeta. La mirada que críticos e historiadores
del arte inclinan sobre el discurrir cultural del País
Vasco a lo largo de la década, tiene en buena medida como
protagonista la personalidad de Jorge Oteiza. Que José
María Moreno Galván, Santiago Amán, Valeriano
Bozal, incluso Camón Aznar, o Carlos Areán, en
otra escala y consideración, tuvieran todos ellos la opinión
que tuvieran sobre unos u otros creadores vascos del momento,
fijen su atención en la escultura y pintura vascas, tiene
su origen, en buena medida, en la manera con que Oteiza hace
llamar la atención, no sólo sobre su obra, sino
sobre la obra del conjunto de los escultores y pintores vascos
del momento. Es obligado hacer un recorrido por algunos de los
momentos Que
Jorge Oteiza estaba atento a la andadura y realización
personal de cada uno de los creadores vascos, fueran escultores,
pintores, escritores, músicos o lingüistas, jóvenes
o no tan jóvenes, lo prueban multitud de actuaciones del
escultor y poeta. La mirada que críticos e historiadores
del arte inclinan sobre el discurrir cultural del País
Vasco a lo largo de la década, tiene en buena medida como
protagonista la personalidad de Jorge Oteiza. Que José
María Moreno Galván, Santiago Amán, Valeriano
Bozal, incluso Camón Aznar, o Carlos Areán, en
otra escala y consideración, tuvieran todos ellos la opinión
que tuvieran sobre unos u otros creadores vascos del momento,
fijen su atención en la escultura y pintura vascas, tiene
su origen, en buena medida, en la manera con que Oteiza hace
llamar la atención, no sólo sobre su obra, sino
sobre la obra del conjunto de los escultores y pintores vascos
del momento. Es obligado hacer un recorrido por algunos de los
momentos
Claro que Jorge Oteiza, en primer
término, y de manera constante, actúa desde la
palabra. Oteiza es un escritor. Todas sus acciones, negaciones,
propuestas, discursos, proyectos para la utopía y la aventura
("Que puede ser loca, pero el aventurero ha de estar
cuerdo"), tiene un soporte literario, y visto desde
hoy, podemos decir que sin la muleta de la palabra, sin el apoyo
del discurso literario, la personalidad de Oteiza sería
hoy menos comprensible, menos accesible, más neutra. Bien
es cierto que la herramienta de la palabra no se explica en Oteiza
sino es como una propuesta para la acción continua. Oteiza,
lo hemos visto, publica su primer poemario en 1954.
Pero la obra literaria de Oteiza
era tenida en cuenta también fuera. Los testimonios de
muchos escritores e intelectuales del momento sobre su Quousque
tandem...! (1963), o los expresados por Francisco Calvo Serraller
en los últimos años, refrendan la consideración,
aceptación o asunción crítica, pero atención
en su caso, de muchas personas sobre su pensamiento. Este no
tenía sólo un carácter cultural unívoco.
Tampoco, equívoco: era clara y simplemente un discurso
creado, propuesto y publicado con el propósito evidente
de encender, apasionar o provocar una reflexión, no sólo
sobre las cosas que se hacían, sino muy especialmente
sobre todo cuanto estaba por hacer. Entretanto, y aunque él
tuvo ciertos reparos sobre su poesía –dado que apenas
Miguel Labordeta o Juan San Martín manifestaron entusiasmo
por la misma–, lo evidente es que fuera del País
Vasco, y a la hora de editar a poetas españoles, se tenía
especialmente en cuenta a Oteiza. …l se preocupaba tan poco
de estas cuestiones que, cuando hace muy poco tiempo, le recordaba
que su obra apareció en distintas revistas, mostraba gran
extrañeza. Pero lo cierto es que su poema "Cansado
y giratorio" tuvo la virtud, a la manera de algunos poemas
de Otero, Celaya, Ángel Figuera o Aresti –otros cuatro
poetas vascos que hacen época– de convocar muchos
entusiasmos. Así, no sólo se publicó dentro
del país, sino en Sudamérica. En toda la década
de los sesenta hay una muy celebrada relación entre los
escritores Latinoamericanos y españoles. Efectivamente,
la revista "Acteón" de Bogot·, publicó
en 1968 el referido poema de Oteiza, aunque sin el título
por el que es conocido, dentro de una antología de la
poesía española. Entre los poetas, cuya nómina
iniciaba Oteiza, estaban los escritores Miguel Labordeta (con
poemas tomados de su libro Epilírica), Félix
Grande y Fernando Villacampa. Estamos hablando de 1968.

Jorge Oteiza, "Estudio para la piedad de
Aranzazu", 1969. Bronce.
Pero hay algo que no podemos
desconocer en Jorge Oteiza. Cuando hace unos años alguien
nos preguntaba cómo podría definirse el comportamiento
político del conjunto de los creadores vascos en ese periodo,
no dudé en la respuesta. La verdadera acción política
de todo ellos, el programa civil elemental consistía en
comunicarse, intercambiar experiencias, saber que era posible
crear sin confundir, discutir y pensar, a pesar de estar vigilados,
unas veces por el miedo, y otra veces por nuestra falta de preparación,
y que el futuro tenía sentido, a pesar de todo.
Una sociedad anónima
A la hora de reparar
en el discurso cultural, o en los comportamientos civiles del
tiempo elegido. A falta de estructuras (Universidad, asociaciones
culturales reconocidas, libertad de expresión en los medios
de comunicación, editoriales y demás soportes),
la sociedad civil, y algunos creadores de forma manifiesta tomaron
como compromiso decidido crear algunas estructuras algunas referencias,
algunas ventanas donde hacer. Oteiza lo dice en el catálogo
de la exposición del grupo Gaur:
"Todos sabemos ya quiénes
somos y que una poderosa juventud de artistas vascos reclama
el sitio y la atención y los derechos que se le debe reconocer
en nuestro país, y que tenemos pasado, presente y futuro,
para saber cuáles son nuestros propósitos y nuestras
necesidades y los medios, puntualmente todos los medios, para
concluir con la postración cultural y material que sufrimos
y el aislamiento con nosotros y con nuestro país".

De izda. a dcha.: Chillida,
Oteiza, Mendiburu, Iguiñez, Sistiaga y Basterretxea.
En el invierno de 1970 se celebra
el Festival de Teatro Independiente en San Sebastián.
El proceso de Burgos a varios militantes de ETA convoca un sentimiento
y las movilizaciones de solidaridad de todos los pueblos del
Estado Español. El movimiento sindical y los grupos políticos
emergentes, toman el protagonismo en la acción social
que en buena medida, y sin habérselo propuesto, habían
desarrollado los intelectuales en el decenio que terminaba. Fue
la cultura en su conjunto, la acción cultural, fuera oficial
o privada, anónima o nominal, la que mantuvo en el tiempo
la dignidad colectiva. Hemos escrito que el proceso militar de
Burgos fue el último acto de solidaridad del pueblo vasco,
no sólo con el exterior, sino consigo mismo. El tiempo
que se presumía en el horizonte habría de ser,
como se puede ya afirmar, un tiempo en el que la discordia, el
disentimiento y la desunión en la sociedad vasca se iban
a manifestar, acrecentar y persistir. Sin embargo, un sentimiento
de generación universal como la solidaridad es uno de
los valores que, en el tiempo, han prevalecido en la sociedad
vasca. Pero esa es otra historia.
Propuesta para una
comparación en el tiempo
|
Década 1960–1970 |
Década
1980–1990 |
– La libertad como norma.
Libertad para todos |
– La libertad administrada |
|
– La aventura como necesidad |
– Acrecienta la noción
de seguridad:
no al riesgo |
|
– La utopía como religión |
– Conservar lo que se tiene |
– Amor libre frente al control
social
(familia, religión) |
–
El sexo controlado (SIDA) |
|
– Política de No–Intervención
Militar |
– Intervención (Irak,
Granada,
Panam·, Chechenia) |
|
– "Haz el amor y no la
guerra" |
– Crecimiento del racismo y
la xenofobia |
– "Demos una oportunidad
a la Paz" (B. Dylan) |
– La guerra como "necesidad":
ONU: Irak-Kosovo |
|
– La Paz como bien común |
– La seguridad como valor superior |
|
– Desarrollo y Progreso |
– Crecimiento y especulación |
– La imaginación al
Poder
(París, Berkeley, 1968) |
– El poder del liberalismo
feroz |
– Extensión del comunismo
(Asia-África-América) |
– Desaparición del comunismo
real (Berlín, Este) |
– Noción y solidaridad
con el "Tercer
Mundo" |
– "Todos los mundos están
en este" |
|
– Ricos y pobres (Distancia) |
– Ricos (+ ricos) y pobres
(+ pobres) (Abismo) |
– Dios en una flor– "Dios
ha muerto"
(Ateísmo) |
– Vuelta a cierto sentido religioso |
– Vindicación del orientalismo
(Dylan, Ginsberg) |
– Continuidad en la misma
orientación (minorías) |
– Exaltación de los
valores
democráticos |
– Visto bueno a dictaduras
(Perú, China, Turquía) |
– No a la guerra nuclear (1970:
nace Green Peace) |
– Se mantiene la cultura de
la
ecología |
|
– Crítica a la Sociedad
de consumo |
– Consumición y derroche |
|
– Masa (el individuo en sociedad) |
– Individuo (El ciudadano por
libre) |
|
– Tecnocracia |
– Investigación más
desarrollo (I + D) |
– Ecología frente a
Industrialismo
(ciudades chimenea) |
– Reconversión industrial |
– Explosión del turismo:
negocio
e intercambio |
– El turismo como ocio y negocio |
– Movimientos población:
emigrantes–inmigrantes |
– Despoblación: paro
y retorno
–x enofobia-racismo |
|
– Existencialismo (Sartre) |
– Posmodernidad |
|
– Marcuse (Berkeley) |
– Fujiyama |
|
– El hombre, en la luna |
– Los hombres, a la luna |
– Rock and roll (The Beatles:
nacen y
mueren) Ginsberg,
Jack Kerouac.
Beat Generation |
– The Beatles: revival |
|
– Ruptura generacional |
– Vuelta al hogar paterno
(Residencia con padres) |
|
– Movimientos ciudadanos progresivos |
– Exaltación de los
valores
tradicionales |
© Elaboración: Félix
Maraña
|
BIBLIOGRAFÍA |
|
ALCOVER, Norberto [Y otros]
– La cultura española durante el franquismo;
Equipo Reseña; Mensajero;
Bilbao, 1977.
ALVAREZ–EMPARANZA, José Luis [Y otros]
– Cultura Vasca. II; Erein, San Sebastián,
1978.
AROZAMENA, Jesús María de
– San Sebastián: Biografía sentimental
de una ciudad; Conmemoraciones Centenarias; San Sebastián,
1963.
– Donostia, capital de San Sebastián; Auñamendi,
San Sebastián, 1964
ATENEO GUIPUZCOANO
– 20 años al servicio de S.S. (San Sebastián);
Catálogo cultural del Círculo Cultural y Ateneo
Guipuzcoano; [1964]
BARANDIARÁN, José Miguel de [Y otros]
– Cultura Vasca. I; Erein, San Sebastián,
1977.
BARRIOLA IRIGOYEN, Ignacio MarÌa
– Gestiones guipuzcoanas por una Universidad en el País
Vasco; Universidad del País Vasco; Leioa, Vizcaya,
1985.
GUASCH, Ana María
– Arte e ideología en el País Vasco: 1940–1980;
Akal, Madrid; 1985.
MAFFI, Mario
– La cultura underground; Anagrama, Barcelona, 1975.
II volúmenes.
MARAÑA SÁNCHEZ, Félix
– "El ciudadano don Carlos [Santamaría]";
diario "El Correo Español–El Pueblo Vasco",
Bilbao (26–05–91).
– "La década creadora", en Ama Lur y
el País Vasco de los años sesenta; Filmoteka
Vasca, edición de José María Unsain Azpíroz;
San Sebastián, 1993; págs.
– "Por ejemplo, 1963"; revista "Oarso",
Rentería, Guipúzcoa; 1993.
– "San Sebastián. Memoria literaria de la ciudad
abierta (1900–1990)"; en Donostia–San Sebastián.
Vida, paisajes, símbolos; Sendoa; San Sebastián;
1994; págs. 184TM–205TM.
– "Bilbao, por la palabra. Notas para el análisis
de un proceso cultural (1900–1994)", en Bilbao.
Vida, paisajes, símbolos; Sendoa; San Sebastián;
1994; págs. 218TM–235TM.
– "Vitoria, que habla. Letras y nombres en la vida
cultural alavesa (1900–1994)", en Vitoria–Gasteiz.
Vida, paisajes, símbolos; Sendoa; San Sebastián;
1994; págs. 238TM–252TM.
– "Pamplona y otros relatos. Del paisaje literario
de un territorio al norte (1900–1994)", en Pamplona.
Vida, paisajes, símbolos; Sendoa; San Sebastián;
1994; págs. 244TM–259TM.
– "Bayona, la ciudad catedral. Visiones de la cultura
en el País Vasco continental"; en Bayona. Vida, paisajes,
símbolos; Sendoa;
San Sebastián; 1994; págs. 274TM–283TM.
– Gabriel Celaya: señales de travesía;
Bermingham Edit., San Sebastián, 1996.
– Jorge Oteiza, elogio del descontento; Bermingham
Edit., San Sebastián, 1999.
MENDIOLA QUEREJETA, Rufino
– La vida cultural en San Sebastián. Anotaciones
histórico–retrospectivas; Conmemoraciones Centenarias
de la Reconstrucción y Expansión de la Ciudad.
1813–1863–1963; San Sebastián, 1963.
MOYA, Adelina
– Arte y artistas vascos de los años treinta;
Diputación Foral de Guipúzcoa; San Sebastián,
1987.
ROSZAK, Theodore
– El nacimiento de una contracultura (Reflexiones sobre
la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil);
Kairós, Barcelona; 1970; 1973 (4TM edición).
SAN MARTÍN, Juan
– Prólogos a Harri eta herri, de Gabriel Aresti;
Haranburu editor; San Sebastián, 1979; págs. 9TM–29TM,
a.i. (1964–1968)
SARASOLA, Ibon
– Historia social de la literatura vasca; Traducción
de Jesús Antonio Cid; Akal; Madrid, 1976.
UNSAIN, José María
– El cine y los vascos; Eusko Ikaskuntza, San Sebastián,
1985.
VARIOS AUTORES
– San Sebastián. Curso breve sobre la vida y milagros
de una ciudad; Conmemoraciones Centenarias de la Reconstrucción
y Expansión de la Ciudad. 1813–1863–1963; San
Sebastián, 1965.
– Guipúzcoa; Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa; San Sebastián; 1968. |
Félix
Maraña, escritor |

