|
Han pasado ya trece años desde
que en 1987 se acuñara, desde la Comisión Brundtland
(Naciones Unidas), ese concepto-filosofía que hoy resulta
aún tan desconocido y enigmático del desarrollo
sostenible.
Y es enigmático porque
el neoliberalismo imperante así lo quiere, haciendo del
mismo un útil comodín que sirve tanto para un roto
como para un descosido, lo que en la práctica significa
que está  sirviendo
para muy poco. Realmente no interesa, por el momento, cambiar
el actual modelo de producción y consumo que, sin embargo,
se ha revelado como inequívocamente insostenible. sirviendo
para muy poco. Realmente no interesa, por el momento, cambiar
el actual modelo de producción y consumo que, sin embargo,
se ha revelado como inequívocamente insostenible.
Los primeros pasos de la senda
hacia la sostenibilidad se dieron, conceptual y oficialmente,
con aquellos importantes documentos-programas firmados y asumidos
por 178 países en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de Rio, 1992). La Declaración
de Rio y La Agenda 21 representan el anclaje del andamiaje asumido
para iniciar la reconversión hacia el desarrollo sostenible.
Desde Europa, y en relación
ya con la ordenación del territorio, nuestro soporte conceptual-metodológico
lo encontramos en el "Libro Verde sobre el Medio Ambiente
Urbano" de la Unión Europea (1990) y, también,
en el V Programa de Acción en materia de Medio Ambiente
(1992-2000) que lleva por título, precisamente, "Hacia
un desarrollo sostenible". A otro nivel son relevantes el
Informe "Ciudades Europeas sostenibles" de la Comisión
Europea (D.G. XI, Marzo 1996), y el Informe Orlando (COM (98)0605-CH-0059/99).
La lectura operativa a escala
territorial del desarrollo sostenible se está haciendo,
en la Europa de arriba de los Pirineos, desde la escala local
y no desde los gobiernos regionales o nacionales. Y  ello
significa que se está haciendo una interpretación
del desarrollo sostenible sesgada hacia su dimensión ambiental,
relegando al olvido dimensiones económicas y sociales
que hacen que la sostenibilidad del desarrollo quede absolutamente
lisiada y desnutrida. Aún así, puede afirmarse
con rotundidad que, desde 1992, las autoridades locales en esa
otra Europa, no en la Comunidad Autónoma Vasca, han tomado
mucho más en serio que los gobiernos nacionales todo el
proceso explicitado en el programa de acción que representa
la Agenda 21. ello
significa que se está haciendo una interpretación
del desarrollo sostenible sesgada hacia su dimensión ambiental,
relegando al olvido dimensiones económicas y sociales
que hacen que la sostenibilidad del desarrollo quede absolutamente
lisiada y desnutrida. Aún así, puede afirmarse
con rotundidad que, desde 1992, las autoridades locales en esa
otra Europa, no en la Comunidad Autónoma Vasca, han tomado
mucho más en serio que los gobiernos nacionales todo el
proceso explicitado en el programa de acción que representa
la Agenda 21.
En Euskal Herria y en la C.A.V.
en particular, la reflexión e impregnación del
desarrollo sostenible en sus políticas de ordenación
territorial, tras la lectura de las Directrices de Ordenación
Territorial, Planes Parciales, Sectoriales y de Ordenación
Urbana, es prácticamente inexistente. Ciertamente reconocer
esto, no siendo lo políticamente correcto, es una realidad
inequívoca y dolorosa.
La lectura del Informe Orlando
de la Comisión de Política Regional (23 de Abril,
1999) ofrece para Euskal Herria unas claves que no deberían
soslayarse. Allí se incide en que la utilización
del suelo será un problema fundamental ya que el suelo
se convertirá en un bien escaso. Por ello, se afirma "apoyamos
la directiva sobre evaluación estratégica del impacto
medioambiental que afectará a la planificación
de la utilización del suelo, pero creemos también
que habría que tomar en consideración la conveniencia
de aplicar un nuevo tipo de impuesto ecológico sobre la
utilización del suelo".
En la C.A.V. el instrumento de
la E.I.A. de planes y programas de ordenación del territorio,
aprobado por La Ley General de Medio  Ambiente,
sigue yaciendo en el olvido mientras no se produzca el desarrollo
normativo del procedimiento para su implementación. Y
ello es preocupante pues, la evaluación de impacto ambiental
de los planes territoriales sería un importante paso en
la incorporación del desarrollo sostenible en la ordenación
del territorio. Ambiente,
sigue yaciendo en el olvido mientras no se produzca el desarrollo
normativo del procedimiento para su implementación. Y
ello es preocupante pues, la evaluación de impacto ambiental
de los planes territoriales sería un importante paso en
la incorporación del desarrollo sostenible en la ordenación
del territorio.
El informe comentado desvela
también una dimensión de la sostenibilidad territorial
que, entiendo yo, es crucial para Euskal Herria, cuando afirma
que: " los diseñadores de política de desarrollo
urbano deberían utilizar un nuevo enfoque del desarrollo
urbano de conformidad con los términos de la "ecological
footprint", midiendo de este modo la verdadera dimensión
de la región "que soporta" un asentamiento humano.
Ello permitiría adoptar nuevas pautas de desarrollo para
las ciudades y su contexto regional con objeto de establecer
un nuevo equilibrio con el entorno rural, reforzar las producciones
regionales y, por ello, crear actividades económicas basadas
en la utilización y reutilización de los recursos
locales".
La sostenibilidad tiene pues
un poderoso protagonismo en el territorio y la ordenación
del territorio representa un instrumento excelente para la implementación
de dimensiones cruciales del desarrollo sostenible. Por desgracia,
la política de la Administración de la C.A.V.,
tanto autonómica, como la de los territorios históricos
e incluso de los municipios, aún no ha entendido ni abordado
el desarrollo sostenible pues sus planes y programas siguen 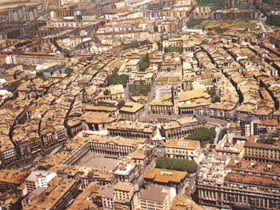 considerando al territorio como
suelo, no son capaces de pensar en términos de umbrales
o límites físicos al crecimiento, confunden crecimiento
sostenible con desarrollo sostenible e ignoran los necesarios
procesos de concienciación y participación pública
de abajo a arriba. Proceso este que aparece, por otra parte,
íntimamente unido a la elaboración-implementación
de las Agendas 21 locales, cuyo significado y alcance aquí
se desconoce, excepto el incipiente caso de Vitoria. El Informe
Orlando del Parlamento Europeo ( 23/04/99 ) desvela sin embargo
que, en la otra Europa, "desde 1992 las autoridades locales
han tomado el proceso de la Agenda 21 mucho más en serio
que los gobiernos nacionales". considerando al territorio como
suelo, no son capaces de pensar en términos de umbrales
o límites físicos al crecimiento, confunden crecimiento
sostenible con desarrollo sostenible e ignoran los necesarios
procesos de concienciación y participación pública
de abajo a arriba. Proceso este que aparece, por otra parte,
íntimamente unido a la elaboración-implementación
de las Agendas 21 locales, cuyo significado y alcance aquí
se desconoce, excepto el incipiente caso de Vitoria. El Informe
Orlando del Parlamento Europeo ( 23/04/99 ) desvela sin embargo
que, en la otra Europa, "desde 1992 las autoridades locales
han tomado el proceso de la Agenda 21 mucho más en serio
que los gobiernos nacionales".
A pesar de la ambigüedad
y tratamiento enigmático del concepto, es cierto que el
debate sobre estrategias de desarrollo urbano sostenible empieza
a observarse en muchas ciudades europeas, excepto en el sur.
Así, aparecen criterios de sostenibilidad que tienen en
cuenta el fomento de sistemas de ciudades policéntricas
y descentralizadas, un nuevo equilibrio entre centros urbanos
y el mundo rural, políticas regionales equilibradas que
luchan contra la desertización del campo y garantizan
la vitalidad del mundo rural, reforzamiento de redes de ciudades
pequeñas y medianas, etc..
Todo ello está demandando
un análisis en profundidad en relación con la paradoja
del paralelo proceso de globalización económica,
tan brutalmente presente y que tantas contradiciones empieza
a generar en el campo de la sostenibilidad local.
En el proceso de elaboración
de nuevos criterios de desarrollo se reconoce que la gestión
para la sostenibilidad es fundamentalmente  un
proceso político, que precisa de una planificación
eminentemente participativa al ser una responsabilidad compartida.
Los objetivos generales de la estrategia, fundamentada en un
planeamiento integrado que cierre los ciclos de los recursos
naturales, la energía y los residuos, dispone como criterios
generales, minimizar el consumo de recursos naturales; minimizar
la producción de residuos, la contaminación atmosférica,
del suelo y de las aguas; incrementar la proporción de
espacios naturales y biodiversidad de las ciudades, etc.. un
proceso político, que precisa de una planificación
eminentemente participativa al ser una responsabilidad compartida.
Los objetivos generales de la estrategia, fundamentada en un
planeamiento integrado que cierre los ciclos de los recursos
naturales, la energía y los residuos, dispone como criterios
generales, minimizar el consumo de recursos naturales; minimizar
la producción de residuos, la contaminación atmosférica,
del suelo y de las aguas; incrementar la proporción de
espacios naturales y biodiversidad de las ciudades, etc..
Adoptar pues una estrategia ecosistémica
del territorio va a exigir importantes "cambios en los valores
subyacentes en la sociedad, así como en los fundamentos
de los sistemas económicos" (Ciudades Europeas Sostenibles,
U.E., Marzo 1996). Consecuentemente, todo ello implica una profunda
revisión del modelo actual de producción y consumo,
así como importantes dosis de participación, creatividad
y cambios en los modos de vida actualmente insostenibles.
El Programa o Agenda 21 rechaza
con rotundidad la idea de que las fuerzas del mercado puedan
resolver los graves problemas de la integración de los
temas ambientales, económicos y sociales. El análisis
de la capacidad de carga o acogida de un territorio desborda
cualquier criterio de mercado incorporando en el mismo principios
de integración, cooperación, homeostasis, subsidiariedad,
sinergias, etc.. La gestión de la senda hacia la 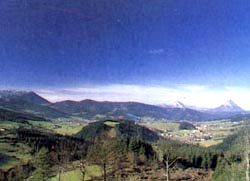 sostenibilidad es, esencialmente,
un procedimiento político y no técnico. En palabras
de la Comisión Brundtland "es hora de romper con
los modelos tradicionales. Son precisos cambios radicales en
todos los sectores de la vida social: economía, cultura,
estructura social, industria, tráfico, transporte, consumo,
etc..Estos cambios radicales no pueden sobrevenir sin los cambios
correspondientes en el carácter social, económico
y moral de la sociedad humana. La gente debe ser consciente de
que su existencia cotidiana está amenazada. Los cambios
en el comportamiento y los estilos de vida de los políticos
y los ciudadanos conformarán un nuevo conjunto de principios,
objetivos y aspiraciones que tendrán la mira puesta en
el bienestar de las generaciones futuras". sostenibilidad es, esencialmente,
un procedimiento político y no técnico. En palabras
de la Comisión Brundtland "es hora de romper con
los modelos tradicionales. Son precisos cambios radicales en
todos los sectores de la vida social: economía, cultura,
estructura social, industria, tráfico, transporte, consumo,
etc..Estos cambios radicales no pueden sobrevenir sin los cambios
correspondientes en el carácter social, económico
y moral de la sociedad humana. La gente debe ser consciente de
que su existencia cotidiana está amenazada. Los cambios
en el comportamiento y los estilos de vida de los políticos
y los ciudadanos conformarán un nuevo conjunto de principios,
objetivos y aspiraciones que tendrán la mira puesta en
el bienestar de las generaciones futuras".
En base a las reflexiones tan
incisivas procedentes del "stablishment", que es lo
que representa la Comisión Brundtland, ¿qué
puede decirse sobre los criterios de sostenibilidad presentes
en las actuales políticas de ordenación del territorio
de la C.A.V.? Ciertamente aún no hemos iniciado el camino,
ni siquiera la reflexión, y el coste de esta tardía
actitud en Euskal Herria empieza a aparecer ya preocupante.
José Allende
Landa, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UPV/EHU
Fotografías: Enciclopedia Lur |