|
Cuando un historiador aborda el tema del
arte en el País Vasco suele encontrar extraña la
discontinuidad con la que se presenta la simple narración
o enumeración de nombres de artistas vascos. Alguna vez
he advertido que este "Guadiana" del arte vasco, que
 aparece y desaparece
a los ojos del historiador en el curso de los siglos, puede no
ser un hecho objetivo sino un fenómeno debido a la falta
de investigadores que, durante el tiempo en que hemos carecido
de Universidad, ha sufrido la cultura vasca. En todo caso, el
hecho está ahí: Nuestros estudiantes universitarios
tienen que dar, un salto de cuatro siglos - desde Anchieta hasta
Mogrobejo, Oteiza y Chillida - para hallar nombres vascos de
escultores en los manuales de historia de la plástica
hispánica. aparece y desaparece
a los ojos del historiador en el curso de los siglos, puede no
ser un hecho objetivo sino un fenómeno debido a la falta
de investigadores que, durante el tiempo en que hemos carecido
de Universidad, ha sufrido la cultura vasca. En todo caso, el
hecho está ahí: Nuestros estudiantes universitarios
tienen que dar, un salto de cuatro siglos - desde Anchieta hasta
Mogrobejo, Oteiza y Chillida - para hallar nombres vascos de
escultores en los manuales de historia de la plástica
hispánica.
En el libro que Juan Antonio
Gaya Nuño publicó hace pocos años sobre
Escultura Española Contemporánea,al formar
un capítulo sobre los que él llama los maestros
de la transición de principios de este siglo, elige
cuatro nombres, y de ellos dos son vascos: Nemesio Mogrobejo
(a quien en 1910 Zuloaga calificó como "el primer
escultor que hoy tenemos en España" y Francisco Durrio.
De estos dos talentos, el uno se malogra por fallecimiento en
plena juventud; el otro emigra a Francia, se deja absorber por
su pasión por la cerámica, y deja un inventario
escultórico muy limitado. Y hay que esperar hasta los
años 50 para que en el País Vasco empiece a cuajar
un movimiento creativo de verdadera importancia.
Lo que importa, lo que a mí
al menos me interesa recalcar, no es que un escultor vasco, Jorge
de Oteiza, ganara en 1957 el Gran Premio de la Bienal de Sao
Paulo; ni que Eduardo Chillida tenga expuesta su obra en todos
los museos importantes de Europa y América, y el célebre
arquitecto chino Pey le haya declarado "el máximo
escultor de hoy día"; ni que Néstor Basterrechea
haya participado en más de 150 exposiciones de arte de
vanguardia en  Europa
y América, ni que el Museo de Arte Contemporáneo
de Madrid le dedicara una gran retrospectiva y que ganara el
concurso para el Monumento al Pastor en Reno (Nevada);
ni que José Alberdi sea un escultor conocidísimo
en Inglaterra, el único artista extranjero recibido como
miembro de la Real Academia Británica de Bellas Artes;
ni que el malogrado Remigio Mendiburu fuera calificado por Oteiza
como "el escultor más fuerte de todos nosotros".-,
ni que Vicente Larrea haya sido un audaz experimentador en la
técnica de fundición, y sus obras sean reclamadas
tanto para espacios urbanísticos como para los mejores
Museos de la actualidad; ni que Ricardo Ugarte pueda ostentar
un palmarés de premios en España y en el extranjero
como pocos, y haya sido seleccionado para el Nuevo Edificio de
la Comunidad Europea de Bruselas. Lo que importa, lo que aquí
nos interesa y lo que quiero subrayar es que todos estos escultores
- a los que he enumerado por orden de edad formen una única
generación de artistas que han grabado nombres vascos
en el frontispicio de la Historia de la Escultura Contemporánea.
Y éste es el fenómeno que conviene explicar. Europa
y América, ni que el Museo de Arte Contemporáneo
de Madrid le dedicara una gran retrospectiva y que ganara el
concurso para el Monumento al Pastor en Reno (Nevada);
ni que José Alberdi sea un escultor conocidísimo
en Inglaterra, el único artista extranjero recibido como
miembro de la Real Academia Británica de Bellas Artes;
ni que el malogrado Remigio Mendiburu fuera calificado por Oteiza
como "el escultor más fuerte de todos nosotros".-,
ni que Vicente Larrea haya sido un audaz experimentador en la
técnica de fundición, y sus obras sean reclamadas
tanto para espacios urbanísticos como para los mejores
Museos de la actualidad; ni que Ricardo Ugarte pueda ostentar
un palmarés de premios en España y en el extranjero
como pocos, y haya sido seleccionado para el Nuevo Edificio de
la Comunidad Europea de Bruselas. Lo que importa, lo que aquí
nos interesa y lo que quiero subrayar es que todos estos escultores
- a los que he enumerado por orden de edad formen una única
generación de artistas que han grabado nombres vascos
en el frontispicio de la Historia de la Escultura Contemporánea.
Y éste es el fenómeno que conviene explicar.
Si se observa atentamente la
historia de la plástica en Occidente (pintura y escultura
juntamente) se observa que se da una alternancia entre la preferencia
por la imagen y la preferencia por el signo y el símbolo.
Es un fenómeno histórica que quizá se explique
por razones psicológicas: es decir, por una especie de
dialéctica a 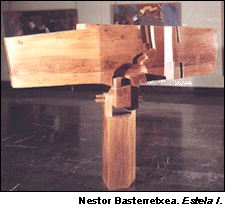 la
que está sometida la sensibilidad humana que, al cabo
de algún tiempo, muestra cansancio porla figura
y requiere el empleo del símbolo abstracto. Para utilizar
la terminología de Eugenio d'Ors en su libro sobre Lo
barroco, habría que decir que, en el curso de la historia,
en ciertas épocas el arte está gobernada por el
eón de la imagen, y en otras el que domina es el
eón del signo abstracto. Pues bien; se puede pensar
que así como hay un "tiempo para la imagen"
y un "tiempo para el signo" hay también pueblos
predispuestos para la imagen y pueblos predispuestos para el
signo. Las civilizaciones grecolatinas han revelado una preferencia
por el icono. Mientras que ciertos pueblos germanos, ciertas
razas, conformadas quizás por sus orígenes de vida
trashumante o por la fuerza de una religión absolutamente
trascendente, se muestran más tendentes al empleo del
signo y al rechazo de la imaginería. la
que está sometida la sensibilidad humana que, al cabo
de algún tiempo, muestra cansancio porla figura
y requiere el empleo del símbolo abstracto. Para utilizar
la terminología de Eugenio d'Ors en su libro sobre Lo
barroco, habría que decir que, en el curso de la historia,
en ciertas épocas el arte está gobernada por el
eón de la imagen, y en otras el que domina es el
eón del signo abstracto. Pues bien; se puede pensar
que así como hay un "tiempo para la imagen"
y un "tiempo para el signo" hay también pueblos
predispuestos para la imagen y pueblos predispuestos para el
signo. Las civilizaciones grecolatinas han revelado una preferencia
por el icono. Mientras que ciertos pueblos germanos, ciertas
razas, conformadas quizás por sus orígenes de vida
trashumante o por la fuerza de una religión absolutamente
trascendente, se muestran más tendentes al empleo del
signo y al rechazo de la imaginería.
Mi opinión es que el pueblo
vascoes de este tipo de pueblos. Si observamos nuestra
arquitectura, nuestra artesanía, nuestras costumbres,
nuestras estructuras mentales y expresivas, observamos un puritanismo
y una austeridad que se concilia mejor -con un lenguaje de signos.
Algunos han afirmado lisa y llanamente que el vasco no ha tenido
sensibilidad para las artes plásticas.  Pero,
desde esta perspectiva que estoy exponiendo, habría que
decir con más justeza que el vasco tiene poca sensibilidad
para la plástica figurativa, carnosa y táctil.
Cuando de la escultura se tiene una concepción estrictamente
figurativa e icónica, se hace difícil admitir que
el vasco tenga aptitudes artísticas. Porque tenía
de las artes plásticas, y concretamente de la escultura,
esta visión grecolatina, el médico-escultor Victoriano
Juaristi decía: "Los vascos no hacen imágenes
(subrayemos el término : imágenes), ni las
contemplan con emoción, porque no tienen imaginación,
porque carecen de fantasía...El vasco de los siglos anteriores
al s.XIX no ha dejado ni, pinturas ni tallas, ni canciones originales
auténticas"..Y más adelante dice algo que
nos pone en la pista de lo que yo quiero formular aquí:
"El vasco, aun el cultivado, tampoco se interesa por la
imagen como espectáculo; casi es iconoclasta. En
cuanto a la imagen literaria, no necesito decirle nada". Pero,
desde esta perspectiva que estoy exponiendo, habría que
decir con más justeza que el vasco tiene poca sensibilidad
para la plástica figurativa, carnosa y táctil.
Cuando de la escultura se tiene una concepción estrictamente
figurativa e icónica, se hace difícil admitir que
el vasco tenga aptitudes artísticas. Porque tenía
de las artes plásticas, y concretamente de la escultura,
esta visión grecolatina, el médico-escultor Victoriano
Juaristi decía: "Los vascos no hacen imágenes
(subrayemos el término : imágenes), ni las
contemplan con emoción, porque no tienen imaginación,
porque carecen de fantasía...El vasco de los siglos anteriores
al s.XIX no ha dejado ni, pinturas ni tallas, ni canciones originales
auténticas"..Y más adelante dice algo que
nos pone en la pista de lo que yo quiero formular aquí:
"El vasco, aun el cultivado, tampoco se interesa por la
imagen como espectáculo; casi es iconoclasta. En
cuanto a la imagen literaria, no necesito decirle nada".
Es claro que el Dr. Juaristi
subraya con acierto esta especie de alergia del vasco hacia la
imagen, tanto en lo plástico como en lo poético.
En lo que, a mi juicio, yerra, es en esa estrecha noción
de arte que responde a esquemas decimonónicos. Precisamente
cuando la imagen ha desaparecido al menos se ha ensombrecido
en el horizonte estético de muchos artistas de nuestro
tiempo en Occidente, es decir, cuando al eón de la imagen
ha sustituido el eón del signo en el arte universal, es
cuando la capacidad creadora del vasco en este campo ha quedado
evidenciada.
Concomitancia significativa:
El despertar de la escultura vasca ocurre en el momento histórico
en que parecen borrarse la fronteras entre artesanía y
arte. Hoy la nueva estética se resiste a ver en el  artista un ser privilegiado, y
sobre todo renuncia a la idea del artista como un vidente que,
sin mancharse las manos, contempla en su mundo ideal la forma
modélica inspiradora. Hoy se tiende a mirar al artista
como un artesano que elabora concienzudamente su obra. Ahora
bien, aunque la moderna industrialización está
acabando lamentablemente con nuestros hábitos artesanos,
todavía puede hablarse en el País Vasco de una
tradición de ferrones, de carpinteros, de ebanistas y
de canteros. Y es con esa tradición artesana con la que
parece vincularse gran parte del trabajo de nuestros artistas. artista un ser privilegiado, y
sobre todo renuncia a la idea del artista como un vidente que,
sin mancharse las manos, contempla en su mundo ideal la forma
modélica inspiradora. Hoy se tiende a mirar al artista
como un artesano que elabora concienzudamente su obra. Ahora
bien, aunque la moderna industrialización está
acabando lamentablemente con nuestros hábitos artesanos,
todavía puede hablarse en el País Vasco de una
tradición de ferrones, de carpinteros, de ebanistas y
de canteros. Y es con esa tradición artesana con la que
parece vincularse gran parte del trabajo de nuestros artistas.
Sobre la generación a
la que me estoy refiriendo, se puede añadir otra concomitancia
con la sensibilidad estética de los años 50 de
este siglo: la tendencia a relacionar el arte con el medio social
y humano en el que se vive.El arte, según la tendencia
más generalizada, debe dar respuesta a las grandes preguntas
que plantea la vida social, el medio ambiente, el urbanismo y
la ecología.
Todo esto, que a mi juicio, explica
el éxito logrado por los escultores de la generación
a la que me he referido hasta este 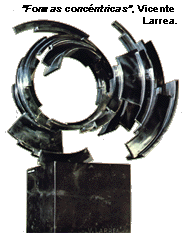 momento,
se problematiza cuando se pasa a la generación siguiente.
En la generación de escultores vascos que ha madurado
en los últimos 20 años, la creatividad estética
se plantea sobre presupuestos sociológicos diferentes.
El increíble progreso de los medios de comunicación
social han operado una mundialización de la sensibilidad
estética en la que apenas cabe encuadrar una posible vinculación
genética del arte con un medio étnico singularizado. momento,
se problematiza cuando se pasa a la generación siguiente.
En la generación de escultores vascos que ha madurado
en los últimos 20 años, la creatividad estética
se plantea sobre presupuestos sociológicos diferentes.
El increíble progreso de los medios de comunicación
social han operado una mundialización de la sensibilidad
estética en la que apenas cabe encuadrar una posible vinculación
genética del arte con un medio étnico singularizado.
Por otra parte, los escultores
de la nueva generación se han despegado de la disciplina
oteizana, ciertamente lastrada con una exagerada y mitificada
filosofía sobre raíces ancestrales, y han sentido
ese despeque como una liberación. Pero habría que
ver si esa nueva generación - cuyos nombres no necesito
explicitar aqui no está cayendo en las redes de un internacionalísmo,
tejido de imperativos e intereses muy poco estéticos.
Me refiero a la aberrante y monstruosa dependencia del arte de
los sistemas comerciales. Una dependencia que ha generado un
escepticismo fatal en los críticos más capaces
y en los artistas más honrados. A las razones de la verdadera
crítica que debiera apoyarse en el análisis intrínseco
de las obras, han sustituido , en boca de algunos altos responsables
de los grandes montajes artistico-políticos, razones como
éstas: "Esto es lo que se compra hoy"; "esto
es lo que se expone en las salas de Estados Unidos"; "esto
es lo que más abunda en los Dokumenta-Cassel de Alemania".
La autoridad del dólar sustituye a la razón estética.
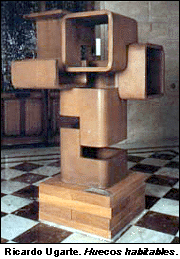 Estas
dos leyes Supremas hoy en día - la comunicacíon
internacional inmediata y la absurda comercialización
- han hecho que, por lo que se refiere a los artistas más
jóvenes, incluidos los profesores de nuestras Escuelas
de Bellas Artes, solo se pueda hablar de artistas "nacidos
en el País Vasco", pero no de "artistas vascos"
como referencia a una obra que testimonia rasgos específicamente
étnico-culturales. Hace cien años nuestros artistas
iban a París porque allí se podían ver obras
de Cézanne, Van Gogh y Gauguin, aunque hubiera que pasar
hambre como lo habían pasado dichos maestros. Ahora la
aspiración de la generación joven de nuestros artistas
es desembarcar y hallar un acomodo en el país de los dólares. Estas
dos leyes Supremas hoy en día - la comunicacíon
internacional inmediata y la absurda comercialización
- han hecho que, por lo que se refiere a los artistas más
jóvenes, incluidos los profesores de nuestras Escuelas
de Bellas Artes, solo se pueda hablar de artistas "nacidos
en el País Vasco", pero no de "artistas vascos"
como referencia a una obra que testimonia rasgos específicamente
étnico-culturales. Hace cien años nuestros artistas
iban a París porque allí se podían ver obras
de Cézanne, Van Gogh y Gauguin, aunque hubiera que pasar
hambre como lo habían pasado dichos maestros. Ahora la
aspiración de la generación joven de nuestros artistas
es desembarcar y hallar un acomodo en el país de los dólares.
Juan Plazaola,
historiador de arte
Fotografías: Enciclopedia Lur "Nosotros Los Vascos" |

