|
Dos hechos han marcado de manera definitiva
la realidad de la cinematografía vasca a lo largo de la
década de los noventa. El primero, la aparición
de una generación de jóvenes directores 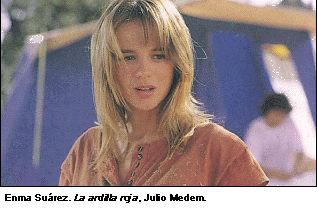 dotados
de un talento artístico sobresaliente en un momento, finales
de la década de los ochenta y principios de la de los
noventa, en que el cine de Euskadi agonizaba en una frustrante
situación de crisis creativa. El segundo, el radical giro
en la política cinematográfica del Gobierno Vasco
que opta a principios de los noventa por enterrar las subvenciones
a fondo perdido de los ochenta para iniciar una vía nueva
en la que la sociedad pública Euskal Media adquiere todo
el protagonismo. Con esta sociedad el Gobierno Vasco entra en
coproducción en determinadas películas buscando
ante todo rentabilizar la inversión pública realizada. dotados
de un talento artístico sobresaliente en un momento, finales
de la década de los ochenta y principios de la de los
noventa, en que el cine de Euskadi agonizaba en una frustrante
situación de crisis creativa. El segundo, el radical giro
en la política cinematográfica del Gobierno Vasco
que opta a principios de los noventa por enterrar las subvenciones
a fondo perdido de los ochenta para iniciar una vía nueva
en la que la sociedad pública Euskal Media adquiere todo
el protagonismo. Con esta sociedad el Gobierno Vasco entra en
coproducción en determinadas películas buscando
ante todo rentabilizar la inversión pública realizada.
En principio la fusión
de estos dos hechos, nuevos cineastas dotados de un gran talento
y una política gubernamental más 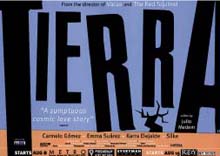 agresiva
y ambiciosa, invitaba a augurar un futuro prometedor para el
cine de Euskadi en los noventa. Sin embargo, ya desde los inicios,
las malas relaciones larvadas entre una parte significativa de
los cineastas y el Departamento de Cultura de Gasteiz desde la
segunda mitad de los ochenta van a más con la aparición
de Euskal Media. De nuevo las denuncias sobre favoritismos en
la aportación de dinero público a determinadas
productoras envenenan un ambiente ya de por sí viciado
y todas las expectativas de armonía ambiental se vienen
abajo enseguida. agresiva
y ambiciosa, invitaba a augurar un futuro prometedor para el
cine de Euskadi en los noventa. Sin embargo, ya desde los inicios,
las malas relaciones larvadas entre una parte significativa de
los cineastas y el Departamento de Cultura de Gasteiz desde la
segunda mitad de los ochenta van a más con la aparición
de Euskal Media. De nuevo las denuncias sobre favoritismos en
la aportación de dinero público a determinadas
productoras envenenan un ambiente ya de por sí viciado
y todas las expectativas de armonía ambiental se vienen
abajo enseguida.
El resultado es que durante una
gran parte de los noventa Euskal Media ignora incomprensiblemente
los proyectos más interesantes y taquilleros de los cineastas
vascos, forzando a muchos directores a desvincularse de Euskadi.
Ahí están los casos de éxitos como Acción
mutante (1993) de Alex de la Iglesia, La ardilla roja
(1993) de Julio Medem, Días contados (1994)
de Imanol Uribe, Salto al vacío (1995) de Daniel
Calparsoro, Historias del Kronen (1995) de 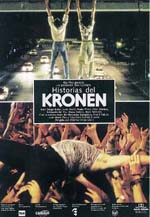 Montxo
Armendáriz, El día de la bestia (1995) de
Alex de la Iglesia, Tierra (1996) de Julio Medem, etc.
Y mientras estas películas se alejan del País Vasco,
Euskal Media, salvo honrosas excepciones, se involucra en obras
que poco o nada interesan a crítica y público.
Este sangrante proceso que afecta lógica e irremediablemente
al cine de Euskadi lastrando su nivel de calidad y su identidad
misma remite, aunque sea levemente, a partir de 1997 cuando el
nuevo Departamento de Cultura rompe con la tónica general
de los noventa e involucra a Euskal Media en Secretos del
corazón, película producida y realizada por
dos nombres injustamente olvidados durante estos años
por las instituciones vascas, Imanol Uribe y Montxo Armendáriz. Montxo
Armendáriz, El día de la bestia (1995) de
Alex de la Iglesia, Tierra (1996) de Julio Medem, etc.
Y mientras estas películas se alejan del País Vasco,
Euskal Media, salvo honrosas excepciones, se involucra en obras
que poco o nada interesan a crítica y público.
Este sangrante proceso que afecta lógica e irremediablemente
al cine de Euskadi lastrando su nivel de calidad y su identidad
misma remite, aunque sea levemente, a partir de 1997 cuando el
nuevo Departamento de Cultura rompe con la tónica general
de los noventa e involucra a Euskal Media en Secretos del
corazón, película producida y realizada por
dos nombres injustamente olvidados durante estos años
por las instituciones vascas, Imanol Uribe y Montxo Armendáriz.
A todo esto hay que añadir
la tendencia del cine de Euskadi, ya patente desde sus inicios,
de no ofrecer una imagen precisamente homogénea en sus
contenidos. En los noventa la libertad temática se amplía
aún más. Ya no es "obligatorio", como
en los ochenta, levantar acta de la conflictiva realidad política
que vive el país en 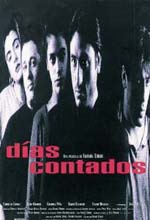 toda
película que se ruede. Hay dos hechos significativos en
este sentido; el primero es que el género de la comedia,
prácticamente proscrito en los ochenta por considerársele
frívolo e incompatible con la realidad socio-política
vasca se generaliza a lo largo de estos años. toda
película que se ruede. Hay dos hechos significativos en
este sentido; el primero es que el género de la comedia,
prácticamente proscrito en los ochenta por considerársele
frívolo e incompatible con la realidad socio-política
vasca se generaliza a lo largo de estos años.
El segundo es que el cine de
carácter político, tan presente en los setenta
y ochenta, prácticamente desaparece en estos años
aunque también es cierto que a principios del
2000 se estrena Yoyes de
Helena Taberna, una de las películas sobre ETA más
brillantes que se ha rodado en la historia del cine vasco. Pero
este caso, como el de Días contados, no es más
que la excepción que confirma la regla. El cine político
vasco de los noventa es escaso y por desgracia poco inspirado.
Y este panorama, que indudablemente
ayuda a romper corsés que constrenían la producción,
por otro lado dispersa aún más una situación
ya confusa y caótica por unas cuestiones u otras. La realidad
es que el cine de Euskadi en los noventa ofrece un cuadro realmente
complejo. Política cultural desacertada desde el principio
para retomar tímidamente el buen rumbo al final dentro
siempre de una preocupante indefinición. Cineastas rebosantes
de talento que en vez de instalarse en el sello "cine vasco"
se ven obligados a  marchar
a Madrid dejando inevitablemente tocada a la producción
vasca. Una generación de directores, actores y técnicos
sin igual en la breve historia del cine de Euskadi. Una serie
de películas en las que predomina una factura técnica
envidiable y una absoluta falta de homogeneidad temática… marchar
a Madrid dejando inevitablemente tocada a la producción
vasca. Una generación de directores, actores y técnicos
sin igual en la breve historia del cine de Euskadi. Una serie
de películas en las que predomina una factura técnica
envidiable y una absoluta falta de homogeneidad temática…
No hay duda de que el cine de
Euskal Herria entra en el 2000 envuelto en serias dudas que afectan
a su financiación pública y a su personalidad.
Pero en lo esencial, -el talento- el legado que aporta la década
de los noventa al cine y a toda la cultura vasca perdurará
por siempre.
Carlos Roldán
Larreta, doctor en Historia del Arte
Fotografías: Del libro "El cine del País Vasco:
de Ama Lur a Airbag" de Carlos Roldán (Ikusgaiak-3
cuadernos de cinematografía de Eusko Ikaskuntza) |