|
La
elaboración del carbón vegetal, "Egur-ikatza",
en Euskalerria data de muy antiguo y ha durado hasta nuestros
días. En tiempos prehistóricos ya lo utilizaron
para la obtención de hierro en las "Aize-olak",
y su auge va indudablemente unido al de las fererías movidas
por agua, "Olak", desde hace más de 500 años.
Aquí el consumo era ya muy importante.
De hecho, hasta mediado el siglo
XX las grandes fundaciones han venido contratando cuadrillas de
jóvenes carboneros, "Ikazkiñak", para
abastecerse del carbón vegetal necesario en sus hornos
altos de fundición de mineral de hierro.
En los hayedos de nuestros montes
aún se pueden observar las explanaciones, "Txondar-zulo",
que hacían para la cocción de la pira, "Txondarra".
De acuerdo con las existencias de
nuestros bosques, la madera más utilizada ha sido la de
haya, seguida a gran distancia por el roble y el castaño,
y en muy pequeña cantidad por la encina.
Los herreros artesanos de los pueblos,
"Errementariak", solían preferir para sus fraguas
el carbón de castaño, por ser el mejor para dar
el temple a las herramientas que fabricaban. No solían
querer el carbón de roble ya que el chisporroteo que emite
su brasa les quemaba la ropa.
En épocas en que los bosques
eran comunales los ayuntamientos subastaban anualmente el aprovechamiento
de los mismos para la elaboración del carbón vegetal.
El adjudicatario de la subasta contrataba grupos de jóvenes,
"Baso mutilak", que subían al monte después
de la Semana Santa y trabajaban en esta labor hasta el inicio
del otoño, bajando al pueblo solamente los domingos para
cumplir con el precepto religioso.
 Una
vez marcados los árboles que se podían talar en
un determinado bosque, se procedía a su tala y, en el mismo
lugar, a la preparación de la madera. Una
vez marcados los árboles que se podían talar en
un determinado bosque, se procedía a su tala y, en el mismo
lugar, a la preparación de la madera.
La primera operación consistía
en cortar las ramas dejando limpio el tronco, "Soildu".
Tras apartar los mejores troncos,
que no iban a ser reducidos a carbón sino que se iban a
aprovechar para madera, se procedía a trocear el resto
de troncos y ramas a una longitud entre 1,30 y 1,50 metros, procediendo
también a su rajado, "Pitzatu", si eran demasiado
gruesos.
Según la cantidad de bosque
que se iba a talar era preciso acondicionar una, dos o más
carboneras, "Txondarra". Solían ser de unos 8
o 10 metros de diámetro.
Si no existía alguna carbonera
anteriormente utilizada y había que hacerla nueva, se efectuaba
sobre tierra negra, no arcillosa, cubriéndola totalmente
con una capa de 15 o 20 centímetros de carbonilla residual,
"Irurie", que trasportaban de la anterior más
cercana. La colocación de esta capa de carbonilla era necesaria
ya que, de no ponerla, al calentarse el suelo durante la cocción
explosionaban las piedras contenidas en él, produciendo
en la pira vías de aire que descontrolaban la uniforme
cocción de la misma como veremos después.
Aunque en pocas ocasiones, cuando
la pendiente del terreno era muy pronunciada, y para no hacer
un excesivo talud hacia el interior, se construía un bastidor
de troncos verticales y horizontales que completaban la carbonera
en voladizo en su mitad exterior, cubriéndolo con ramas
delgadas entrelazadas, "Arakie", tierra y carbonilla.
Pero este sistema no era muy recomendable pues, además
de que se pudría para futuras ocasiones, tenía el
peligro de que corriera la tierra entre las ramas y tomara aire
la pira, quemándose la madera en lugar de cocerse. A esta
carbonera con media parte en voladizo se le llamaba "Tranpal-txondarra".
 Mientras
unos habían estado construyendo o adecuando las carboneras,
el resto de componentes de la cuadrilla habría transportado
a su alrededor la madera troceada. Este transporte se hacía
a hombro, directamente uno o dos troncos gruesos, o ayudados del
caballete, "Astoa", para llevar las ramas. Era normal
que, tanto en las operaciones de tala y troceado con hacha, como
en el acarreo, se suscitaran amigables rivalidades entre los jóvenes
para demostrar su fuerza y pericia. Mientras
unos habían estado construyendo o adecuando las carboneras,
el resto de componentes de la cuadrilla habría transportado
a su alrededor la madera troceada. Este transporte se hacía
a hombro, directamente uno o dos troncos gruesos, o ayudados del
caballete, "Astoa", para llevar las ramas. Era normal
que, tanto en las operaciones de tala y troceado con hacha, como
en el acarreo, se suscitaran amigables rivalidades entre los jóvenes
para demostrar su fuerza y pericia.
A partir de aquí era el carbonero
especializado en la cocción, "Ikatz-egoslea",
quien tomaba la responsabilidad de la construcción de la
pira, "Txondarra", y de su correcta y uniforme cocción.
La base de la pira consistía
en una red circular, "Sarea", compuesta por ramas de
unos 15 o 20 centímetros de grueso, tumbadas en el suelo
de forma radial, desde el centro hasta el diámetro exterior
de la misma, entremezcladas con otras más delgadas, "Arakie",
para que quedara más tupida.
 Desde
el centro de esta red, y a medida que se iba construyendo la pira,
se hacía una chimenea vertical de unos 40 centímetros
de lado, compuesta por tronquillos entrecruzados, "Txantilloiak".
Esta chimenea cuadrada se llamaba "Suetxea" y era el
hueco por el que periódicamente se alimentaba de leña
a la pira para mantenerla encendida, "Betegarria egin".
En la base de la chimenea se dejaban desde el principio hojas
secas y ramitas delgadas para facilitar el encendido inicial. Desde
el centro de esta red, y a medida que se iba construyendo la pira,
se hacía una chimenea vertical de unos 40 centímetros
de lado, compuesta por tronquillos entrecruzados, "Txantilloiak".
Esta chimenea cuadrada se llamaba "Suetxea" y era el
hueco por el que periódicamente se alimentaba de leña
a la pira para mantenerla encendida, "Betegarria egin".
En la base de la chimenea se dejaban desde el principio hojas
secas y ramitas delgadas para facilitar el encendido inicial.
Alrededor de la chimenea se colocaba,
en hileras circulares hasta el diámetro exterior de la
pira, la primera fila de troncos y ramas, de pié, ligeramente
inclinados hacia el centro. En las hileras centrales se colocaban
los troncos más gruesos, "Enborra", de hasta
35 y 40 centímetros de grueso, y en las exteriores los
más delgados, rellenando bien los huecos con trozos de
ramas más delgadas.
 Sobre
esta primera fila se colocaban la segunda y tercera filas, con
el mismo criterio de mayor a menor grosor de sus troncos. A estas
tres filas superpuestas se les llamaba "Ondoa", "Kakoa"
y "Puntea" respectivamente quedando así el apilamiento
de las maderas de la pira completando en forma de cono. Sobre
esta primera fila se colocaban la segunda y tercera filas, con
el mismo criterio de mayor a menor grosor de sus troncos. A estas
tres filas superpuestas se les llamaba "Ondoa", "Kakoa"
y "Puntea" respectivamente quedando así el apilamiento
de las maderas de la pira completando en forma de cono.
Cuando el arbolado que se talaba
no era un jaral, "Txara", sino que estaba compuesto
por árboles trasmochados de grueso tronco, las cabezas
muñonadas de los mismos también se colocaban en
la parte central de la pira, pero como su madera era más
gruesa y dura el corazón quedaba a menudo sin conocerse
bien. A este residuo se llamaba "Llintxea", y se solía
meter en otra pira posterior para su completa cocción.
Cuando estas cabezas muñonadas
eran de superiores proporciones, se ha llegado incluso a barrenarlas
y despedazarlas con dinamita.
A juicio de varios entrevistados,
el hecho de trasmochar los árboles talando los jarales
a una altura de unos dos metros y medio, era la de impedir que
el ganado que pastaba en el monte pudiera llegar a comer los tiernos
rebrotes, "Altzuma", que a partir de los tocones regeneran
espontáneamente el bosque. Tengase en cuenta que hasta
bien entrado el siglo XX no podían cercarse los montes,
ni aún los particulares, debiendo dejar libres el agua
y los pastos, "Ur-larrek libre", para todo ganado que
se echara al monte.
Esta forma de talado traía
consigo, además, que mientras los nuevos brotes se convirtieran
en ramas de cierto grosor, la casi totalidad de la sabia del árbol
era aprovechada por el tronco, lo que hacía que éste
desarrollara su corpulencia, dando al cortarlo un material más
compacto y de mejor calidad que el tronco del jaral. Así,
últimamente este tronco se aprovechaba en los aserraderos
para material, y la cabeza y ramas para la elaboración
del carbón vegetal.
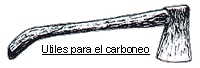 Siguiendo
pues con la pira, se cubrían bien todos los huecos y rendijas
de las hileras exteriores con ramas delgadas, "Arakie",
y sobre éstas se ponía una capa de hojarasca, "Orbea",
o helecho, "Garoa", en toda la superficie exterior del
gran cono. Una vez bien cerrada o tapada esta superficie, para
que no pudiera penetrar la tierra por las rendijas, se cubría
con una capa de tierra y carbonilla, "Irurie", de unos
cinco centímetros de espesor, asentándola contra
aquella con una pala de madera que fabricaban en el mismo monte.
A esta capa se le llamaba "Estalie". Siguiendo
pues con la pira, se cubrían bien todos los huecos y rendijas
de las hileras exteriores con ramas delgadas, "Arakie",
y sobre éstas se ponía una capa de hojarasca, "Orbea",
o helecho, "Garoa", en toda la superficie exterior del
gran cono. Una vez bien cerrada o tapada esta superficie, para
que no pudiera penetrar la tierra por las rendijas, se cubría
con una capa de tierra y carbonilla, "Irurie", de unos
cinco centímetros de espesor, asentándola contra
aquella con una pala de madera que fabricaban en el mismo monte.
A esta capa se le llamaba "Estalie".
Las dimensiones de la pira solían
variar según las cargas de carbón que se deseaban
sacar, sobre todo en su diámetro de la base, pero 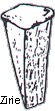 la
altura ya vemos que era entre 3 y 4 metros. La unidad de medida
de la pira era la carga, "Kargea", compuesta por dos
sacos de carbón vegetal de unos 35 kg. cada uno. Solían
hacerse piras hasta de 100 cargas y mayores. El número
de cargas que dará una pira suele estar en función
de la circunferencia de su base: 100 piés de circunferencia
dan aproximadamente 100 cargas. Si tiene menos de 100 piés,
por cada pié pierde más de una carga, si tiene más
de 100 piés, por cada pié aumenta más de
una carga. Con 70 piés salen unas 50 cargas, y con 170,
unas 200 cargas. la
altura ya vemos que era entre 3 y 4 metros. La unidad de medida
de la pira era la carga, "Kargea", compuesta por dos
sacos de carbón vegetal de unos 35 kg. cada uno. Solían
hacerse piras hasta de 100 cargas y mayores. El número
de cargas que dará una pira suele estar en función
de la circunferencia de su base: 100 piés de circunferencia
dan aproximadamente 100 cargas. Si tiene menos de 100 piés,
por cada pié pierde más de una carga, si tiene más
de 100 piés, por cada pié aumenta más de
una carga. Con 70 piés salen unas 50 cargas, y con 170,
unas 200 cargas.
Terminada ya la construcción
de la pira, y apoyada en ella la escalera, se subía a la
punta un trozo de cesped, "Zotala", que cubriera por
entero el hueco de la chimenea, "Suetxea", y el carbonero
responsable de la cocción, "Ikatz-egoslea", procedía
a 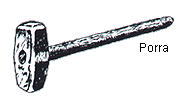 encenderla.
Una vez tomaran fuerza las primeras hojas y ramas, iba introduciendo,
hasta llenarla, cortos tronquillos, y cubría el agujero
superior con el cesped. Esta operación la debería
hacer cada 8 o 10 horas a medida que se iba quemando la carga
anterior y se le llamaba "Betegarria egin". Para ello
los compañeros irían preparando, junto a la pira,
montones de tronquillos cortados. encenderla.
Una vez tomaran fuerza las primeras hojas y ramas, iba introduciendo,
hasta llenarla, cortos tronquillos, y cubría el agujero
superior con el cesped. Esta operación la debería
hacer cada 8 o 10 horas a medida que se iba quemando la carga
anterior y se le llamaba "Betegarria egin". Para ello
los compañeros irían preparando, junto a la pira,
montones de tronquillos cortados.
A partir de aquí el carbonero
responsable iría cuidando la continua y uniforme cocción
de la pira. Para ello practicaba en la superficie unos profundos
agujeros, a modo de tiro, por el lado al que en cada momento le
interesaba dirigir el fuego. Esta operación podía
durar hasta doce días, según el tamaño de
la pira, sin que pudiera ausentarse de su cercanía de día
ni de noche, durmiendo en una rústica choza, sin puerta,
de forma que entre sueño y sueño pudiera vigilarla.
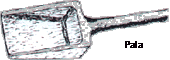 Las
únicas herramientas que utilizaba para controlar la cocción
eran un palo grueso, de unos dos metros de largo, con el que hacer
los agujeros, "Zatagea", y la pala de madera para taparlos,
"Palea". Las
únicas herramientas que utilizaba para controlar la cocción
eran un palo grueso, de unos dos metros de largo, con el que hacer
los agujeros, "Zatagea", y la pala de madera para taparlos,
"Palea".
La primera parte de la pira en cocerse
era la punta del cono, "Puntea". Una vez cocida se sacaba
el carbón de esta parte y se volvía a tapar la pira,
que quedaba ya en forma de tronco de cono. A esta operación
se llamaba "Puntea jotzea". El resto tardaba en terminar
la cocción otros tres o cuatro días.
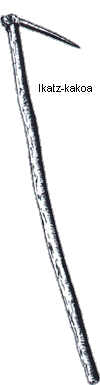 Cuando
el carbonero responsable estimaba que el proceso total de cocción
había finalizado, empezaban los componentes del equipo
a sacar el carbón, empezando de la periferia de la pira
hasta llegar al centro de la misma. Esta operación la hacían
ayudados de un gancho metálico, "Ikatz-kakoa",
y a medida que sacaban el carbón lo iban extendiendo en
el suelo, en una capa de unos 20 centímetros de espesor,
para que se fuera enfriando antes de introducirlo en los sacos. Cuando
el carbonero responsable estimaba que el proceso total de cocción
había finalizado, empezaban los componentes del equipo
a sacar el carbón, empezando de la periferia de la pira
hasta llegar al centro de la misma. Esta operación la hacían
ayudados de un gancho metálico, "Ikatz-kakoa",
y a medida que sacaban el carbón lo iban extendiendo en
el suelo, en una capa de unos 20 centímetros de espesor,
para que se fuera enfriando antes de introducirlo en los sacos.
La hora adecuada para sacar el carbón
era hacia las dos de la madrugada, para poder ver en la oscuridad
las posibles brasas que pudieran avivarse al contacto con el aire,
pues si no las apagaban rápidamente podía echarles
a perder el trabajo de tantos días, convirtiendo en polvo
de ceniza buena parte del carbón vegetal extraído.
A este carbón así
extendido se le llamaba "Ikatz larrañe", y una
vez comprobado que estaba totalmente apagado se procedía
al llenado de los sacos.
Ayudados de un rastrillo de madera,
"Eskuarea", de puas algo 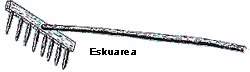 separadas
y largas, se llenaban los cedazos, "Galbaia". Quienes
manejaban estos últimos tenían la pericia para tamizar
la carbonilla de una sacudida, echando el carbón al saco
con el mismo cedazo. Estos cedazos solían estar hechos separadas
y largas, se llenaban los cedazos, "Galbaia". Quienes
manejaban estos últimos tenían la pericia para tamizar
la carbonilla de una sacudida, echando el carbón al saco
con el mismo cedazo. Estos cedazos solían estar hechos
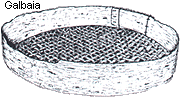 totalmente
de madera, con un gran fleje circular y la red formada por estrechos
flejes entrelazados, "Zumitzek", y tenían un
metro de diámetro aproximado. totalmente
de madera, con un gran fleje circular y la red formada por estrechos
flejes entrelazados, "Zumitzek", y tenían un
metro de diámetro aproximado.
Cuando los trozos de carbón
que iban quedando en el suelo eran lo suficientemente pequeños
para colocarse entre las púas del rastrillo, 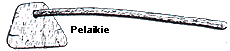 se
utilizaba una especie de azada ancha de madera, "Pelaikie",
para seguir cargando el cedazo. se
utilizaba una especie de azada ancha de madera, "Pelaikie",
para seguir cargando el cedazo.
Una vez lleno el saco, lo que se
conseguía con unas tres cargas de cedazo, se cerraba la
boca del mismo con un panel redondo, de su diámetro, hecho
con flejes de madera como si fuera la tapa de un 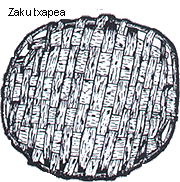 cesto,
"Zaku txapea", a la que se ataba el borde del saco en
toda la vuelta. Últimamente dejaron de utilizarse estas
chapas y se cerraba el saco con un manojo de helechos, arrancados
del mismo bosque, sobre el que se ataban al saco. cesto,
"Zaku txapea", a la que se ataba el borde del saco en
toda la vuelta. Últimamente dejaron de utilizarse estas
chapas y se cerraba el saco con un manojo de helechos, arrancados
del mismo bosque, sobre el que se ataban al saco.
Los encargados de transportar los
sacos de carbón a su destino solían ser los arrieros,
"Mandazaie", cada uno de cuyos mulos cargaba con cuatro,
y si era muy fuerte con cinco. Era más por el bulto que
por el peso.
José Zufiaurre Goya
Fotografías: Publicadas en el artículo de Miguel Polancos
Aretxabala "La vida del carbonero y proceso para la obtención
de carbón vegetal"-Zainak14 - Comunidades de Montaña
(Eusko Ikaskuntza) |

