I. INTRODUCCIÓN
II. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA
III. TIPOLOGÍA
IV. LA COMERCIALIZACIÓN
V. LA ALFARERÍA EN LA ACTUALIDAD
VI. BIBLIOGRAFÍA
I. INTRODUCCIÓN
En
Navarra ha existido una intensa actividad alfarera. Se trata de
una tradición heredada muchos siglos atrás, con
la aparición de las primeras cerámicas neolíticas
en nuestra región y que a medida que pasaba el tiempo se
ha ido perfeccionando con nuevas técnicas: torno, distintos
tipos de hornos, etc. Los primeros datos proceden de la Edad Media,
aunque se refieren más a fuentes documentales, que a restos
materiales recuperados.
 Entre
los ss. XVII y XX es cuando se tienen noticias concretas y se
pueden identificar abundantes talleres artesanales en los que
se fabricó cerámica, repartidos por toda Navarra:
Marañón Arguedas, Villava, Santesteban, Estella,
Tudela, Tafalla, Lumbier, Pamplona, etc. Entre
los ss. XVII y XX es cuando se tienen noticias concretas y se
pueden identificar abundantes talleres artesanales en los que
se fabricó cerámica, repartidos por toda Navarra:
Marañón Arguedas, Villava, Santesteban, Estella,
Tudela, Tafalla, Lumbier, Pamplona, etc.
De todos los lugares mencionados,
los centros más productivos, a tenor del número
de orzeros que trabajaban en ellos, fueron Estella y Lumbier.
En la primera se identifican cinco alfares, correspondientes a
las alfarerías de Echeverría, Zalacáin, Ybiricu,
Torres y Estrada, con varias generaciones en el oficio. En el
segundo hubo hasta veinticuatro ollerías en el s. XIX,
para ir decayendo hasta unos doce o catorce en nuestro siglo.
Los últimos alfareros fueron Justo de Goyeneche, Gabriel
Napal, los hermanos Rebolé, Hilario Pérez y otros
cuyos nombres se desconocen.
Otros centros menos significativos
fueron Tafalla donde trabajaron dos familias, los Ciordia (Félix
y Leandro) y los González (Jesús, Pedro y su hijo
Marino) y Marañón, donde se conoce el nombre del
alfarero Antonio Corres. (VOLVER)
II. PROCESO
DE ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA
El modo de elaborar las vasijas
utilizadas en los alfares navarros, en los siglos XIX y XX, era
puramente artesanal. Este proceso se puede resumir en varios puntos:
elección de la materia prima, la extracción de la
tierra y su transporte, la forma de obtener el barro, el torneado,
el secado y decoración de las piezas, la cubrición
con el vedrío y el horneado.
1.
Elección de la materia prima.
Las tierras elegidas procedían de yacimientos locales,
aunque en ocasiones se traían de fuera de las localidades.
En Estella los lugares más apropiados eran Ordoiz (tierra
de color rojizo intenso), Capuchinos (tonalidad blanca) y el Robledal
de Ayegui (tono rojo vivo fuerte). La primera, mezclada con la
segunda, servía para fabricar tiestos y cántaros
de agua únicamente, mientras que la segunda, unida a la
tercera, se usaba para elaborar cuchareros, jarras, aguabenditeras,
etc.
En la ciudad de Tudela uno de los
sedimentos arcillosos mejores era Monte Canraso. En Lumbier eran
especialmente apreciadas las arcillas rojas de Lardin y un desgrasante
terroso, blanquecino, llamado tierra de buro, extraído
de El Puente de la Arena.
2. La extracción
de la tierra. El método para extraer la tierra era
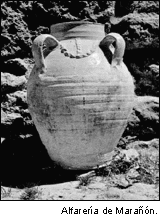 excavar
pozos y zanjas a cielo abierto
con distinto instrumental (picos, palas, azadas, layas y
medias lunas y en ocasiones arados). La explotación era
continua, durante todo el año , como en Estella y Lumbier,
o únicamente en invierno, como en Tafalla. excavar
pozos y zanjas a cielo abierto
con distinto instrumental (picos, palas, azadas, layas y
medias lunas y en ocasiones arados). La explotación era
continua, durante todo el año , como en Estella y Lumbier,
o únicamente en invierno, como en Tafalla.
La tierra extraída se dejaba
en el mismo lugar a la intemperie para que el viento, la lluvia,
etc. la disgregasen y purificasen, o se llevaba a los alfares
con carros y no se trabajaba con ella hasta bastante tiempo después.
1. La
forma de obtener el barro.
Se podía conseguir de dos formas distintas:
a) La
molienda. Este método
consistía en aplastar la tierra con un rodillo de piedra
llamado molón, el cual iba encajado en una estructura
de madera o metálica que arrastraba una caballería.
Tras el molón se ponía un rastrillo que levantaba
la tierra y así hacía más efectiva la siguiente
pasada con el rodillo.
La tierra, una vez molida, se pasaba por un cedazo metálico
para eliminar las impurezas o eliminar los pedazos de tierra
que no se habían molido. El último paso era mezclar
la tierra con agua mediante palas de madera y así obtener
el barro.
b) El colado.
Este sistema, que empezó a utilizarse poco antes de mediados
de este siglo, fue sustituyendo poco a poco a la molienda, ya
que era más barato y menos trabajoso.
Se trataba de dos pozas situadas a diferente altura y unidas
entre sí, que se ubicaban cerca de un cauce de agua.
En la primera, o batidora, se mezclaba la tierra con agua hasta
conseguir una masa homogénea. A través de un cedazo
metálico que la limpiaba de impurezas la tierra pasaba
a la segunda poza, llamada decantadora. Esta tenía forma
rectangular, abundantes perforaciones en la pared lateral y
el suelo cubierto de ceniza para evitar que el barro se pegase.
Entre 30 y 60 días eran necesarios, según la temperatura
ambiental, el espesor de la masa, etc. para la deposición
del barro.
2. El torneado. Antes de
iniciar el torneado el barro debía desecarse. Para ello,
se extraían pequeñas cantidades ("pellas")
que se estampaban contra la superficie de una pared rugosa de
yeso para lograr una desecación parcial, proceso que
se realizaba varias veces. Después era pisado sobre un
suelo de cemento y amasado y golpeado contra un tablón
llamado sobador, para eliminar las burbujas de aire y darle
la finura y el grado de plasticidad adecuado.

El torno estaba formado
por dos ruedas de madera fijas a un eje de hierro que giraban
al ser impulsada la más grande, situada en la parte inferior,
con el pie. En la superior, llamada cabeceta, se coloca la pella
para ser modelada. Se fijaba una velocidad adecuada, más
bien rápida, se humedecían las manos y se comenzaba
a tornear para dar forma a la vasija, que según el tipo
que fuera, como cántaros de agua, por ejemplo, había
que modelarlos dos veces.
Algunos de los instrumentos
que utilizaba el alfarero eran la tiradera (media luna de madera)
para alisar, estirar o dar forma a la masa o la bayeta (pedazo
de badana o cuero) que servía para alisar los cuellos
y afinar los bordes de los recipientes.
Las vasijas pequeñas
se separaban del plato del torno mediante un hilo resistente
unido a un palo de madera, y si eran grandes por un alambre
que tenía dos palitos de madera en los extremos.
3. El secado y decoración
de las piezas. El secado se realizaba de forma diferente
según los lugares de los que se trate, pero la finalidad
del mismo era evitar el agritamiento y la posterior deformación
o rotura de los recipientes cerámicos.
En Estella se procedía
a dejar el material en la puerta del taller o en huertas, que
tenían el suelo de piedra o cemento, para evitar que
el barro se pegara. Se ponían a la sombra unas 24 horas
hasta que tomaban cuerpo (se secaban parcialmente), momento
en el que se les colocaban las asas o se les aplicaba la decoración.
 Posteriormente
se dejaban al sol hasta su total desecación (uno o dos
días en verano y tres o cuatro en invierno). Posteriormente
se dejaban al sol hasta su total desecación (uno o dos
días en verano y tres o cuatro en invierno).
En Tudela y Lumbier, en cambio,
las piezas se llevaban a secaderos situados en el taller alfarero,
formados por cobertizos abiertos, muy amplios y bien aireados.
Los recipientes se colocaban en estanterías y permanecían
allí dos o tres días hasta su secado total.
4. La cubrición con el
vedrío. Es necesario el vedrío para evitar
el mal sabor y el olor de las materias orgánicas introducidas
por los poros de las vasijas. Durante el s. XIX el mineral,
en forma de piedra, había que majarlo, primero, en un
mortero que podía ser de distintos materiales, mediante
una maza de hierro. Después, se molía en un molino
compuesto de dos piedras, la superior móvil y la inferior
fija. El movimiento lo producía el alfarero por medio
de un palo, sujeto al techo, que se introducía en un
agujero de la piedra superior.
En el s. XX, el mineral venía
molido de diferentes fábricas situadas por la geografía
española, facilitando así el trabajo del alfarero.
Este se mezclaba con agua hasta que se formaba un caldo recio.
Después se aplicaba sobre las vasijas mediante un cazo
o por inmersión, una vez que aquellas eran frotadas con
una esponja húmeda.
En Estella, los colores resultantes
del vidriado se conseguían uniendo a la mezcla propia
del vedrío distintas tierras o arenas, o añadiendo
óxidos metálicos. Por ejemplo, el vidriado rojo
se obtenía con mineral de sulfuro de plomo o alcóhol
de hoja y tierra roja.
El engobe se utilizó
principalmente después de la Guerra Civil para sustituir
al estaño (vidriado blanco), ya que éste era muy
caro y difícil de conseguir. Se trataba de una tierra
blanca, que procedía de Bilbao o Logroño. Después
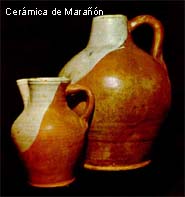 de
diluirla en agua, se aplicaba sobre las cerámicas y posteriormente
se le añadía galena. Tras la cocción el
tono final era amarillento. de
diluirla en agua, se aplicaba sobre las cerámicas y posteriormente
se le añadía galena. Tras la cocción el
tono final era amarillento.
5. El horneado. Este era
el momento más importante dentro del proceso de elaboración
de la cerámica, ya que estaba en juego el trabajo de
muchas horas. Por eso, los orzeros ejecutaban una serie de ritos
durante el tiempo de cocción. D. Martín Echeverría,
de Estella, buscaba protección antes de cargar el horno;
para ello hacía una cruz en cada una de las cuatro paredes
con un pedazo de vasija y, santiguándose a continuación
con el cascote, lo depositaba en un rincón. Al encender
el fuego con la horquilla usada para empujar el combustible,
trazaba una cruz en el aire sobre la boca de la cámara
de combustión. Al terminar la cocción solía
decir "alabado sea Dios".
Dentro de Navarra, sólo en Tafalla, los recipientes cerámicos
recibían una preparación previa al horneado, consistente
en un lavado a mano con aguas ricas en sedimentos, para quedar
brillantes y alisadas.
Los hornos empleados en los alfares navarros eran grandes, de
tipo árabe, verticales y de planta cuadrada (Estella,
Tudela y Lumbier) o circular (Tafalla). Constaban de una parte
inferior u hogar, que quedaba a un nivel inferior del suelo
y donde se quemaba el combustible, y una parte superior o laboratorio,
donde se introducían las vasijas a cocer. Entre ambas
zonas se encontraba la solera, cuyas aberturas permitían
el paso del calor del hogar al laboratorio.
Las gruesas paredes de los
hornos se componían de ladrillos sin cocer o adobes,
que se forraban al interior de adobe (Tudela) o de una capa
de arcilla refractaria (Estella/Tafalla) respectivamente. En
ambos casos se colocaban apretados unos contra otros para evitar
agrietamientos y en Estella, además, se aparejaban cruzándolos
en las capas alternas.
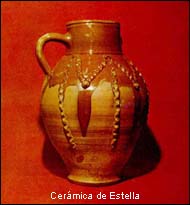 El
material de combustión se componía de arbustos
que ardían facílmente: boj seco (Lumbier), leña
de olivo (Tudela), una mezcla de ambos (Estella), o aliagas,
sarmientos, residuos de poda de especies arbóreas y arbusivas,
tomillos, cardos, coscojas, etc. (Tafalla). El
material de combustión se componía de arbustos
que ardían facílmente: boj seco (Lumbier), leña
de olivo (Tudela), una mezcla de ambos (Estella), o aliagas,
sarmientos, residuos de poda de especies arbóreas y arbusivas,
tomillos, cardos, coscojas, etc. (Tafalla).
El laboratorio o cámara
de cocción generalmente terminaba en una bóveda
con un orificio central para el tiro, salvo en Estella que era
plano.
La solera se apoyaba sobre
una bóveda acampanada (Lumbier), y el número de
conductos oscilaba entre los 12 de Estella y los 24 de Lumbier.
Solía ser frecuente colocar piedras calizas o tejas inclinadas
sobre los agujeros de la solera para evitar la acción
directa del fuego sobre las vasijas. La superficie quedaba desnivelada,
por lo que se añadían cascotes para igualar la
zona.
El llenado del horno, que
duraba entre uno y tres días, y en algunos casos la descarga,
se realizaba a través de una puerta lateral que tenía
el laboratorio, desde arriba (en Estella), colocando tablones
apoyados en agujeros horadados en las paredes del laboratorio,
o desde el orificio, de un metro de diámetro, ubicado
en la parte superior de la bóveda (en Lumbier). A veces,
se sobrepasaba la capacidad del horno, por lo que se cerraba
por arriba con cascotes rebozados en barro, que permitían
la subida del fuego por el centro y que se mantuviera el calor
constante.
Para realizar la cocción
primero era necesario templar el horno, proceso que comenzaba
en el momento del llenado de la carga, introduciendo el combustible
en el hogar. Poco a poco, se iba aumentando la potencia del
fuego hasta conseguir mantenerlo de forma continua. La cocción
propiamente dicha, cuya temperatura no sobrepasaba los 900º
, duraba entre diez / doce horas en verano y trece / quince
en invierno.
El enfriamiento del horno duraba
día y medio. Para evitar la entrada de aire y que se
resquebrajaran las vasijas se colocaban planchas metálicas.
(VOLVER)
III. TIPOLOGÍA
Las vasijas que se elaboron en las
alfarerías navarras tenían una finalidad puramente
doméstica. Se utilizaban para la cocción y conservación
de alimentos, almacenaje de diferentes líquidos, vajilla
de mesa, saneamiento personal, etc.
En Pamplona funcionó una fábrica
de loza común estannífera fundada en el s. XVIII,
aunque trabajó a pleno rendimiento en el s. XIX con el
nombre de " Nueva Talavera". Se destacó por la
rica decoración polícroma de motivos geométricos
y vegetales (hojas y flores estilizadas) que aplicó a jarras,
tinteros, fuentes, bandejas, etc.
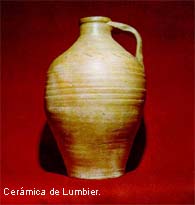 Los
alfares de Lumbier elaboraron huchas, cántaros, puchero,
tinajas, soperas, lebrillos, macetas, botijos, jarros, orzas,
lebrillos, etc., tanto vidriados, como sin vidriar. Los
alfares de Lumbier elaboraron huchas, cántaros, puchero,
tinajas, soperas, lebrillos, macetas, botijos, jarros, orzas,
lebrillos, etc., tanto vidriados, como sin vidriar.
Los talleres tudelanos confeccionaron
especialmente cántaros y jarras carentes de vedrío
aunque, en ocasiones, los cubrían sólo hasta la
mitad de la pared externa.
En Estella, los recipientes más
usuales eran medidas de capacidad para el vino o el aceite (cuartillo,
litro, medio decálitro, decálitro, pinta, media
pinta y docena), cántaros de agua decorados con manganesa,
jarras pequeñas de vino o cerveza, tarros de dulce, jícaras
de chocolate, caloríferos, ollas para conservar alimentos
o líquidos, tiestos, jarras con pico vertedor, barreños
para hacer longaniza o morcilla, comederos de gallinas, heladera,
protector de chimeneas, paragüeros, ensaladera, herradas,
azucareros, aguabenditeras, cajas de galletas, vinateros, y especialmente
los cuchareros.
También en Estella se han
conservado los moldes que se realizaron en el taller de Ybiricu.
Eran de arcilla y yeso, siempre sin vidriar, y servían
para adornar las vasijas más delicadas: aguabenditeras,
determinadas jarras, floreros, etc. El orzero cogía barro
y lo introducía en el molde para que adquieriera la figura
en él representada. Tras un tiempo de espera, se sacaba
y colocaba en la vasija que iba a decorar, antes de que se secase
del todo. Los temas que representan son variados: cabeza de faraón,
escudo de Estella, flores, conchas, águila bicéfala,
figuras danzantes, etc. (VOLVER)
IV. LA COMERCIALIZACIÓN
De la venta de los productos ejecutados
en los alfares se encargaban los mismos alfareros. Acudían
con sus puestos a los días de mercado de las diferentes
localidades. Hasta los años 30, el medio de transporte
eran carros tirados por caballerías, y posteriormente ya
en vehículos. Los mercados que abarcaban eran variados,
ya que en Estella solían ir a pueblos próximos,
mientras que en Lumbier viajaban hasta Aragón y Guipúzcoa,
sin olvidar los mejores lugares, que eran Pamplona y Sangüesa.
(VOLVER)
V. LA ALFARERÍA
EN LA ACTUALIDAD
La alfarería tradicional sucumbió
a mediados de siglo incapaz de contener los avances de nuevos
materiales, como el acero, el aluminio o el plástico, fabricados
en serie y que abarataban su costo.
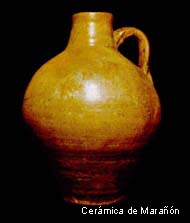 Tras
unos años de crisis, este oficio ha vuelto a resurgir de
la mano de una serie de jóvenes artistas, que intentan
mantener la tradición, pero adaptándose a las novedades
que la técnica brinda, que van desde la compra de las tierras
a la utilización de hornos eléctricos que superan
los 1000º. En este marco se inscriben también las clases
prácticas sobre cerámica que se imparten desde las
Instituciones Oficiales y Escuelas, en un intento de mantener
la tradición alfarera tan arraigada en nuestra región. Tras
unos años de crisis, este oficio ha vuelto a resurgir de
la mano de una serie de jóvenes artistas, que intentan
mantener la tradición, pero adaptándose a las novedades
que la técnica brinda, que van desde la compra de las tierras
a la utilización de hornos eléctricos que superan
los 1000º. En este marco se inscriben también las clases
prácticas sobre cerámica que se imparten desde las
Instituciones Oficiales y Escuelas, en un intento de mantener
la tradición alfarera tan arraigada en nuestra región.
Las piezas elaboradas por estos ceramistas
son variadas, y su uso es más restringido que antaño.
En muchos casos su funcionalidad es decorativa, pero en otros
son productos que pueden utilizarse cotidianamente: vajillas completas,
huchas, jarras, teteras, tiestos, floreros, tazas, etc. En cualquier
caso, deben acomodarse a las exigencias del mercado que surten
y hacer recipientes que tengan una salida segura, ya que en estos
tiempos, priman los altos rendimientos al menor costo posible.
(VOLVER)
|
VI. BIBLIOGRAFIA
- GALDOS LOPEZ DE LAÑO,
J. (1995): Alfarería alavesa. Tradición
y recuperación. Vitoria.
- GARCIA GARCIA, Mª L. (1984):
Alfareros estelleses en los siglos XIX y XX. P.V. nº
44, pp. 139- 170. Pamplona.
- IBABE, E. (1973): Cerámica
popular vasca. Bilbao.
- SILVAN, L. (1973): Cerámica
navarra. San Sebastián.
- ZUBIAUR, F.J. (1980):
Ciclo de seis ceramistas navarros. Exposición organizada
por la Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra.
Burlada.
- ZUBIAUR, F.J. Y BEUNZA,
A. (1983): Exposición de Alfarería popular
navarra.
Organizada por
la Casa de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra. Sangüesa.
(VOLVER)
|
Mª Luisa García
García |

