 Alberto
Gárate es una de esas personas, que dejando a un lado
su vida profesional y privada, se convierten en perfectos
observadores de la sociedad que les rodea. Economista de profesión,
hombre inquieto, conocido en ámbitos políticos
y culturales, Gárate se autodefine como liberal, "pero
no liberal, entendido desde un prisma socioeconómico,
sino desde el ámbito del respeto a los derechos de
los ciudadanos". Con este guipuzcoano, que espera la jubilación
para volver a la Universidad, charlamos, y aquí el
resultado. Alberto
Gárate es una de esas personas, que dejando a un lado
su vida profesional y privada, se convierten en perfectos
observadores de la sociedad que les rodea. Economista de profesión,
hombre inquieto, conocido en ámbitos políticos
y culturales, Gárate se autodefine como liberal, "pero
no liberal, entendido desde un prisma socioeconómico,
sino desde el ámbito del respeto a los derechos de
los ciudadanos". Con este guipuzcoano, que espera la jubilación
para volver a la Universidad, charlamos, y aquí el
resultado. |
-Alberto Gárate llega
a Vitoria-Gasteiz en 1966, por lo tanto, hace 34 años.
En su opinión, ¿qué situación económica
y social vivía la capital alavesa por aquel entonces?
Antes de la crisis
del petróleo de 1973, Alava vivió un momento económico
espléndido. Además, pagaba un cupo ridículo
al Estado, lo que le permitió realizar una serie de obras
públicas impresionantes, desde la red viaria hasta el aeropuerto
de Foronda. En lo social, en los años 60, principios de
los 70, la inmigración era de dos tipos en Vitoria-Gasteiz.
Por una parte, llegaba mano de obra cualificada, pequeños
empresarios, cargos intermedios, y por otra, otro tipo de inmigración,
de procedencia rural, que se integró, o la integraron mal
en la ciudad. Estos últimos vivían en la periferia
de la ciudad, y se crearon dos sociedades que no se comunicaban
lo suficiente.
-Años más tarde
sucedieron los trágicos acontecimientos del tres de marzo
de 1976. En los exteriores de la iglesia de San Francisco del
barrio obrero de Zaramaga, la policía mató a cinco
obreros. ¿Fué una revuelta social, una revuelta política
o ambas a la vez?
 En
aquel momento el sindicalismo vertical se había acabado;
ELA, UGT y Comisiones Obreras eran estructuras sindicales débiles...
En aquel contexto, y al igual que ocurrió en Pamplona,
surgieron grupos sindicales de la extrema izquierda, pero curiosamente
estos grupos no procedían de la tradición marxista,
sino de la tradición cristiano-anarquista, que son dos
mundos completamente diferentes. En mi opinión, el mundo
obrero tradicional se ha agrupado en otros sindicatos, más
de tipo pactista. Sin embargo, la inmigración que llegó
a Vitoria desde zonas rurales, de mentalidad en el fondo justiciera,
estilo antiguo régimen, se encontró mucho más
cómoda en un sindicalismo reivindicativo, que pretendía
hacer la revolución y agudizar las contradicciones del
sistema del momento y cambiarlo. En
aquel momento el sindicalismo vertical se había acabado;
ELA, UGT y Comisiones Obreras eran estructuras sindicales débiles...
En aquel contexto, y al igual que ocurrió en Pamplona,
surgieron grupos sindicales de la extrema izquierda, pero curiosamente
estos grupos no procedían de la tradición marxista,
sino de la tradición cristiano-anarquista, que son dos
mundos completamente diferentes. En mi opinión, el mundo
obrero tradicional se ha agrupado en otros sindicatos, más
de tipo pactista. Sin embargo, la inmigración que llegó
a Vitoria desde zonas rurales, de mentalidad en el fondo justiciera,
estilo antiguo régimen, se encontró mucho más
cómoda en un sindicalismo reivindicativo, que pretendía
hacer la revolución y agudizar las contradicciones del
sistema del momento y cambiarlo.
-¿Y ese sindicalismo reivindicativo,
es el que salió en su opinión, a la calle en el
76?
Es el que logró
aglutinar a una masa obrera que tenía las ideas muy poco
claras y que al poco tiempo votó en masa a UCD. Esto se
mezcló con la descomposición del régimen
franquista que no tenía medios para controlar el orden
público.
-Pero, insistiendo en la pregunta
original, ¿por qué salió el movimiento obrero a
la calle?
Yo creo que
la inmensa mayoría de la gente lo que quería era
una mejora de sus condiciones de vida. No debemos olvidar el mal
momento económico que se vivía, con una alta inflación.
Se reivindicaban unas mejoras salariales.
-Anteriormente explicaba la
escasa cohesión social de la Vitoria-Gasteiz de hace 25
años, ¿qué me dice de la actual?
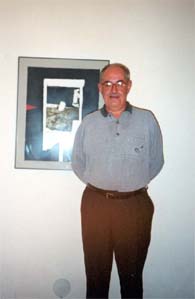 Yo
creo que el tres de marzo los vitorianos de toda la vida y los
pegados... descubrieron que existen los obreros, porque no los
habían visto hasta la fecha. Sin embargo, la sociedad del
año 2000 no tiene nada que ver con la sociedad de hace
25 años. Hoy en día, existe una relativa igualdad
de oportunidades: No hay ningún chaval que no estudie porque
sus padres no tienen dinero, la sanidad gratuita es universal,
por cierto, desde la época de Felipe González...
Pero, ¿existe la cohesión social? En mi opinión,
no. El tema es complejo. Es una sociedad más democrática,
más solidaria frente a algunas tragedias del exterior e
indiferente ante lo que le ocurre a su vecino. No esta más
cohesionada que antes. Todo esto son apreciaciones mías.
Yo no soy ni sociólogo, ni psicólogo, ni historiador...
Soy un espectador, sin más. Yo
creo que el tres de marzo los vitorianos de toda la vida y los
pegados... descubrieron que existen los obreros, porque no los
habían visto hasta la fecha. Sin embargo, la sociedad del
año 2000 no tiene nada que ver con la sociedad de hace
25 años. Hoy en día, existe una relativa igualdad
de oportunidades: No hay ningún chaval que no estudie porque
sus padres no tienen dinero, la sanidad gratuita es universal,
por cierto, desde la época de Felipe González...
Pero, ¿existe la cohesión social? En mi opinión,
no. El tema es complejo. Es una sociedad más democrática,
más solidaria frente a algunas tragedias del exterior e
indiferente ante lo que le ocurre a su vecino. No esta más
cohesionada que antes. Todo esto son apreciaciones mías.
Yo no soy ni sociólogo, ni psicólogo, ni historiador...
Soy un espectador, sin más.
-Dicen de la Vitoria-Gasteiz
anterior a la inmigración que era un pueblo grande, ¿qué
ambiente cultural se respiraba entonces, y qué aires culturales
percibe usted en la actualidad?
Yo
venía de estudiar en Bilbao, y de verdad, tanto Bilbao
como Vitoria, eran un páramo. Lo mejor del mundo cultural
español se había exiliado en el año 36 y
los que se quedaron, tenían sus limitaciones. Lo que sí
me llamó la atención en Vitoria, era la presencia
importante del catolicismo social, con centros educativos que
funcionaban ya entonces muy bien, como Jesús Obrero o Diocesanas.
Eso sí, en Bilbao tenían Universidad. En cuanto
al presente, Vitoria es una ciudad muy plural, con ambientes artísticos
interesantes, como la Factoría Katanga.
-Sí, pero ésta
es una ciudad que tiene fama de fría y poco dada a la participación.
Yo
no creo que sea diferente a otros sitios. Actualmente la sociedad
está muy fragmentada, tiene múltiples intereses,
y por si esto fuera poco, la juventud lo tiene especialmente difícil.
Más aún, en Vitoria, donde los jóvenes tienen
un problema adicional respecto al resto del Estado, que no es
otro, que el problema de la carestía suplementaria de la
vivienda. En el gasto público debe haber unas prioridades,
y no entiendo cómo podemos tener la red de centros cívicos
que tenemos, mientras un joven debe pagar 40 millones por un piso.
A diferencia de otros ayuntamientos, el suelo en Vitoria tiene
un componente de propiedad pública muy alto. Recuerdo un
debate sobre la vivienda en el que estaba el ex-alcalde de Vitoria,
Jose Angel Cuerda. La primera pregunta que se le formuló
fué la siguiente: ¿Usted es consciente de que está
favoreciendo las relaciones prematrimoniales con su política
de vivienda, ya que, entre otras cosas, no se pueden casar? Es
la única vez que he visto nervioso a Cuerda, y claro, en
la respuesta salió por los cerros de Ubeda.
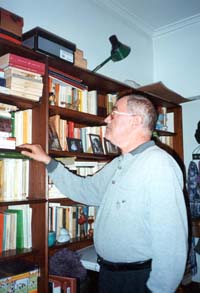 -Cambiando
de tema, pero relacionado con la cultura. La Diputación
Foral de Alava creó hace unos meses un nuevo órgano
alrededor del euskera: El Consejo Asesor del Euskera. ¿Qué
opinión le merecen este tipo de consejos asesores, en los
que el político se rodea de una serie de personalidades
para afrontar sus políticas de gestión? -Cambiando
de tema, pero relacionado con la cultura. La Diputación
Foral de Alava creó hace unos meses un nuevo órgano
alrededor del euskera: El Consejo Asesor del Euskera. ¿Qué
opinión le merecen este tipo de consejos asesores, en los
que el político se rodea de una serie de personalidades
para afrontar sus políticas de gestión?
Dejando claro que desconozco
tanto el consejo en cuestión como sus objetivos y funcionamiento,
a mi modo de ver, lo que se quiere hacer en la mayoría
de las ocasiones con los consejos asesores, es dar ideas al político
de turno, pero de manera gratuita. No obstante, los políticos
tienen que asesorarse de quien crean conveniente, pero, por supuesto,
pagando al profesional.
-Usted es uno de los miembros
activos de La Sociedad Landazuri, y Presidente de la misma ¿Cuál
es la labor de dicha sociedad?
Es
una sociedad modesta, pequeña, como casi todas, con unos
pocos que trabajan y unos cuantos socios. Nuestra labor primordial
es la divulgación del patrimonio histórico, visitándolo
y escribiendo sobre él. Entre los socios estamos gente
muy diversa, procedentes de mundos ideológicos muy diferentes
y que hemos encontrado en el patrimonio un punto de unión.
Junto a esto, hemos organizado debates, con temas diversos, como
la vivienda o la violencia. Somos una sociedad conservacionista,
y por lo tanto, debemos promover la conservación del patrimonio,
sin embargo, creo que en Landazuri, también hay una excesiva
carga ideológica de los vitorianos de toda la vida, que
en el fondo, como todos, lo que defienden es su infancia, esto
es, la Vitoria de su niñez.
-¿Y es difícil entrar
en esa sociedad de vitorianos de toda la vida?
Yo
no soy un vitoriano de toda la vida.
-Por eso le pregunto.
Es
difícil entrar porque en el fondo tienen miedo. Voy a intentar
explicarme; yo creo que en Vitoria hubo un fracaso en el siglo
XIX de las élites. No crearon nada; aquí la industrialización
la hicieron los guipuzcoanos, pero la gente de Vitoria de toda
la vida, familias adineradas, no fueron emprendedoras, vivieron
de las rentas, con lo que esto acarreó más tarde.
-No me perdonaría no
preguntarle sobre un proyecto que usted, junto a otros ciudadanos,
sacó adelante hace 25 años. Me refiero a la librería
Axular, algo más que una librería, ya que fué
un espacio de reunión en época de transición
política, un oasis para la cultura vasca tras el franquismo...
 Eso
es. Un oasis tras el vacío creado por el franquismo, pero
no sólo para la cultura vasca. En Axular hablábamos
de todo, de política, de urbanismo, de pedagogía...
Hoy en día, existe la Universidad, disponemos de unas instituciones
democráticas, al fin y al cabo, la sociedad civil es mucho
más enriquecedora. En el franquismo no había nada
de esto, con lo que Axular cubrió numerosos huecos. Eso
es. Un oasis tras el vacío creado por el franquismo, pero
no sólo para la cultura vasca. En Axular hablábamos
de todo, de política, de urbanismo, de pedagogía...
Hoy en día, existe la Universidad, disponemos de unas instituciones
democráticas, al fin y al cabo, la sociedad civil es mucho
más enriquecedora. En el franquismo no había nada
de esto, con lo que Axular cubrió numerosos huecos.
-¿Añora aquellos tiempos
de reuniones clandestinas?
Echo
de menos aquello, porque entre otras cosas, tenía 25 años
menos. Me divertía en aquel mundo de la transición,
llevábamos adelante iniciativas que en un país normalizado
corresponderían a otras instancias. Axular era la intendencia
de los partidos políticos, de las sociedades culturales,
de la Universidad inexistente...
-Aunque todavía no lo
hemos comentado usted es economista de profesión. ¿Qué
le parece la gestión económica que se realiza desde
las instituciones en materia de cultura?
Hasta
el momento ésta es la pregunta más difícil.
La importancia de la cultura reside en formar hombres y mujeres
creativos y solidarios. Yo creo que la función de las instituciones
es habilitar los medios para que el hombre pueda convertirse en
sujeto creador, y en ese campo, sí que existen claroscuros.
Otra cosa totalmente diferente, son por ejemplo iniciativas como
el Guggenheim. Antes de que me pregunte si estoy a favor o en
contra, le contesto. En mi opinión, este museo como generador
de sujetos creadores sirve más bien poco, pero indudablemente
es totalmente válido para otra serie de cuestiones, y sobre
todo, para el cambio de imagen de Bilbao. La capital vizcaína
era sinónimo de terrorismo y declive industrial, y hoy
gracias al Guggenheim, esto ha cambiado.
-Dicho de otra manera, está
muy bien la cultura del espectador, la de estar tranquilamente
sentado, pero también se debe fomentar la cultura del creador.
A
mí, lo que hacen, por ejemplo, los chavales de Katanga,
me parece algo impresionante; que en las instalaciones de una
antigua empresa de embutidos, se posibilite que un montón
de gente se dedique a la música, y que encima, se haga
con poquísimos medios económicos. Ese tipo de iniciativas
son las que se deben apoyar.
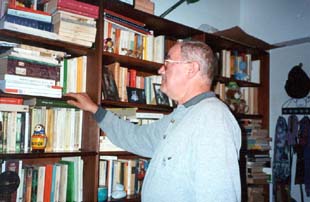 -¿Y
un gaztetxe? -¿Y
un gaztetxe?
Un gaztetxe es un gran
invento, si se desarrolla bien.
-Terminamos, pero aprovecho
la ocasión para preguntarle por un par de cuestiones económicas.
Por cierto, ¿le apasiona su trabajo?
Sí.
A mí me preocupa la creación y la distribución
de la riqueza.
-¿Y está bien repartida
la riqueza o cada vez hay mayores diferencias entre ricos y pobres?
La
sociedad nuestra es mucho más justa que hace 30 años.
Si me pregunta por el mundo en general, diré que las diferencias
sociales son cada vez mayores.
-Además, según
los últimos datos económicos, entramos en un momento
de ralentización de la economía. ¿Hemos tocado techo?
No lo sé, cada
ciclo económico es diferente. Lo que sí sé,
es que los andaluces de El Ejido emigraban a Barcelona en los
años 60, y hoy la gente de El Ejido quema los coches y
las barracas de los marroquíes que llegan a Almería
en busca de una vida mejor.
Fotografías: Ismael Diaz de Mendibil
-
Euskonews & Media 107.zbk (2001 / 1 /
19-26)
|

