|
En este texto se trata
de exponer, de manera resumida, la variabilidad de la vegetación
forestal dentro de un ámbito geográfico centrado
en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV),
Navarra y el País Vasco Francés, que incluye también
algunas  comarcas
circundantes. Entre todas ellas conforman un territorio no muy
vasto aunque sí variado, por la existencia, en las proximidades,
de áreas de fuerte personalidad en lo que a flora y vegetación
se refiere y cuya influencia nos alcanza. Por tanto, en el apartado
de vegetación se hacen referencias y comentarios ocasionales
sobre el paisaje vegetal, que resultan imprescindibles, a nuestro
juicio, para poder interpretar adecuadamente la significación
de las comunidades vegetales que viven en el ámbito descrito,
así como sus relaciones entre ellas. comarcas
circundantes. Entre todas ellas conforman un territorio no muy
vasto aunque sí variado, por la existencia, en las proximidades,
de áreas de fuerte personalidad en lo que a flora y vegetación
se refiere y cuya influencia nos alcanza. Por tanto, en el apartado
de vegetación se hacen referencias y comentarios ocasionales
sobre el paisaje vegetal, que resultan imprescindibles, a nuestro
juicio, para poder interpretar adecuadamente la significación
de las comunidades vegetales que viven en el ámbito descrito,
así como sus relaciones entre ellas.
Antes de pasar
a comentar los tipos de bosque, se hace necesario introducir unas
breves descripciones sobre las condiciones climáticas del
territorio (bioclimatología) y sobre su fitogeografía.
BIOCLIMATOLOGIA
El régimen
climático del País Vasco está regulado por
el conjunto de perturbaciones que anualmente afectan a este rincón
de la Península Ibérica. Los condicionantes geográficos
y topográficos específicos del territorio, superpuestos
a los acontecimientos generales, darán como resultado el
mosaico de climas locales o comarcales que vamos a distinguir.
En primer lugar hay
que señalar que nos situamos en las proximidades del paralelo
43 N en las costas de Europa Occidental, lo que significa que,
de manera continuada, sobre todo de otoño a primavera,
los vientos dominantes son los del NO de origen atlántico
y, por tanto, húmedos. Hay una interminable sucesión
de borrascas que, junto a sus frentes asociados, afectan a nuestro
territorio dejando caer copiosas precipitaciones. Con el desplazamiento
hacia el norte del frente polar durante el verano, este fenómeno
se atenúa, los frentes pasan sólo rozando las áreas
litorales de Galicia, Cornisa Cantábrica y Pirineos, quedando
el resto de la Península fuera de su influencia; el anticiclón
de las Azores se adueña de forma estable del centro-occidente
peninsular y la sequía estival se hace periódica
y rigurosa. Es el clima mediterráneo de veranos secos,
típico de la mayor parte del territorio peninsular, con
excepción de Galicia, Cornisa Cantábrica y Pirineos.
El País Vasco,
al participar de ambos mundos, está inmerso, en sus franjas
central y septentrional, en un clima lluvioso todo el año,
clima que denominamos templado, mientras que sus comarcas meridionales,
más próximas al Ebro, son de clima mediterráneo,
es decir, de veranos en los que se registra aridez, además
de ser menos lluviosas en cantidad absoluta. Esta asimetría
se ve potenciada por la disposición este-oeste de las cordilleras
que, como filtros desecantes, provocan fuertes descargas de agua
de los sistemas nubosos que invaden la Península por el
NO, desecándolos progresivamente en su viaje hacia el interior.
Hay, pues, un notable efecto de sombra de lluvias a meridión
de las sierras que, en nuestro caso, trae como consecuencia la
existencia de zonas ya muy secas como la Rioja o la Ribera de
Navarra.
 Otro
hecho de gran importancia es la llegada hasta nuestras costas
de la rama principal de la corriente cálida llamada del
«Golfo de México» (Gulf Stream) que causa un notable calentamiento
de las aguas litorales cantábricas. Esto se traduce en
que disfrutamos de un clima mucho menos frío que el que
cupiera esperar de nuestra latitud, y sobre todo nuestras comarcas
costeras quedan libres de inviernos en exceso rigurosos, efecto
de gran importancia para la pervivencia de muchas plantas y cultivos.
La expresión territorial de los distintos grados y régimen
de precipitaciones, así como de los diferentes tipos de
termoclimas, viene dada por el establecimiento de los ombrotipos
(ombroclimas) y termotipos (pisos), respectivamente. Esta tipología
de pisos es la establecida por Rivas-Martínez, particularmente
bien adaptada a las variaciones de la vegetacion. Los termotipos
(pisos) son: colino y montano para la región Eurosiberiana
(el subalpino sólo se puede reconocer en las zonas cumbreñas
a partir del Orhy hacia los Pirineos y del Castro Valnera hacia
el oeste) y supramediterráneo y mesomedíterráneo
en la región Mediterránea. La variabilidad en cuanto
a los ombrotipos es algo mayor y distinguimos el hiperhúmedo,
húmedo, subhúmedo y seco, insinuándose el
semiárído en las comarcas ribereñas del Ebro,
sobre todo a partir de las Bardenas Reales. Merece la pena destacar
el hecho de que las precipitaciones de la zona cantábrica
y montes de la divisoria resultan ser notablemente más
abundantes en el tramo oriental del territorio, es decir en los
valles del Bidasoa, Oyarzun y Urumea, descendiendo progresivamente
a medida que nos desplazamos progresivamente hacia Occidente.
Así, poblaciones litorales como Fuenterrabía son
hiperhúmedas, mientras que hacia Vizcaya hallamos registros
que escasamente superan los 1.000 mm. También llama la
atención la bolsa subhúmeda constituida por los
valles de Mena, Ayala y Orduña, probablemente provocada
por la sombra de lluvias de la sierra de Ordunte. (INDICE) Otro
hecho de gran importancia es la llegada hasta nuestras costas
de la rama principal de la corriente cálida llamada del
«Golfo de México» (Gulf Stream) que causa un notable calentamiento
de las aguas litorales cantábricas. Esto se traduce en
que disfrutamos de un clima mucho menos frío que el que
cupiera esperar de nuestra latitud, y sobre todo nuestras comarcas
costeras quedan libres de inviernos en exceso rigurosos, efecto
de gran importancia para la pervivencia de muchas plantas y cultivos.
La expresión territorial de los distintos grados y régimen
de precipitaciones, así como de los diferentes tipos de
termoclimas, viene dada por el establecimiento de los ombrotipos
(ombroclimas) y termotipos (pisos), respectivamente. Esta tipología
de pisos es la establecida por Rivas-Martínez, particularmente
bien adaptada a las variaciones de la vegetacion. Los termotipos
(pisos) son: colino y montano para la región Eurosiberiana
(el subalpino sólo se puede reconocer en las zonas cumbreñas
a partir del Orhy hacia los Pirineos y del Castro Valnera hacia
el oeste) y supramediterráneo y mesomedíterráneo
en la región Mediterránea. La variabilidad en cuanto
a los ombrotipos es algo mayor y distinguimos el hiperhúmedo,
húmedo, subhúmedo y seco, insinuándose el
semiárído en las comarcas ribereñas del Ebro,
sobre todo a partir de las Bardenas Reales. Merece la pena destacar
el hecho de que las precipitaciones de la zona cantábrica
y montes de la divisoria resultan ser notablemente más
abundantes en el tramo oriental del territorio, es decir en los
valles del Bidasoa, Oyarzun y Urumea, descendiendo progresivamente
a medida que nos desplazamos progresivamente hacia Occidente.
Así, poblaciones litorales como Fuenterrabía son
hiperhúmedas, mientras que hacia Vizcaya hallamos registros
que escasamente superan los 1.000 mm. También llama la
atención la bolsa subhúmeda constituida por los
valles de Mena, Ayala y Orduña, probablemente provocada
por la sombra de lluvias de la sierra de Ordunte. (INDICE)
FITOGEOGRAFIA
Como consecuencia
de su emplazamiento en la Península Ibérica, el
País Vasco participa de dos regiones fitogeográficas:
Eurosiberiana y Mediterránea. En cuanto a los climas, la
diferencia entre ambas se establece en que en la primera predomina
uno de tipo templado, de veranos en los que no hay aridez (p>2t),
mientras que en la segunda el clima es de tipo mediterráneo
en la que sí la hay, al menos durante dos meses.
La línea fronteriza
entre ambas regiones pasa por nuestro territorio y para sudelineación
ello hemos empleado los criterios al uso en este momento, que
a "grosso modo" podemos resumir de la siguiente manera:
en lo eurosiberiano hay preponderancia de vegetación de
bosques caducifolios de Quercus robur, Q. petraea, Q.
pubescens, Fagus sylvatica y Fraxinus excelsíor, así
como de brezales de Ulex gallii y Daboecia cantabrica, y
en lo mediterráneo, de bosques de Quercus rotundifolía,
Q. faginea (poblaciones puras), Fraxinus angustífolia
y matorrales y tomillares de Thymus mastigophorus, Rosrnarinus
officinalis, Ononis fruticosa, etc. Dentro de cada una de
estas dos unidades se puede distinguir una variabilidad que trataremos
de justificar seguidamente: (INDICE)
Región
Eurosiberiana. Ocupa la mayor parte del territorio vasco,
pues, además de la vertiente cantábrica y montes
de la divisoria de aguas, se incluyen las cuencas intermedias
(Llanada de Álava, corredor de la Sakana y cuenca de Pamplona)
y las sierras posteriores (montes de Vitoria, Urbasa y Andía).
La existencia de bosques de Q. pyrenaica y Q. petraea
con brezales y argomales de sustitución en la comarca
alavesa de Izki, que sirven de conexión entre los hayedos
de Opakua y Azaceta con los de la umbría de la sierra de
Cantabria, hacen que esta última sea también 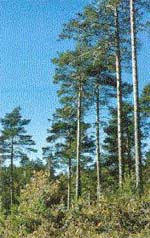 eurosiberiana
en su vertiente norte. Todo este territorio, hasta, aproximadamente,
el alto Irati, corresponde al sector Cántabro-Euskaldún
de la provincia Cántabro-Atlántica. La presencia
de la flora y vegetación cantábricas tiene mayor
peso que la pirenaica, aunque esta última va adquiriendo
mayor fuerza en las comarcas más orientales. En este sentido
podemos mencionar la dominancia de brezales con Ulex gallii
y Daboecia cantabri ca, de bosques de Quercus pyrenaica,
de fresnedas-robledales, de comunidades casmofíticas
con Saxiifraga trifurcata, etc. Por otro lado, están
ausentes los pinares montanos de Pinus sylvestris, los
subalpinos de P. uncinata, los abetales, etc., formaciones
típicamente pirenaicas que no hallaremos hasta el macizo
de Orhy y valle alto del Irati. No obstante hay una influencia
pirenaico-centroeuropea en las zonas orientales puesta de manifiesto,
sobre todo, con la presencia de bosques de Quercus humilís,
espinares con Crataegus laevígata o comunidades
quionófilas montanas con Armeria pubinervis. Esta
asimetría este-oeste se combina con el gradiente de continentalidad
que se manifiesta de las comarcas costeras hacia el interior,
el cual muestra una cesura principal en la cadena divisoria de
aguas, que separa los muy oceánicos territorios de la vertiente
cantábrica de los de las cuencas y llanadas de Álava
y Navarra Media. Estas circunstancias nos permiten distinguir
tres subsectores: eurosiberiana
en su vertiente norte. Todo este territorio, hasta, aproximadamente,
el alto Irati, corresponde al sector Cántabro-Euskaldún
de la provincia Cántabro-Atlántica. La presencia
de la flora y vegetación cantábricas tiene mayor
peso que la pirenaica, aunque esta última va adquiriendo
mayor fuerza en las comarcas más orientales. En este sentido
podemos mencionar la dominancia de brezales con Ulex gallii
y Daboecia cantabri ca, de bosques de Quercus pyrenaica,
de fresnedas-robledales, de comunidades casmofíticas
con Saxiifraga trifurcata, etc. Por otro lado, están
ausentes los pinares montanos de Pinus sylvestris, los
subalpinos de P. uncinata, los abetales, etc., formaciones
típicamente pirenaicas que no hallaremos hasta el macizo
de Orhy y valle alto del Irati. No obstante hay una influencia
pirenaico-centroeuropea en las zonas orientales puesta de manifiesto,
sobre todo, con la presencia de bosques de Quercus humilís,
espinares con Crataegus laevígata o comunidades
quionófilas montanas con Armeria pubinervis. Esta
asimetría este-oeste se combina con el gradiente de continentalidad
que se manifiesta de las comarcas costeras hacia el interior,
el cual muestra una cesura principal en la cadena divisoria de
aguas, que separa los muy oceánicos territorios de la vertiente
cantábrica de los de las cuencas y llanadas de Álava
y Navarra Media. Estas circunstancias nos permiten distinguir
tres subsectores:
• Subsector Santanderino-Vizcaino.
Ocupa la franja oceánica al norte de la divisoria de aguas
desde Cantabria hasta la mitad de Guipúzcoa. De mayor influencia
occidental, y por ello afectada por un descenso estival de las
precipitaciones aún notable, acoge la mayoría de
los encinares ligados a litosuelos así como algún
endemismo (Cytisus commutatus).
• Subsector Euskaldún Oriental.
Oceánico como el anterior pero de ombrotipo más
lluvioso y de inviernos más fríos, en el que, como
ya hemos comentado, se hace sentir con mayor intensidad la influencia
pirenaica. Carece de encinares costeros (aunque se pueden encontrar
vestigios de los mismos), y el piso de los hayedos comienza en
cotas más bajas que en el subsector Santanderino-Vizcaino.
• Subsector Navarro-Alavés.
Extendido a meridión de los dos anteriores, es decir en
su casi totalidad al sur de la cadena divisoria de aguas, se halla
bajo un clima más continental y menos lluvioso. Las temperaturas
son en general más bajas por la mayor altitud del territorio,
con excepción de las comarcas de Ayala, Mena y Orduña.
Su personalidad biogeográfica es muy marcada, presentando
una original confluencia de influencias centroeuropeas, cántabro-pirenaicas
y especialmente mediterráneas, mucho más difuminadas
en los otros dos subsectores.
Del alto Irati hacia
el este, se extiende la provincia Pirenaica, la cual está
representada por el sector Pirenaico central, subsector Pirenaico
occidental. La presencia de abetales, pinares de pino albar y
asociaciones particuleres de heyedos y de muchos otros tipos de
vegetación, marcan con gran nitidez esta frontera. (INDICE)
Región
Mediterránea. Ocupa las comarcas meridionales del territorio
considerado, y toda su extensión, en esta zona, es adjudicable
a la provincia Aragonesa, cuya jurisdicción abarca todas
las áreas mediterráneas de suelos ricos en bases
de la depresión del Ebro. Los territorios mediterráneos
del Alto Ebro participan fundamentalmente de dos sectores de dicha
provincia: Castellano-Cantábrico,
en su extremo noroeste y Riojano-Estellés. Hacia el centro
de la Depresión, desde la Ribera de Navarra (Riberas Estellesa
y Tudelana) hasta el Bajo Aragón, se distingue otro sector
denominado Bardenas y Monegros.
• Sector Castellano-Cantábrico.
Incluye las comarcas occidentales alavesas como Valdegobia, Oca
y Condado de Treviño, entre otras, las del norte de Burgos:
Merindades de Castilla la Vieja, llano de Miranda, Bureba, etc.,
a las que hay que añadir una franja de desigual amplitud
que se extiende desde la media ladera meridional de la Sierra
de Cantabria hasta las de Leyre y Orba en los confines orientales
de Navarra, incluyendo comarcas como la Tierra de Estella y el
Romanzado. Territorios mayoritariamente supramediterráneos
y subhúmedos, poseen una vegetación constituida
por quejigares y carrascales (en litosuelos calizos), así
como algunos hayedos de nieblas en ciertas umbrías. La
ausencia de un alto número de plantas de origen levantino,
presentes en el vecino sector Riojano, sirve para caracterizar
lo castellano-cantábrico.
• Sector Riojano.
La mayor parte de La Rioja (incluida la Alavesa) así como
buena parte de la Ribera de Navarra constituyen este sector, caracterizado
por presentar dos termotipos o pisos: supramediterráneo,
de escasa amplitud y mesomediterráneo, que ocupa la mayor
extensión, siendo el ombrotipo dominante el seco. La vegetación
consta principalmente de carrascales y coscojares frecuentemente
sustituidos por romerales y salviares con Ononis fruticosa.
Es frecuente el cultivo del olivo y de la vid, mucho menos
frecuentes en lo castellano-cantábrico. Limita hacia el
este con el sector Somontano-Aragonés, ya en tierras de
Huesca; hacia el sureste, con
el sector Bardenas y Monegros, a partir de los territorios seco-semiáridos
de la Navarra meridional, y hacía el sur, con el sector
Ibérico-Soriano de carácter silíceo, en la
logroñesa Tierra de Cameros.
• Sector Bardenas
y Monegros. Como una cuña que abarca las comarcas más
meridionales de Navarra y las más orientales de La Rioja,
penetra este sector en dirección al oeste por valle del
Ebro, abriéndose paso entre los territorios pertenecientes
al sector anterior. Su caracterización es muy fuerte y
viene dada por la presencia de sustratos particulares, especialmente
los ricos en yeso, que albergan una original flora y vegetación,
encuadrable en la subalianza Gypsophylenion (Gypsophyletalia).
Además, los fenómenos de salinización
de algunos suelos son causa de la existencia de comunidades altamente
especializadas en su colonización, presididas por Suaeda
vera subsp. braun-blanquetíi. No obstante, tal
vez lo más notable del sector Bardenas y Monegros sea que
en su mayor parte la vegetación potencial es un coscojar
con sabinas (Rlzamno lycioidisQuercetum cocciferae) en
vez de un verdadero bosque de carrascas. Esto se debe a la aridez
climática y edáfica que hay en este territorio,
que impide el desarrollo de los bosques. En su conjunto, el sector
Bardenas y Monegros representa el máximo de aridez en la
depresión del Ebro, con su característico palsaje
sometido a intensa erosión y cubierto de tomillares como
el de las Bardenas Reales o los Monegros. (INDICE)
LOS
BOSQUES NATURALES
 Entendemos
por bosque aquella formación natural arbolada, cerrada
y creadora de un ambiente o microclima especial bajo el estrato
que forman las copas. Este ambiente, llamado forestal, es casi
siempre sombrío y algo más húmedo que el
exterior, acumulándose en el suelo gruesas capas de hojarasca
y restos vegetales. Todas las plantas que viven condicionadas
por estas circunstancias formarán parte del bosque junto
con las especies arbóreas. Los bosques constituyen las
cabezas de serie o etapas maduras de las distintas series de vegetación
que se reconocen en el territorio y, por tanto, cada tipo de bosque
corresponde a una serie de vegetación o, al menos, faciación
diferente. Nada tienen que ver con los verdaderos bosques con
los cultivos madereros o «repoblaciones» de especies exóticas,
a pesar de que estas plantaciones presentan una semejanza morfológica
y estructural con los bosques naturales; tal parecido en absoluto
se corresponde con una homología ni en lo ecológico
ni en lo biogeográfico. (INDICE) Entendemos
por bosque aquella formación natural arbolada, cerrada
y creadora de un ambiente o microclima especial bajo el estrato
que forman las copas. Este ambiente, llamado forestal, es casi
siempre sombrío y algo más húmedo que el
exterior, acumulándose en el suelo gruesas capas de hojarasca
y restos vegetales. Todas las plantas que viven condicionadas
por estas circunstancias formarán parte del bosque junto
con las especies arbóreas. Los bosques constituyen las
cabezas de serie o etapas maduras de las distintas series de vegetación
que se reconocen en el territorio y, por tanto, cada tipo de bosque
corresponde a una serie de vegetación o, al menos, faciación
diferente. Nada tienen que ver con los verdaderos bosques con
los cultivos madereros o «repoblaciones» de especies exóticas,
a pesar de que estas plantaciones presentan una semejanza morfológica
y estructural con los bosques naturales; tal parecido en absoluto
se corresponde con una homología ni en lo ecológico
ni en lo biogeográfico. (INDICE)
Robledales
1. Robledal-fresneda
mesofítico colino oceánico (Polysticho setiferi-Fraxinetum
excelsioris)
Bajo esta compleja denominación
tratamos de definir un tipo de bosque de gran importancia en la
vertiente cantábrica, no tanto por la extensión
real que ocupa, sino por la naturaleza y calidad del suelo sobre
el que se asienta. Bosque denso y enmarañado por arbustos
espinosos y lianas de varias especies, posee, además, un
estrato herbáceo abundante. El dosel arbóreo está
formado por varias especies, entre las que domina Quercus robur,
junto con otras como Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos,
Corylus avellana, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, etc.
El conjunto de nanofanerófitos y lianas, muy desarrollado,
está dominado por especies del orden Prunetalia spinosae
como Rosa squarrosa, Prunus spinosa, Crataegus monogyna,
Rubus sp., entre otros, siendo especialmente abundante la
hiedra, Hedera helix, que escala por los troncos de los
árboles en busca de luz. El estrato herbáceo es
abundante, con significativas especies como Polystichum
setiferum, A rum ítalicum, Veronica montana, Hypericum
androsaemum, Melica uniflora, etc.
 Todo
este conjunto compone una comunidad forestal de muchas especies,
reflejo de la feracidad de los suelos sobre los que vive. Los
suelos son ricos en elementos finos y nutrientes, se desarrollan
sobre rocas de tipo calizo, flyschoide o depósitos recientes,
en lugares más bien llanos de no excesiva pendiente como
zonas de vaguadas, donde se llega a producir cierta hidromorfía,
o rellanos entre los montes. Tales condiciones edáficas
han supuesto y suponen aún hoy día que el área
potencial de este tipo de bosque haya constituido tradicionalmente,
y aún hoy día, el principal soporte para la agricultura
y los pastos en zonas como Guipúzcoa, Vizcaya o norte de
Navarra. Sobre ellos gravita la actividad agropecuaria principal
y, como consecuencia, el hombre ha eliminado casi todos los bosques
naturales de Polysticho-Fraxinetum para dedicar su espacio
potencial al cultivo o a prados de siega. Como resultado, son
muy pocos los ejemplos medianamente estructurados de este bosque,
siendo, no obstante, fácil de reconocer su área
potencial por las comunidades de sustitución típicas
(zarzales de Rubo-Tametum) y uso del territorio (prados
de siega, manzanales, campos labrantíos, asentamientos
humanos), elementos clásicos en el estereotipo del paisaje
bucólico del piso colino y submontano del País Vasco
oceánico. Su distribución biogeográfica queda
limitada a los subsectores Santanderino-Vizcaíno y Euskaldún
Oriental. Todo
este conjunto compone una comunidad forestal de muchas especies,
reflejo de la feracidad de los suelos sobre los que vive. Los
suelos son ricos en elementos finos y nutrientes, se desarrollan
sobre rocas de tipo calizo, flyschoide o depósitos recientes,
en lugares más bien llanos de no excesiva pendiente como
zonas de vaguadas, donde se llega a producir cierta hidromorfía,
o rellanos entre los montes. Tales condiciones edáficas
han supuesto y suponen aún hoy día que el área
potencial de este tipo de bosque haya constituido tradicionalmente,
y aún hoy día, el principal soporte para la agricultura
y los pastos en zonas como Guipúzcoa, Vizcaya o norte de
Navarra. Sobre ellos gravita la actividad agropecuaria principal
y, como consecuencia, el hombre ha eliminado casi todos los bosques
naturales de Polysticho-Fraxinetum para dedicar su espacio
potencial al cultivo o a prados de siega. Como resultado, son
muy pocos los ejemplos medianamente estructurados de este bosque,
siendo, no obstante, fácil de reconocer su área
potencial por las comunidades de sustitución típicas
(zarzales de Rubo-Tametum) y uso del territorio (prados
de siega, manzanales, campos labrantíos, asentamientos
humanos), elementos clásicos en el estereotipo del paisaje
bucólico del piso colino y submontano del País Vasco
oceánico. Su distribución biogeográfica queda
limitada a los subsectores Santanderino-Vizcaíno y Euskaldún
Oriental.
2. Robledal mesofítico
submontano navarro-alavés (Crataego laevigatae-Quercetum
roboris)
Parecido al bosque anterior por ocupar
suelos de naturaleza análoga, se diferencia de aquél
por poseer una composición florística más
pobre, como consecuencia de desarrollarse en el horizonte submontano
(colino superior), más frío y continental del subsector
Navarro-Alavés. Domina casi en exclusiva el roble, Quercus
robur, arrinconando al resto de las especies arbóreas
hacia los bordes del bosque o a constituir sus estadios iniciales.
El estrato arbustivo está bien desarrollado, con abundancia
de hiedra subiendo por los troncos, pero en él interviene
una especie diagnóstica de gran valor como es Crataegus
laevígata, ausente totalmente de Polysticho-Fraxinetum
excelsíorís. Su composición florístíca
es, no obstante, muy parecida, y por ello ambas asociaciones se
incluyen en la misma alianza Carpínion.
Su área potencial
son los terrenos llanos de fondo de valle de las cuencas y corredores
intermedios correspondientes al subsector Navarro-Alavés,
como el norte de la Llanada de Álava (comarcas de Izarra
o Barrundia), la Sakana, la comarca de Lecumberri y los valles
de La Ulzama hasta la Plana de Burguete. En estas zonas el ombrotipo
húmedo propicia la existencia de un bosque de estas características.
Más al sur, con el desecamiento del clima, estas formaciones
se verán enriquecidas con Quercus faginea, Quercus humilís
y sus híbridos, con Q. robur, dándoles
un matiz más mediterráneo.
Como en el caso anterior,
la mayor parte de la superficie potencial de CrataegoQuercetum
robo ns está actualmente ocupada por setos de espinales,
prados de siega y asentamientos humanos. Cabe únicamente
señalar que quizás debido a las especiales condiciones
que rigen el régimen de propiedad y utilización
del territorio, en estas zonas se han conservado numerosos y magníficos
ejemplos de esta asociación.
3. Robledal acidófilo
(Hyperíco pulchri-Quercetum roboris)
El adjetivo «acidófilo»
hace referencia al pH de los suelos sobre los que vive. La importancia
de este hecho, consecuencia de la naturaleza de la roca madre
(areniscas, granitos, flysch), junto con la elevada pluviosidad
del clima del País Vasco septentrional, es definitiva a
la hora de configurar la composición florística
del bosque. El intenso lixiviado de las bases hacia capas profundas
a causa de las abundantes lluvias, rebaja el pH de los horizontes
superficiales del suelo, impidiendo la supervivencia de aquellos
vegetales que necesitan mayor cantidad de bases y valores de pH
neutros o ligeramente básicos. En su lugar entran otros
como Teucrium scorodonia, Blechnum spicant, Lonicera peryclimenum,
Deschampsia flexuosa o Veronica officinalis, perfectamente
adaptados a la pobreza y acidez edáficas. Este bosque,
presidido por Quercus robur, a veces acompañado
por Q pyrenaica, suele presentar un denso estrato de helechos
y tampoco son raros ejemplares de especies leñosas propias
de los brezales como Ulex europaeus, U. gallii, Daboecia cantabnica,
Enica cinerea, E. vagans, etc. Faltan, por otro lado, las
especies leñosas, muchas veces provistas de espinas y aguijones,
que forman la maraña típica de los bosques de Carpinion,
y tampoco la hiedra alcanza, ni mucho menos, el desarrollo
que llega a tener en éstos. Estamos, pues, ante un bosque
de pocas especies, con un dosel arbóreo no excesivamente
denso, en el que además del roble puede haber algún
abedul (Betula celtibenica) o algún marojo (Quercus
pyrenaica) si la localidad es algo más seca. El estrato
arbustivo es muy pobre y está representado, además
de por alguna que otra liana, por vestigios del brezal de sustitución
junto con abundantes helechos (Pterídium aquílinum).
El nivel herbáceo está relativamente desarrollado,
aunque es pobre en especies, siendo las más significativas
las que hemos mencionado anteriormente. Como quiera que sus requerimientos
pluviométricos son elevados y se desarrollan sobre suelos
pardos bien estructurados no hidromorfos y pobres en bases, su
área potencial se concentre principalmente en los subsectores
oceánicos: Santanderino-Vizcaino y, sobre todo, Euskaldún
Oriental, donde los substratos silíceos son más
abundantes. En lo navarro-alavés la presencia de estos
robledales acidófilos es mucho menor a causa de las condiciones
climáticas y edáficas de dicho territorio.
Son escasísimos
los ejemplos reconocibles de esta asociación en la CAPV,
siendo algo mejor la situación en Navarra, lo que no deja
de ser paradójico a causa de la elevada inclinación
y baja fertilidad de los suelos sobre los que se asienta. Esta
situación se explica como resultado de las talas masivas
a las que debieron someterse estos bosques, otrora muy extensos,
a causa de las necesidades de madera y carbón vegetal.
Estas mermas también han tenido como objetivo aprovechar
el su lo para, por medio de la fertilización artificial
(encalamiento, etc.), transformarlo en prados e incluso cultivos.
Esta última actividad, enormemente costosa dadas las fuertes
pendientes de las laderas de los montes, por ejemplo, de Guipúzcoa
y Vizcaya, sólo puede explicarse por la fuerte demanda
de alimentos que existió en los últimos siglos a
causa de la alta densidad de población y dificultad de
transportes. Hoy día, con el abandono del caserío,
muchos de los prados así ganados al areal del Hypenico-Quercetum
nobonis han sido o bien objeto de cultivos arbóreos
(sobre todo de Pinus radiata) o se han ido trasformando
en extensos helechales y saucedas de Salix atrocinerea (manto
forestal y primera etapa de sustitución del robledal acídófilo)
o brezales. Por ello cultivos de coníferas exóticas
que cubren buena parte de los montes de Guipúzcoa y Vizcaya
están, en su mayoría, ocupando el área potencial
de esta asociación.
4. Robledal de
roble albar (Pulmonanio longtfoliae-Quercetum
petraeae)
Asentados sobre substratos
pobres en bases, estos robledales de Quercus petraea se
encuentran en algunas zonas del piso montano donde, bajo un ombrotipo
húmedo, la continentalidad es un tanto más acusada.
Tal es el caso de las poblaciones de las laderas meridionales
del macizo de Castro Valnera, de la falda sur del Gorbea o de
los valles altos de Irati y Urrobi, ya en los confines de lo atlántico
con lo pirenaico. Tanto en lo que respecta a su flora como a su
estructura son parecidos a los robledales de Quercus robur;
no obstante, su distribución dispersa e irregular por
el territorio, donde se confina en zonas montañosas, especialmente
en las solanas más continentalizadas, sugiere un significado
reliquial en comparación con aquellos.
El estado de conservación
actual de los ejemplos remanentes de este tipo de bosque es relativamente
satisfactorio. Parte de su área potencial más importante
está actualmente transformada en prados y dehesas en los
valles pasiegos del norte de Burgos, aunque aún se conservan
manchas de suficiente entidad como para constituir ejemplos representativos.
Por su rareza y significado, tal vez reliquial, merecen ser objeto
prioritario de conservación. (INDICE)
Hayedos
 Vale
la pena hacer algunas generalizaciones acerca de los bosques de
hayas porque presentan una serie de características comunes,
especialmente en cuanto a su estructura y condiciones ecológicas.
En primer lugar presentan una notable homogeneidad fisiognómica
ya que casi siempre se trata de bosques constituidos prácticamente
en exclusiva por Fagus sylvatica. Por otro lado, debido
a las condiciones que se crean en su sotobosque, especialmente
la intensa sombra que proyecta el dosel arbóreo, el desarrollo
de los estratos herbáceo y, sobre todo, arbustivo es raquítico.
Además, los altos requerimientos hídricos del haya
(que a pesar de ello no soporta la hidromorfía) son causa
de que estos bosques se hallen siempre en zonas donde el balance
entre precipitación y evapotranspíración
es alto, es decir, o mucha lluvia durante todo el año (ombrotipos
húmedo superior o hiperhúmedo) o, si llueve menos,
el termoclima ha de ser más frío; incluso en zonas
más secas pueden depender de las criptoprecipitaciones
debidas a la condensación del agua de la nieblas sobre
la superficie de sus hojas. Ello hace que la mayoría de
los hayedos se encuentren en el piso montano, más frío
que el colino y, casi siempre, también más lluvioso. Vale
la pena hacer algunas generalizaciones acerca de los bosques de
hayas porque presentan una serie de características comunes,
especialmente en cuanto a su estructura y condiciones ecológicas.
En primer lugar presentan una notable homogeneidad fisiognómica
ya que casi siempre se trata de bosques constituidos prácticamente
en exclusiva por Fagus sylvatica. Por otro lado, debido
a las condiciones que se crean en su sotobosque, especialmente
la intensa sombra que proyecta el dosel arbóreo, el desarrollo
de los estratos herbáceo y, sobre todo, arbustivo es raquítico.
Además, los altos requerimientos hídricos del haya
(que a pesar de ello no soporta la hidromorfía) son causa
de que estos bosques se hallen siempre en zonas donde el balance
entre precipitación y evapotranspíración
es alto, es decir, o mucha lluvia durante todo el año (ombrotipos
húmedo superior o hiperhúmedo) o, si llueve menos,
el termoclima ha de ser más frío; incluso en zonas
más secas pueden depender de las criptoprecipitaciones
debidas a la condensación del agua de la nieblas sobre
la superficie de sus hojas. Ello hace que la mayoría de
los hayedos se encuentren en el piso montano, más frío
que el colino y, casi siempre, también más lluvioso.
De manera general
los hayedos cántabro-euskaldunes se encuentran en un estado
relativamente satisfactorio de conservación. Su uso, otrora
intenso para la extracción de madera, sobre todo para carboneo,
ha decaído para desaparecer casi por completo. Esta actividad,
que fue muy intensa en épocas anteriores, dio lugar a que,
sobre todo en Guipúzcoa y Vizcaya, se practicara una particular
forma de poda de las hayas que permitía su aprovechamiento
maderero sin eliminarlas. Este es el origen de una original morfología
de estas hayas, denominadas "trasmochas", antes común
en dichas provincias pero que cada vez es menos frecuente. Por
ello debiera, tal vez, de pensarse en la conservación de
las hayas trasmochas que aún quedan como exponentes de
un manejo específico que se hizo de ellas en un período
de la historia.
La extensión
actual de estos tipos de bosque en relación con su área
potencial es desigual: muy
menguada en los subsectores Euskaldun oriental y Santanderino-Vizcaino
(sobre todo en Vizcaya) y más equilibrada en lo Navarro-Alavés.
Han sido sustituidos tradicionalmente por pastizales para ganado
lanar o caballar y, más recientemente, por cultivos madereros.
Su uso actual está reducido a unas pocas actividades de
entre las que cabe mencionar las recreativas como el senderismo,
la recogida de setas, etc.
Siguiendo el esquema
tradicional europeo de clasificación general de los hayedos
de un territorio siguiendo criterios florístico-ecológicos,
podemos distinguir en el sector Cántabro-Euskaldun los
siguientes tipos de hayedos:
5. Hayedos oligótrofos
(Saxtfrago hinsutae-Fagetum)
En los montes vascos de la vertiente cantábrica y divisoria
de aguas, generalmente por encima de los 500-600 metros de altitud,
siempre dentro del piso montano y bajo ombrotipo hiperhúmedo,
donde las nieblas son, además, muy frecuentes, se instalan
los bosques de hayas. Este árbol (Fagus sylvatica),
cuando las disponibilidades de agua son suficientes, desplaza
a todos los demás merced a su excluyente estrategia, consistente
en proyectar una muy intensa sombra y adelantar la folíacíón
primaveral. El resultado es que las demás especies de árboles
no pueden resistir esta competencia, quedando paulatinamente eliminadas;
sólo un descenso en las precipitaciones resulta insoportable
para el hayedo. Como consecuencia de la intensa sombra del haya,
sus bosques están prácticamente vacíos, con
gran escasez de arbustos, entre los que cabe mencionar llex
aquifolium y un tenue estrato herbáceo que, en el caso
de los hayedos sobre substratos pobres en bases, puede estar constituido
por especies como Oxalis acetosella, Blechnum spicant, Deschampsia
flexuosa, Saxifraga hinsuta, etc. La mayoría de los
hayedos de los montes del centro y norte del País Vasco
son adjudicables a esta asociación y, con frecuencia, el
aspecto de los mismos se ve alterado por la existencia de las
llamadas «hayas trasmochas» o con la copa desfigurada a causa
de la extracción de leña que durante mucho tiempo
se hizo a costa de ellos. Esta madera era utilizada para la elaboración
de carbón vegetal, fuente energética insustituible
para las ferrerías guipuzcoanas y vizcaínas de los
siglos XVI al XIX.
A pesar de ser relativamente
abundantes, buena parte de los primitivos hayedos han sido
talados para ocupar su suelo con repoblaciones de coníferas
como Larix kaempferi, Picea abies o Chamaecyparis lawsoniana.
Como etapas de sustitución, estos hayedos dan lugar
a un helechal con brezo arbóreo (Pteridio-Ericetum arboreae)
y luego a un brezal (Ulici-Ericetum vagantis).
6. Hayedo basófilo
(Carici sylvaticae-Fageturn)
Cuando los substratos sobre los que viven los hayedos se tornan
ricos en bases, bien porque la roca madre sea caliza dura o porque
exista una eutrofización de fondo de valle por arrastre
de ladera, tiene lugar la entrada de ciertas especies basófilas
como Melica uniflora, Carex sylvatica, Mercurialis perennis,
Helleborus occidentalis, Daphne laureola y otras. Como resultado,
estos hayedos resultan ser florísticamente diferentes de
los anteriores y por ello se engloban en otra asociación:
Carici sylvaticae-Fagetum.
A pesar de cubrir
una extensión mucho menor que los olígótrofos,
los suelos de estos hayedos basófilos, al ser más
feraces, son susceptibles de ser utilizados con cierto éxito
para su transformación en pastizales montanos de diente
(Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis). Así,
las áreas potenciales de este hayedo se han visto mermadas
por transformación para el aprovechamiento ganadero, como
sucede con las conocidas campas de Urbia (Aitzgorri), Arraba (Gorbea)
o Urbasa.
7.
Hayedo xerófilo (Epipactido helleborines-Fagetum,)
En las umbrías de cordilleras meridionales del País
Vasco, desde la Sierra de Cantabria hasta la de Izco y Alaiz,
hay unos hayedos que sobreviven en condiciones de cierta precariedad
a causa de que las precipitaciones son ya menores (alrededor de
los 1.000-1.200 mm). Las frecuentes nieblas que se forman en estas
laderas norte son las que compensan este déficit gracias
a la capacidad de las hojas del haya para condensar el agua de
la niebla en sus superficies y así provocar un goteo hacia
el suelo. -
Hay algunas plantas
de carácter más mediterráneo que matizan
estos hayedos, como son algunas orquídeas como Epipactis
helleborine, E. microphylla, Cephalanthera longifolia, etc.;
tampoco es raro el boj (Buxus sempervirens).
En la provincia
Pirenaica, los hayedos alcanzan un gran desarrollo en el subsector
Pirenaico occidental, donde ocupan básicamente los niveles
más lluviosos y elevados del piso montano. Su asociación
principal es Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum, de substratos
ricos en bases, particularmente abundante en el alto Irati y en
Belagua, zonas donde forma masas notables. Aparte de una serie
de especies del sotobosque como Cardamine heptaphylla,
es la presencia de Abies alba lo que permite diferenciar
a simple vista estos hayedos pirenaicos de los cántabro-euskaldunes.
(INDICE)
Abetales
Los abetales son
bosques típicamente pirenaicos en el contexto de nuestro
ámbito territorial. El dosel arbóreo, cerrado y
compacto, aunque dominado por abetos, suele incluir algunas hayas,
circunstancia esperable ya que la vegetación en contacto
con estos abetales suele ser casi siempre el hayedo. La sombra
que proyecta es muy intensa, dejando en profunda oscuridad el
sotobosque. Esta sombra se mantiene además todo el año
a causa de la abrumadora dominancia de la conífera, en
contraste con los bosques de caducifolios en los que el suelo
queda expuesto a los rayos solares al menos durante el invierno.
Ello hace del abetal el tipo de bosque más sombrío
de los que existen en estas regiones.
8. Abetal basófilo
(Festuco altissimae-Abietetum albae)
Abetales altimontanos pirenaicos sobre suelos de neutros a básicos
que prosperan en zonas muy lluviosas. Suelen hallarse en el nivel
superior del piso montano de los valles más húmedos
del Pirineo, con frecuencia en piedemontes y tramos bajos de laderas
orientadas al norte.
Bajo la espesura
se hallan los estratos arbustivo y herbáceo que alcanzan,
como en todos los bosques de Fagion, un desarrollo raquítico.
Su cortejo florístico es muy parecido al de los hayedos,
con una presencia mayor de Festuca altissima, planta indicadora
de buena fiabilidad para este tipo de abetales. Los ejemplos más
occidentales de esta asociación se hallan en la zona del
embalse de Irabia en el alto Irati.
9. Abetal acidófilo (Goodyero
repentis-Abietetum albae)
Los abetales acidófilos
guardan bastantes afinidades florísticas con los hayedos
y abetales neutro-basófilos a causa de la elevada pluviosidad
de las estaciones en las que se desarrollan. Una mayor abundancia
de plantas como Luzula pilosa, Galium rotundifolium, Goodyera
repens, Veronica officinalis o Vaccinium myrtillus,
indicadoras de acidez edáfica, se acompaña de una
más escasa representación del conjunto de táxones
basófilos. Son también frecuentes en estos abetales
Teucrium scorodonia, Erica vagans, Brachypodium pinnatum subsp.
rupestre e Hypericum pulchrum. Los ejemplos más
occidentales se conocen del alto Irati. (INDICE)
Pinares
 Los
pinares de pino negro (Pinus uncinata) constituyen la climax
del piso subalpino de la provincia Pirenaica. Por ello, son los
bosques dominantes entre los 1600-1700 m y los 2000-2200 m de
altitud, en donde las fagáceas caducifolias fracasan a
causa de los rigores del clima. Los
pinares de pino negro (Pinus uncinata) constituyen la climax
del piso subalpino de la provincia Pirenaica. Por ello, son los
bosques dominantes entre los 1600-1700 m y los 2000-2200 m de
altitud, en donde las fagáceas caducifolias fracasan a
causa de los rigores del clima.
10. Pinar
de umbría (Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae)
Es la asociación principal
del piso subalpino pirenaico, donde se instala en umbrías
y zonas innivadas. Comparte su dominio con la asociación
quionófoba Arctostaphylo-Pinetum uncinatae, con
quien muchas veces forma mosaico. Agrupa pinares de pino negro
con un desarrollado sotobosque leñoso dominado por Rhododendron
ferrugineum, verdadera indicadora de la asociación.
Corresponde a la vegetación climax del piso subalpino de
los Pirineos en los lugares donde se alcanza una innivación
notable. Ello excluye las zonas donde, por las condiciones topográficas
(espolones o resaltes del terreno) o por las climáticas
(laderas meridionales, etc.) hay una pequeña o efímera
acumulación de nieve.
11. Pinar quionófobo de
solana (Arctostaphylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae)
En las áreas de escasa y fugaz cobertura nival del piso
subalpino de los Pirineos la vegetación potencial pertenece
a esta asociación de pinar. Se trata de unas formaciones
ricas en arbustos prostrados, como la gayuba (Arctostaphylos
uva-ursi) y el enebro rastrero (Juniperus communis subsp.
alpina), coronadas por un estrato arbóreo de pino negro
(Pinus uncinata), de densidad y talla variables. Alterna,
en su papel de vegetación potencial, con la vegetación
del Rhododendro-Pinetum uncinatae, notablemente más
quionófila, y dominante, por ello, en la vertiente septentrional
de la cordillera. Arctostaphylo-Pinetum es la vegetación
potencial que ocupa la mayor parte del espacio en el subalpino
de los Pirineos meridionales, dominando en las solanas, aunque
tampoco falta, refugiada en espolones y resaltes rocosos, en las
umbrías innivadas. El deslinde entre ambas asociaciones
es evidente al comparar dos laderas opuestas que reciben muy distinto
aporte de nieve, pero en áreas abruptas de complicado microrelieve,
como son algunas zonas kársticas de las que un buen ejemplo
es Larra, el propio terreno determina la existencia de un mosaico
de teselas que se yuxtaponen en función del grado de permanencia
de la nieve; los resaltes sobresalientes del manto nival tendrán
la serie del Arctostaphylo-Pinetum y las concavidades donde
se acumula la nieve, Rhododendro-Pinetum. (INDICE)
Marojales
12. Marojal (Melampyro pratensis-Quercetum
pyrenaicae)
Los bosques dominados por el roble marojo, melojo, rebollo, tocorno
o tozo, Quercus pyrenaica, se instalan, en una mayoría
de los casos, sobre suelos arenosos filtrantes edificados sobre
sustratos silíceos pobres en bases, las más de las
veces areniscas. De modo general ocupan posiciones más xéricas
que los robledales de roble común, tanto en lo topográfico:
solanas inclinadas, zonas de cresta, suelos delgados, etc., como
en lo climático. En el subsector Navarro-Alavés, menos
lluvioso que los otros dos, es el tipo de bosque habitual sobre
sustrato silíceo, o a veces margoso pero rico en arenas,
en el piso colino superior y montano inferior. Su composición
florística y estructura se asemejan a los de los tipos anteriores,
al igual que las etapas de sustitución a que dan lugar cuando
desaparecen. A pesar de tener más carta de naturaleza en
lo navarro-alavés, donde actualmente se hallan los mejores
ejemplos de este tipo de bosque como los Montes de Izki o las laderas
meridionales del Gorbea, Elgea y Urkilla, hay notables territorios
repartidos por los subsectores Santanderino-Vizcaino y Euskaldun
oriental, especialmente en zonas costeras en las que dominan areniscas,
donde la potencialidad corresponde al marojal; ejemplos notables
son el Monte Jaizkibel, Mazmela (Escoriaza) y el monte Gorostiaga
en Legazpia.
Como ya es habitual,
los ejemplos navarro-alaveses están mucho mejor conservados
que los demás, donde quedan escasas manchas de esta vegetación
que ha sido sustituida por brezal-argomales y por cultivos madereros.
En el caso de la zona de Izki, merece la pena resaltar que, actualmente,
está cubierta de una muy importante masa de marojal, tal
vez de las más extensas que existen en términos
absolutos. Además, parte de ellos, especialmente los situados
en piedemontes y zonas más bajas, sobre suelo menos lixiviado,
son claramente basófilos, circunstancia singularísima
dentro del contexto de los bosques de Q. pyernaica.
Esta variante, menos conocida y documentada que la genuina
silícícola, es otra particularidad geobotánica
más de lo navarro-alavés. (INDICE)
Quejigares
y robledales de roble peloso
 Ambos
conjuntos de bosques pueden ser comentados de modo agrupado por
presentar notables analogías en lo referente a su ecología,
estructura, composición florística y etapas de sustitución.
Ocupan, sobre sustratos ricos en bases -principalmente margas-
territorios sometidos a un ombrotipo subhúmedo o húmedo
inferior, en los que la mediterraneidad climática, es decir
la sequía de verano, se deja notar. Presentan, por ello,
un evidente carácter submedíterráneo que
se pone de manifiesto a través de la presencia de un repertorio
de especies de tal carácter, empezando por los mismos Quercus
faginea y Q. humilis (=Q. pubescens). Su estructura
es la de un bosque un tanto luminoso, con un gran desarrollo del
estrato arbustivo, principalmente compuesto por plantas espinosas,
que hace estos bosques difícilmente penetrables. En lo
referente a su distribución hay que señalar que
éstas son en buena parte navarro-alavesas, donde sus áreas
potenciales ocupan amplios espacios en las zonas donde las precipitaciones
son menores de 1000 mm aproximadamente, y castellano-cantábricas,
donde el quejigo se halla sobre todo en zonas con precipitaciones
superiores a 600 mm. En los subsectores oceánicos es posible
encontrar representación de ambos tipos de bosque, siempre
ligadas a situaciones topográficamente xéricas y
sobre substratos ricos en bases. De un modo general, en el territorio
donde se encuentran, ocupan una posición intermedia entre
los robledales mesofíticos navarro-alaveses, ligados a
los fondos de valle y los hayedos basófilos de las montañas,
más lluviosos y afectados por las nieblas. Ambos
conjuntos de bosques pueden ser comentados de modo agrupado por
presentar notables analogías en lo referente a su ecología,
estructura, composición florística y etapas de sustitución.
Ocupan, sobre sustratos ricos en bases -principalmente margas-
territorios sometidos a un ombrotipo subhúmedo o húmedo
inferior, en los que la mediterraneidad climática, es decir
la sequía de verano, se deja notar. Presentan, por ello,
un evidente carácter submedíterráneo que
se pone de manifiesto a través de la presencia de un repertorio
de especies de tal carácter, empezando por los mismos Quercus
faginea y Q. humilis (=Q. pubescens). Su estructura
es la de un bosque un tanto luminoso, con un gran desarrollo del
estrato arbustivo, principalmente compuesto por plantas espinosas,
que hace estos bosques difícilmente penetrables. En lo
referente a su distribución hay que señalar que
éstas son en buena parte navarro-alavesas, donde sus áreas
potenciales ocupan amplios espacios en las zonas donde las precipitaciones
son menores de 1000 mm aproximadamente, y castellano-cantábricas,
donde el quejigo se halla sobre todo en zonas con precipitaciones
superiores a 600 mm. En los subsectores oceánicos es posible
encontrar representación de ambos tipos de bosque, siempre
ligadas a situaciones topográficamente xéricas y
sobre substratos ricos en bases. De un modo general, en el territorio
donde se encuentran, ocupan una posición intermedia entre
los robledales mesofíticos navarro-alaveses, ligados a
los fondos de valle y los hayedos basófilos de las montañas,
más lluviosos y afectados por las nieblas.
13. Robledal de roble peloso
(Roso-Quercetum humilis)
La influencia pirenaica en lo cántabro-euskaldun se deja
notar más intensamente, como es lógico, en los tramos
más orientales de su ámbito y una de las manifestaciones
más visibles de este fenómeno en la presencia y
dominio de estos robledales de roble peloso en el tramo navarro
del subsector Navarro-Alavés. Esta zona corresponde, aproximadamente,
a las comarcas de la Cuenca de Pamplona, Esteribar, Aezcoa y Urraul
Alto. El límite occidental de los mismos se sitúa
en el valle de la Burunda hasta Urdiain, ocupando las solanas
cársticas del macizo de Aralar y de las umbrías
de Olazagutia y Ciordia. Por el este, penetra ampliamente en el
subsector Pirenaico occidental donde ocupa un ancho espacio en
los valles y piedemontes hasta los niveles dominados por los que
los hayedos o los pinares.
Sus similitudes y
diferencias con los quejigares ya han sido comentadas, tan sólo
cabe comentar un importante fenómeno que se produce en
relación con ello; se trata de la serie de hibridaciones
que se presentan entre Quercus faginea y Q. humilis,
las cuales dan lugar a la aparición de todos los intermedios
posibles entre ambos, especialmente en las zonas donde ambas especies
se ponen en contacto (Rivas-Martínez & al 1990). Este
tipo de robledal se extiende también por las zonas pedemontanas
del Pirineo occidental, lo que nos da una idea del matiz que representa
su presencia en lo cántabro-euskaldun.
Con las lógicas
variaciones debidas a la aprovechabilidad para la agricultura
de los suelos sobre los que se extiende su área potencial,
este tipo de bosque presenta un estado de conservación
parecido al quejigar; tal vez algo mejor. Como la sequía
de verano es algo menor que en el caso del quejigar, el terreno
del robledal de roble peloso resulta aún más idóneo
para el cultivo del cereal, especialmente trigo, lo que ha causado
su desaparición de las comarcas poco abruptas como la Cuenca
de Pamplona, siendo origen del sustento y desarrollo histórico
de dicha ciudad. En las zonas menos agrícolas, generalmente
más montañosas, su estado de conservación
mejora debido a la moderada presión humana a través
del pastoreo, aunque ahora son cada vez más
frecuentes las poblaciones de Pinus sylvestris en su área
potencial favorecidas por un manejo selectivo en favor de la conífera,
especialmente en las comarcas más orientales de su ámbito.
14. Quejigar navarro-alavés
(Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae)
Los quejigares que se encuentran dentro del ámbito de este
tipo constituyen una de las muy escasas representaciones de los
bosques de Q. faginea fuera de la región Mediterránea
o, lo que es lo mismo, dentro del mundo cantábrico. Lógicamente
se hallan en aquellas zonas donde la influencia mediterránea
mesetaria es más notable, lo cual sucede en la parte alavesa
del subsector Navarro-Alavés. Ello es debido a que este
territorio es más occidental que la Navarra Media, y, a
pesar de las cortas distancias, es estadísticamente significativa
la diferencia de continentalidad entre ambas -creciente hacia
el este- así como de mediterraneidad -creciente en sentido
inverso- (Loídi & Hérrera 1990). Ello
es causa de algunas diferencias en la composición florística
de estos quejigares en comparación con los robledales de
roble peloso, a pesar de las ya comentadas similitudes.
Además de
las hibridaciones de Quercus faginea con Q. humilis,
también son frecuentes las que se producen con Q.
pyrenaica y con Q. robur, e incluso las de
éstos entre sí. Todo ello es causa de que en esta
zona navarro-alavesa se hallen un sinfín de formas transicionales
de mestos entre estas, y aun otras, especies. Así es conocida
la comarca de Orduña, Ayala y Valle de Mena, donde muchos
de los árboles son quejigos o híbridos de éste
con robles; otros ejemplos son las zonas de la Llanada y Montes
de Vitoria, del interior del Condado de Treviño, montes
de Izki o de la sierra de Izco
El estado de conservación
de estos quejigares es regular, variando por zonas. Así
en las comarcas de Mena y Ayala se pueden encontrar buenos y extensos
ejemplos de este tipo de bosque, mientras que en la mayoría
de las zonas de la Llanada ha casi desaparecido. Es frecuente
hallar en áreas de montaña amplios espacios cubiertos
por quejigares juveniles en fase regenerativa, resultado del abandono
de la actividad ganadera y extractiva de leña.
15. Quejigar castellano-cantábrico
(Spiraeo obovatae-Quercetum faginae)
A pesar de mostrar un cierto matiz transicional entre lo mediterráneo
y lo eurosiberiano, lo que en algunos casos aun ha motivado su
calificación como subcantábricos o submediterráneos,
estos quejigares castellano-cantábricos pueden, con mayor
precisión, ser adjetivados como mediterráneos que
necesitan un ombrotipo subhúmedo. Ello se pone de manifiesto
por la existencia de una serie de plantas de este carácter
en su composición florístíca. A causa de
hallarse en el mundo mediterráneo, de veranos más
xéricos, se instalan sobre suelos de tipo margoso con alta
capacidad para la retención de agua. Se presentan en los
pisos supra y mesomediteráneo, aunque, por ser en el sector
Castellano-Cantábrico más lluvioso el primero, son
más abundantes allí estos quejígares.
De estruct~ira cerrada,
con abundantes espinos y zarzas, este quejígar de amplio
espacio potencial está hoy día reducido a una escasísima
representación. Esto se debe, como tantas veces sucede,a
la feracidad de sus suelos margosos, tan susceptibles al cutivo
cerealista. Ciertas especies como Spiraea obovata, Viburnum
lantana, Rosa agrestis, Lonicera etrusca, Ligustrum vulgare, entre
otras muchas, componen su cortejo florístíco. Sus
etapas de sustitución son un espinal (Lonicero etruscae-Rosetum
agrestis) que constituye su orla y después un matorral:
gayuba con Genista occidentalís (A rctostaphylo-Genistetum
occidentalis). (INDICE)
Carrascales
y encinares
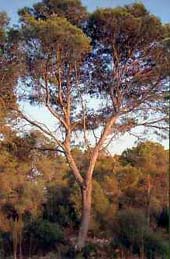 16.
Encinar cantábrico (Lauro nobilis-Quercetum ilicis) 16.
Encinar cantábrico (Lauro nobilis-Quercetum ilicis)
Bosques dominados por la encina, o Quercus ilex, que ocupan
biótopos particularmente xéricos, casi siempre a
causa de la topografía. En la mayoría de los casos
se hallan ligados a zonas rocosas, con frecuencia calizas cársticas,
cubiertas por suelos esqueléticos (litosoles) con muy escasa
capacidad de retención hídrica y que, por ello,
resultan muy secas. Su distribución es esencialmente santanderino-vizcaina,
aunque también hay algunos encinares en el Subsector Euskaldún
oriental, faltando por completo de lo navarro-alavés. Ello
pone de manifiesto su preferencia por el clima oceánico
y húmedo y, aunque hay importantes ejemplos de estos encinares
en el interior, son más frecuentes en las comarcas costeras
donde hay zonas en las que se pueden encontrar incluso sobre sustrato
silíceo (areniscas). La práctica totalidad de ellos
están confinados en los pisos termocolino y colino, aunque
en algunos macizos como el de Udalaitz, se puedan encontrar encinares
a alturas considerables, ya en el piso montano.
La presencia de un
bosque esclerófilo de tipo mediterráneo en plena
Cornisa Cantábrica es un hecho que, si bien es explicable
por la proximidad del mundo mediterráneo y por la historia
de los cambios climáticos y de la vegetación en
el reciente Cuaternario, no deja de ser notable. Por ello, desde
siempre ha llamado poderosamente la atención de los botánicos
que han recorrido y estudiado esta zona. Esta vegetación,
de matiz marcadamente mediterráneo provenzal, al parecer
alcanzó la costa vasco-cántabra a través
del valle del Ebro, tras superar los collados más bajos
de la cadena de montes de la divisoria de aguas, probablemente
en el período llamado xerotérmico, del postglacial.
Este tipo de bosque
es portador, en su cortejo florístico, de un elenco de
especies típicamente mediterráneas como el madroño
(Arbutus unedo), el aladierno (Rhamnus alaternus), la
zarzaparrilla (Smilax aspera), el labiérnago (Phillyrea
latifolia), el laurel (Laurus nobilis), el brusco (Ruscus
aculeatus), el rosal síempreverde (Rosa sempervirens)
y otras, que hace de ellos el continente de la representación
del elemento mediterráneo en esta zona atlántica,
hecho de gran relieve biogeográfico. Muchas de estas plantas
son arbustos y bejucos (lianas) que se presentan en gran abundancia
formando parte del sotobosque. Ello hace que éste resulte
en extremo enmarañado e impenetrable, constituyendo una
de las características de este encinar en lo que se refiere
a su estructura.
La inutilidad para
la agricultura de los suelos sobre los que se asientan estos encinares
ha sido la causa de que en la actualidad constituyan uno de los
tipos de bosque mejor conservado de todo el territorio, habiéndose
librado incluso de la tala para posteriores cultivos madereros.
El abandono de las prácticas tradicionales de extracción
de madera para leña y fabricación de carbón
vegetal y de ciertos tipos de aprovechamiento ganadero más
o menos marginal (ramoneo, etc.) a los que tradicionalmente estaban
sometidos, ha conducido a una franca regeneración de los
encinares. En consecuencia, hoy día presentan una estructura
densa, cerrada e impenetrable, típica de bosque joven,
con árboles pequeños y gran desarrollo del los estratos
lianoide y arbustivo. Destacan, en este sentido, las masas que
salpican los montes de las Encartaciones, del Duranguesado, de
la ría de Gernika o del Amo (Mutriku). Sin embargo, en
las escasas áreas en las que el encinar es potencial sobre
sustrato silíceo, éste ha desaparecido casi por
completo por ser, en este caso, los suelos susceptibles de otros
aprovechamientos, incluido el maderero; ello hace que los encinares
silíceos hayan de ocupar una posición destacada
en el orden de prioridades para la conservación.
17. Carrascal
supramediterráneo (Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae)
Como representantes genuinos del bosque mediterráneo en
la Iberia central, los carrascales o bosques de Quercus rotundifolia
cubren una notable extensión en el sur del País
Vasco. Su variante supramediterránea en el alto Ebro, especialmente
frecuente en el sector Castellano-Cantábrico, donde el
piso supramediterráneo ocupa la totalidad de su superficie,
se halla bastante bien representada. Ocupa los litosuelos calizos
que abundan en las crestas y espolones de las sierras calcáreas
del norte de Burgos y occidente de Alava, donde el quejigar no
puede prosperar por las condiciones, en exceso xéricas,
del suelo. En dicho territorio el quejigar ocupa sólo el
espacio de las margas.
Poseen una estructura
cerrada, con árboles bajos, un tanto achaparrados, entre
los que viven arbustos como Spíraea obovata, L,onicera
etrusca, Amelanchier ovalis, Rosa agrestis y cierto número
de arbustos de la etapa de sustitución como Genista
scorpius, Genista occídentalis, Erica vagans o Arctostaphylos
crassifolia. En Alava se encuentran varios ejemplos notables
de estos bosques, como los de las laderas sur de las peñas
de Cuartango o los que hay en los montes rocosos de la comarca
de Bóveda o Sobrón. También podemos encontrar
estos carrascales en la franja supramediterránea del sector
Riojano, como en las partes altas de las solanas de la sierra
de Cantabria, Codés o en el valle del río Urederra,
cerca de Estella. También dentro del territorio eurosiberiano
del País Vasco hay interesantes ejemplos de estos bosques
en peñas y riscos calcáreos, como en la sierra de
Narvaiza, Dos Hermanas, monte San Cristóbal e incluso parte
de los encinares de Ataun, Udalaitz, Peñas de Echagüe,
etc., ya en la vertiente atlántica.
18. Carrascal mesomediterráneo
(Querceutum rotundifoliae)
Casi idéntico en
estructura al anterior, se diferencia de él por hacerse
ya muy raras Spiraea obovata y Genista occidentalis
y entrar Quercus coccifera, Bupleurum rigidum, B.
fruticescens junto con otros táxones de carácter
más mediterráneo.
Su área potencial
abarca el amplio espacio mesomediterráneo del sector RiojanoEstellés,
que, al ser de ombrotipo seco, propicia la extensión de
estos carrascales por todo tipo de substratos, bien sean margas
o calizas duras. Pocos restos se pueden encontrar en buen estado,
debido a que casi han sido eliminados para aprovechar sus suelos
para la agricultura. Viñedos, olivares y campos de cereales
ocupan casi totalmente su área potencial, configurando
el paisaje típico de la Rioja o de la Ribera Estellesa.
En las escasas parcelas abandonadas por el hombre prosperan coscojares
(Rhamno- Quercetum cocciferae) y salviares (Salvio lavandulifoliae
-Ononidetum fruticosae), formaciones ambas que constituyen
sus genuinas etapas de sustitución. (INDICE)
Bosques
riparios
19. Aliseda cántabro-euskalduna
(Hyperico androsaemi-Alnetum)
Los bosques riparios
o de galería por excelencia del territorio que nos ocupa
son las alisedas. Ello se debe a que predominan los cursos de
agua pequeños y encajonados con un estiaje moderado, condiciones
que propician el dominio de Alnus glutinosa, especie, por
otro lado, de gran vitalidad. Ello no es obstáculo para
que en los pocos ríos grandes que surcan el territorio,
se pueda reconocer un sistema más complejo de bosques riparios
con saucedas, choperas, etc.; sin embargo, en estos casos, la
acción del hombre ha sido lo suficientemente intensa como
para resultar realmente difícil su estudio. Las alisedas
constituyen uno de los tipos de bosque que alberga mayor diversidad
y que presentan una estructura más compleja. Comparten
bastantes especies con los robledales basófilos, especialmente
con sus versiones más húmedas, no obstante algunas
plantas como Carex pendula, C. remota, Myosotis lamottiana
o Circaea lutetiana y en menor medida Festuca gigantea
, Bromus ramosus y Lathraea clandestina, pueden
usarse para identificar el sotobosque de la aliseda.
Una de las prioridades
tal vez más urgentes en el ámbito de la conservación
en el territorio que nos ocupa es no sólo la conservación
sino también la restauración de las ripisilvas.
Los argumentos estrictamente biológicos bastarían
para justificar tal afirmación, pero a ellos hay que añadir
el efecto regulador de la torrencíalidad y de freno a la
erosión que tienen las alisedas. Un paisaje con las alisedas
bien conservadas incrementa muy notablemente el contenido y riqueza
biológica del medio, pero también será una
zona en la que los riesgos derivados de la torrencialidad estarán
amortiguados. No olvidemos que los episodios de lluvias intensas
con consecuencias no deseadas son Estadísticamente repetitivos
en la vertiente oceánica del sector Cántabro-Euskaldun
y las talas masivas de estas alisedas en las últimas décadas
pueden haber perjudicado la regulación natural del régimen
de los ríos.
20. Olmeda (Aro italicí-Ulmetum
minoris)
Por el contrario, la
porción meridional del País Vasco, ya metidos en
la Región Mediterránea (tanto en el sector Castellano-Cantábrica
como en el Riojano o el Bardenas y Monegros), está surcada
por ríos más caudalosos, más lentos y que
discurren por amplias vegas en las que se advierte la formación
de terrazas. Esta situación, unida a la existencia de un
clima de tipo mediterráneo, da lugar a que los bosques
de galería estén dominados por olmos (Ulmus minor),
muy distintos a los anteriores. Su área potencial puede
ser, en ocasiones, amplia si la vega también lo es, y muchas
veces se ve ensanchada artificialmente por el hombre a causa de
los regadíos. Debido a la profundidad y feracidad de los
suelos sobre los que se asienta, el hombre ha liquidado prácticamente
este bosque, quedando de vez en cuando algún vestigio para
labrar el terreno en régimen de regadío.
Estas olmedas pueden
llegar a tener una gran talla y, como buen bosque caducifolio,
albergan un crecido número de plantas de cariz eurosiberiano
como zarzas, espinos, ciertos geófitos y hierbas téneras.
No obstante, algunas especies como Fraxinus angustifolia, Vitis
sylvestris o Populus alba les confieren cierta personalidad
florística. (INDICE)
SITUACIÓN
GENERAL DE LOS BOSQUES EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD HUMANA
Antecedentes
históricos
 Como
es sabido, la acción del hombre ha sido de diversa intensidad
y alcance en las distintas épocas de la historia, pero
lo que sí queda claro es que, desde épocas bastante
remotas, ha sido bastante o muy intensa y ha modificado profundamente
el paisaje vegetal de los países en los que ha vivido y
vive. Parece fuera de toda duda que la temprana aparición
de la ganadería, en el neolítico, causó el
primer gran retroceso del bosque a manos del hombre ayudado por
la más eficaz arma deforestadora: el fuego; aparece ya
la asociación pastor-fuego que no nos abandonará
hasta nuestros días. Después aparece la agricultura
y la sedentarización de las sociedades humanas; ello demanda
nuevas tierras y conduce al surgimiento de sociedades más
complejas. Estos avances en la capacidad de explotación
del medio no se dieron en las sociedades humanas de un modo geográficamente
homogéneo y la adquisición de una u otras capacidades
dependía, por un lado, de la oportunidad de transmisión
de las nuevas técnicas por parte de pueblos vecinos y,
por otro, de las condiciones objetivas del medio natural sobre
el que vivían. En este contexto es fácil imaginar
que la distribución de ‘la población humana en el
territorio ya distaba de ser homogénea. En las zonas más
propicias para la labranza, en consonancia con los medios técnicos
de la época, se registraban las mayores concentraciones
humanas, las dedicadas a la ganadería tenían una
densidad menor y en aquellas que aun subsistía el sistema
primitivo de explotación basado en la caza, la recolección
y algunas formas rudimentarias de cría de animales y cultivo
de plantas, aún menor. Como
es sabido, la acción del hombre ha sido de diversa intensidad
y alcance en las distintas épocas de la historia, pero
lo que sí queda claro es que, desde épocas bastante
remotas, ha sido bastante o muy intensa y ha modificado profundamente
el paisaje vegetal de los países en los que ha vivido y
vive. Parece fuera de toda duda que la temprana aparición
de la ganadería, en el neolítico, causó el
primer gran retroceso del bosque a manos del hombre ayudado por
la más eficaz arma deforestadora: el fuego; aparece ya
la asociación pastor-fuego que no nos abandonará
hasta nuestros días. Después aparece la agricultura
y la sedentarización de las sociedades humanas; ello demanda
nuevas tierras y conduce al surgimiento de sociedades más
complejas. Estos avances en la capacidad de explotación
del medio no se dieron en las sociedades humanas de un modo geográficamente
homogéneo y la adquisición de una u otras capacidades
dependía, por un lado, de la oportunidad de transmisión
de las nuevas técnicas por parte de pueblos vecinos y,
por otro, de las condiciones objetivas del medio natural sobre
el que vivían. En este contexto es fácil imaginar
que la distribución de ‘la población humana en el
territorio ya distaba de ser homogénea. En las zonas más
propicias para la labranza, en consonancia con los medios técnicos
de la época, se registraban las mayores concentraciones
humanas, las dedicadas a la ganadería tenían una
densidad menor y en aquellas que aun subsistía el sistema
primitivo de explotación basado en la caza, la recolección
y algunas formas rudimentarias de cría de animales y cultivo
de plantas, aún menor.
En el territorio
que nos ocupa, tras el consabido largo período paleolítico
con predominancia de sociedades de cazadores-recolectores, que
realmente causaban pocas modificaciones en los bosques naturales,
se va introduciendo la ganadería. Este proceso tiene lugar
al principio por las zonas en las que la deforestación
era más fácil, es decir en el piso montano, donde
la regeneración de la vegetación tras el fuego es
más lenta y permite una más fácil conversión
del terreno en pastizales. Ello debió afectar sobre todo
a hayedos, robledales de roble albar, marojales, quejigares y
robledales de roble peloso. Los robledales colinos, especialmente
los eutrofos, al ser más impenetrables y difíciles
de reconvertir a pastizal con un manejo ganadero de tipo extensivo,
que era el que probablemente se practicaba, quedaron menos afectados.
Como consecuencia el piso colino de los subsectores oceánicos
permaneció al margen de esta primera gran revolución
socioeconómica, para seguir siendo explotado por una exigua
población de recolectores que al parecer se concentraba
en las comarcas costeras.
 El
advenimiento de la agricultura, proveniente sin duda del área
mediterránea, afecta aún más desigualmente
al territorio, desarrollándose en las zonas llanas sobre
suelos suficientemente livianos donde las primitivas técnicas
agrícolas podían tener éxito. El resultado
es que, ya en época romana, había algunos núcleos,
básicamente en la Llanada Alavesa y en la Cuenca de Pamplona,
donde se desarrollaba una actividad agrícola que permitía
incluso una modesta vida urbana. Estos estaban rodeados de una
sociedad eminentemente pastoril que habitaba las montañas
en medio de un paisaje complejo y estable donde alternaban los
espacios abiertos y los bosques huecos o dehesas, dedicadas al
pastoreo, con zonas de bosque cerrado en los lugares menos accesibles
o propicios. En la vertiente atlántica se mantuvo el dominio
del bosque cerrado, más o menos virgen, que sostenía
una población mucho menos densa y en estado cultural más
primitivo, lo que explica, en cierto modo, el escaso interés
que tenían los romanos por dicha zona. El
advenimiento de la agricultura, proveniente sin duda del área
mediterránea, afecta aún más desigualmente
al territorio, desarrollándose en las zonas llanas sobre
suelos suficientemente livianos donde las primitivas técnicas
agrícolas podían tener éxito. El resultado
es que, ya en época romana, había algunos núcleos,
básicamente en la Llanada Alavesa y en la Cuenca de Pamplona,
donde se desarrollaba una actividad agrícola que permitía
incluso una modesta vida urbana. Estos estaban rodeados de una
sociedad eminentemente pastoril que habitaba las montañas
en medio de un paisaje complejo y estable donde alternaban los
espacios abiertos y los bosques huecos o dehesas, dedicadas al
pastoreo, con zonas de bosque cerrado en los lugares menos accesibles
o propicios. En la vertiente atlántica se mantuvo el dominio
del bosque cerrado, más o menos virgen, que sostenía
una población mucho menos densa y en estado cultural más
primitivo, lo que explica, en cierto modo, el escaso interés
que tenían los romanos por dicha zona.
El largo período
medieval comporta una serie de cambios graduales pero de gran
profundidad y alcance en la estructura demográfica del
territorio, lo que tiene importantes repercusiones en sus masas
forestales. La Baja Edad Media conoce el nacimiento y consolidación
de las primitivas monarquías cristianas del norte peninsular,
en nuestro caso básicamente Navarra y más tarde
Castilla. Su núcleo original se forma en base a los centros
anteriores, ya consolidados de las épocas romana y visigoda,
como son la comarca de Pamplona y su área de influencia.
La sociedad agropastoril preexistente en lo que conocemos como
subsector Navarro-Alavés, constituyó la piedra angular
del primitivo entramado socioeconómico y político
de aquellos reinos. Al principio, por tanto, las comarcas atlánticas
debían de seguir poco pobladas y cubiertas de espesos bosques;
quizás a altitudes superiores a 600 msm, en el dominio
del hayedo, se hallara un tipo de explotación pastoril
más avanzado y comparable al que debía de ser dominante
en lo navarro-alavés. Esta situación contrasta con
la que se produjo en Asturias y al menos buena parte de Cantabria,
donde el empujón musulmán concentró población
en estos países y los introdujo de lleno en la civilización
agroganadera.
El posterior auge
de ambos reinos: Navarra y Castilla, propicia el desarrollo, a
partir del siglo XI, de las zonas santanderino-vízcainas
y euskaldun orientales. Se despliega una intensa actividad fundadora
de villas que va introduciendo un modelo análogo al imperante
en los territorios navarro-alaveses. Esta transformación
es bastante rápida y ya en los siglos XIII y XIV se puede
considerar que estas zonas están totalmente incluidas en
el sistema agroganadero antes mencionado. Tan sólo cabe
señalar, con respecto al tipo de poblamiento, que, junto
con las villas, pueblos y aldeas, donde vivía una parte
de la población, éste era principalmente disperso
y habitaba en caseríos aislados unos de otros. Estos caseríos,
habitados inicialmente por medieros o arrendatarios que con el
tiempo iban accediendo a su propiedad, practicaban un policultivo
combinado con la cría de ganado, tendente a asegurar, en
la medida de lo posible, la satisfacción de todas las necesidades
de sus habitantes además del pago del arrendamiento; el
tamaño de la explotación quedaba asegurado por un
sistema sucesorio fundamentado en la primogenitura. Esta estructura
debió de ser consecuencia tal vez de una herencia cultural
del pasado combinada con la primitiva estructuración de
la propiedad de la tierra y con las particulares condiciones del
clima, substrato y medio biológico de la región.
Esto marca, una vez más, una diferencia con lo navarro-alavés
que se ha mantenido hasta nuestros días, donde el poblamiento
es de tipo concentrado en agrupamientos más o menos pequeños
y el caserío aislado es muy raro. Las consecuencias para
el bosque debieron ser importantes y es de suponer que se produjo
una drástica reducción de su superficie acompañada
de un ahuecamiento de algunos de ellos para ser explotados en
sistema de dehesa además de una intensificación
de las actividades extractivas en los que quedaron. Como quiera
que prácticamente todo el poblamiento sedentario se instaló
en el piso colino, éste debió de sufrir el impacto
del establecimiento y desarrollo de la sociedad agroganadera,
mientras que el piso montano, de penetración tal vez más
antigua por los primitivos pastores, pasó a ser una zona
utilizada como pasto de verano en un régimen de trashumancia
local de ganado principalmente lanar. De esta manera se conforma
el sistema de ocupación y aprovechamiento del territorio
que ha imperado, con modificaciones más o menos coyunturales,
hasta la actualidad.
 El
desarrollo del mercantilismo y de la incipiente industria siderúrgica
a partir de los siglos XIV y XV, va a tener una importancia decisiva
sobre los bosques cántabro-euskaldunes. El final de la
Edad Media y el comienzo de la Moderna coinciden con el incremento
del tráfico marítimo con los países del norte
de Europa primero y más tarde con América; ello
desarrolla la construcción naval e incrementa la demanda
de madera para tal fin. Las necesidades para este capítulo
llegan a ser tan importantes en siglos posteriores que la Corona
llega a ocuparse directamente de que se conserven y destinen los
bosques necesarios para la Marina Real. No obstante, con seguridad
de mayor trascendencia que la construcción naval, fue para
los bosques la actividad siderúrgica que se efectuaba en
las ferrerías, con gran consumo de carbón vegetal.
Esta industria tuvo un importante desarrollo a partir de finales
de la Edad Medía y alcanzó su plenitud en los siglos
XVI al XVIII, comenzando su declive a mediados del XIX por la
competencia de la industria que utilizaba carbón mineral.
El hierro y acero producidos se exportaban a todos los territorios
de la Corona e incluso al exterior. Las ferrerías, estaban
radicadas principalmente en los subsectores oceánicos,
y fue en ellos donde se produjo con mayor intensidad el aprovechamiento
de los bosques para hacer carbón vegetal. Esta actividad
es la responsable de esa particular morfología trasmocha
en los árboles, sobre todo en las hayas, que ya hemos comentado. El
desarrollo del mercantilismo y de la incipiente industria siderúrgica
a partir de los siglos XIV y XV, va a tener una importancia decisiva
sobre los bosques cántabro-euskaldunes. El final de la
Edad Media y el comienzo de la Moderna coinciden con el incremento
del tráfico marítimo con los países del norte
de Europa primero y más tarde con América; ello
desarrolla la construcción naval e incrementa la demanda
de madera para tal fin. Las necesidades para este capítulo
llegan a ser tan importantes en siglos posteriores que la Corona
llega a ocuparse directamente de que se conserven y destinen los
bosques necesarios para la Marina Real. No obstante, con seguridad
de mayor trascendencia que la construcción naval, fue para
los bosques la actividad siderúrgica que se efectuaba en
las ferrerías, con gran consumo de carbón vegetal.
Esta industria tuvo un importante desarrollo a partir de finales
de la Edad Medía y alcanzó su plenitud en los siglos
XVI al XVIII, comenzando su declive a mediados del XIX por la
competencia de la industria que utilizaba carbón mineral.
El hierro y acero producidos se exportaban a todos los territorios
de la Corona e incluso al exterior. Las ferrerías, estaban
radicadas principalmente en los subsectores oceánicos,
y fue en ellos donde se produjo con mayor intensidad el aprovechamiento
de los bosques para hacer carbón vegetal. Esta actividad
es la responsable de esa particular morfología trasmocha
en los árboles, sobre todo en las hayas, que ya hemos comentado.
El desarrollo económico
causado por las actividades antedichas, que fueron favorecidas
por el descubrimiento y colonización de América,
produjo un sustancial aumento demográfico, el cual fue
posible también por la introducción de cultivos
procedentes del Nuevo Mundo como el maíz o las alubias.
Ello permitió que la población humana se multiplicara
y con ella las necesidades alimentarias y, por tanto, la superficie
destinada al cultivo y a pastos. En todo este período,
que culmina con el comienzo del siglo XIX, se produce una progresiva
e inexorable deforestación, sobre todo en lo santanderino-vizcaíno
y euskaldun oriental. No obstante la pervivencia de un porcentaje
significativo de tierras comunales o propiedad de la Iglesia permitió
la subsistencia de algunas superficies boscosas, las cuales eran,
por otro lado, objeto de la atención de diversos entes
públicos, desde la Marina hasta las Diputaciones. Estas,
imbuidas de un espíritu ilustrado que empezaba a ocuparse
de la agronomía como una ciencia, estaban preocupadas por
la disminución de las superficies arboladas y el desequilibrio
que ello suponía al reducir, entre otras cosas, la cantidad
de mantillo extraíble de los bosques, fuente de fertilizante
para los cultivos, de gran importancia en la época.
El siglo XIX conoce
una aceleración de los procesos deforestadores principalmente
porque, en su primera mitad, tienen lugar una serie de acontecimientos
que modificarán la estructura de la propiedad de la tierra.
Las guerras, empezando por las de la Convención (1794)
y siguiendo con las de la Independencia (1808-1813) y la primera
Carlista (1833-1839), crearon situaciones difíciles; para
su manutención, los ejércitos ocupantes exigían
de los entes públicos, como ayuntamientos y diputaciones,
fuertes exacciones que éstos sólo podían
pagar enajenando bienes patrimoniales. Así se produjo una
reducción notable de la propiedad pública que pasó
a manos privadas. Más tarde, las leyes desamortizadoras,
sobre todo la de Mendizábal (1837) y la de Madoz (1855),
culminaron este proceso con lo que la inmensa mayoría
de la tierra especialmente en Guipúzcoa y Vizcaya, quedaba
en manos privadas y fue puesta de inmediato en explotación
para atender las necesidades alimentarías de una población
creciente. Además en este siglo se consuma la unión
aduanera de la parte peninsular del Estado Español, lo
que permitirá los grandes desarrollos económicos
posteriores.
El final del siglo
XIX y el comienzo del XX coincide, probablemente, con el mínimo
histórico de superficie arbolada en el sector Cántabro-Euskaldún;
no obstante había diferencias entre los subsectores oceánicos
más deforestados y el subsector Navarro-Alavés,
donde el tipo de poblamiento, la existencia de una mayor proporción
de terreno comunal o público y la menor densidad de población,
consecuencia a su vez de un menor desarrollo industrial y mercantil,
permitió una mayor extensión y mejor estado de las
masas forestales. A partir de este momento entramos en un nueva
fase que es la que conducirá al estado actual. En ella
se producen los siguientes hechos trascendentales:
1- aceleración del desarrollo
industrial de la vertiente atlántica pero con progresivo
abandono de las ferrerías y disminución de la demanda
de carbón vegetal; paralelemente se registra un fuerte
aumento de la necesidad de mano de obra;
2- generalización del transporte por ferrocarril, lo que
abarata los productos importados, especialmente los alimentarios,
de los que algunos de ellos, como el trigo, empezarán a
competir con creciente ventaja con los autóctonos.
Ambos conducen a una situación en la que la explotación
de policultivo del caserío empieza a ser menos rentable
a la vez que crecen las oportunidades de hallar trabajo estable
y relativamente mejor remunerado en la industria o la minería.
El resultado, bien conocido y documentado, es el abandono, casi
generalizado, del caserío y el traslado de la mayoría
de la población rural a los centros urbanos. Sin embargo
ello no implica un a modificación en la estructura de la
propiedad rural y las tierras abandonadas se van plantando con
especies arbóreas exóticas de crecimiento rápido,
principalmente Pinus radiata, cuya introducción
tiene lugar en el siglo XIX por Adán de Yarza. El presente
siglo, pues, contempla una completa pinarización del paisaje
colino de la vertiente oceánica del País Vasco,
que en Cantabria halla su paralelo con los eucaliptos. Este fenómeno,
por el contrario, no se produjo en el subsector Navarro-Alavés
-de nuevo surge la diferencia- donde quizás una agricultura
más rentable y un menor desarrollo industrial ayudó
a mantener el territorio menos ocupado por los cultivos madereros
y más por los sistemas de explotación agrícolas
y ganaderos. (INDICE)
Situación
actual
 Los
cultivos madereros de pinos y de eucaliptos son los protagonistas
actuales del paisaje del piso colino de los subsectores oceánicos
del ámbito geográfico que nos ocupa. Los bosques
naturales sólo se hallan en una proporción significativa
en algunas zonas del piso montano, en las áreas de encinar
y en el subsector Navarro-Alavés. El siguiente cuadro da
una imagen de esta situación, expresada porcentualmente,
para la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV),
donde la proporción frondosas/coníferas es prácticamente
inversa en Alava con respecto a las otras dos provincias (*) Los
cultivos madereros de pinos y de eucaliptos son los protagonistas
actuales del paisaje del piso colino de los subsectores oceánicos
del ámbito geográfico que nos ocupa. Los bosques
naturales sólo se hallan en una proporción significativa
en algunas zonas del piso montano, en las áreas de encinar
y en el subsector Navarro-Alavés. El siguiente cuadro da
una imagen de esta situación, expresada porcentualmente,
para la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV),
donde la proporción frondosas/coníferas es prácticamente
inversa en Alava con respecto a las otras dos provincias (*)
| |
Frondosas | Coníferas | Bosque mixto |
| Alava | 69.9 | 24,9 | 5.2 |
| Vizcaya | 21.1 | 76.8 | 2.1 |
| Guipúzcoa | 28.7 | 70.7 | 0.6 |
Los cultivos de Pinus radiata cubren
en la CAPV 162.976 Ha, de los que sólo el 13.5 % de ellas
se hallan en montes públicos.
Para hacernos una
imagen de las proporciones de las distintas especies de importancia
forestal en la CAPV, de las 384.750 Ha de superficie arbolada,
| Pinus
radíata supone el |
42 % |
| Fagus
sylvatica supone el | 13
% |
| Encina
supone el
| 7
% |
| P.
sylvestris supone el
| 4
% |
| Robles
supone el
| 3
% |
(*) Datos extraídos
de la obra "Análisis y Diagnóstico de los Sistemas
Forestales de la CAPV" y del "Anuario Estadístico
del Sector Agroalimentario de la CAPV" de 1990.
La producción
de madera en la CAPV tiene una notable importancia económica.
A título de ejemplo basta considerar los 2.834.575 m3 producidos
en 1990 según las cuentas del sector agrario. En 1989 el
subsector forestal produce por valor de 5.213,8 millones de ptas.
que significan el 15.4 % de la producción total agraria
de la CAPV. Este patrimonio se halla además bastante cuidado,
o al menos no atacado, de manera que por ejemplo la incidencia
de los incendios forestales es realmente pequeña. Con respecto
al número de estos incendios acaecidos en algunos años,
vamos a comparar 1989, en el que hubo una incidencia extraordinaria
de este fenómeno a causa de la sequía y la frecuencia
de días con viento sur, y un año más normal
como 1990:
1989: 858 incendios con 27.238
Ha quemadas (sobre todo en Vizcaya)
1990: 210 incendios con 459
Ha quemadas
El turno de corta
para P. radiata, sin duda la especie más importante,
oscila de los 30 a los 35 años y la productividad media
se cifra en 13,17 m3/Ha y año.
De manera resumida,
podemos señalar que la situación actual, en lo que
respecta a la silvicultura, es de un casi monocultivo de Pinus
radiata que ocupa casi en exclusiva las zonas colinas (por
debajo de los 600 msm aproximadamente) de la vertiente atlántica.
Estas plantaciones resultan además rentables; no olvidemos
que la inmensa mayoría de estas explotaciones están
en manos privadas. Las expectativas, cara a la integración
económica con Europa, parecen favorables para los cultivos
madereros ya que los países de la UE, en su conjunto, son
altamente deficitarios en madera y ese déficit tiende además
a incrementarse. Los aprovechamientos de otras especies tienen
menor importancia; de entre las caducifolias autóctonas
la más notable es el haya, que se desarrolla en bosques
naturales en el piso montano. Tienen cierta importancia asimismo
Pinus sylvestris (sobre todo en lo navarro-alavés),
Larix kaempferi, Chamaecyparis lawsoniana, Quercus rubra, Eucalyptus
globulus (importante en Cantabria) y otros, aunque a gran
distancia del pino de Monterey.
Ante esta situación,
desde una óptica de armonización de la conservación
de la naturaleza con las necesidades de la economía y considerando
los cultivos madereros como un tipo más de agricultura,
es razonable aceptar el que se dedique una parte importante de
la superficie del territorio a ellos, tal y como ya está.
Sin embargo estamos muy lejos de poder considerar a los cultivos
madereros, sobre todo si se trata de especies exóticas,
como una excelencia naturalística por mucho que podamos
mostrar incrementos en unos u otros parámetros que señalen
circunstancias en principio favorables desde un punto de vista
naturalístico. Estos pueden ser mantenimiento de la profundidad
del suelo, de su estructura, reducción de la acción
erosiva de los agentes gracias a propiedades tales como el alto
índice de intercepción de la precipitación
directa, etc., sin embargo la producción a gran escala
y la conservación de la naturaleza son cosas que rara vez
se pueden armonizar y hay que decidirse, si queremos hacer conservación
en alguna zona, a renunciar a la gran producción y a asumir
los costes sociales y económicos que ello conlleva. La
naturaleza actúa según sus fuerzas, que son espontáneas
e independientes a la voluntad del hombre y si queremos conservar
algunas zonas más naturales (que es lo mismo que menos
artificiales) han de estar pobladas de especies autóctonas,
es decir al menos no sembradas por el hombre.
Parece evidente que
una cosa será tanto más natural cuanto menos intervenida
sea por el hombre; natural se contrapone a artificial. En consecuencia,
y si nos atenemos al discurrir de la historia, prácticamente
ninguno de nuestros bosques es verdaderamente natural, ya que
todos han sido intervenidos en distinto grado, incluso muchos
de ellos han sido talados y han vuelto a crecer. Por eso cuando
hablamos de bosques naturales, lo hacemos con las inevitables
reservas pero, no obstante lo hacemos porque con este término
queremos expresar aquellas formaciones arboladas que no han sido
plantadas por el hombre y cuya existencia actual se debe a sus
propios mecanismos de propagación. Esto último es
garantía de que dichas poblaciones están en armonía
con las condiciones del medio, ocupan su biótopo natural,
y forman parte del verdadero ecosistema natural. Por ello, reservamos,
tal vez de una manera un tanto académica pero con una intención
de precisar en lo posible, el término b o s q u e a las
formaciones de este tipo y designamos como cultivos madereros
a esas plantaciones de especies arbóreas exóticas
cuyo fin primordial es producir madera. En sentido estricto, incluso
las plantaciones de especies autóctonas, es decir de la
flora regional, fuera de su área potencial debe considerarse
como un hecho "contra natura" y, como tal, cabe compararlo
más con los cultivos arbóreos de exóticas
que con un verdadero bosque. Este sería el caso de hacer
una plantación de hayas en una zona seca del piso colino
o de Quercus ilex a 1000 msm en una montaña silícea.
Es muy importante tener en cuenta este último extremo especialmente
cuando, bienintencionadamente, se pretenden hacer plantaciones
de especies autóctonas en algún lugar sin tener
muy claro cual es la vocación de ese terreno.
Si se aceptan estas
ideas sobre lo natural y lo artificial hay también que
aceptar que los cultivos madereros resultan un tipo de agricultura
bastante menos impactante que la de plantas anuales como el cereal
o las patatas. El suelo se remueve menos y muy de cuando en cuando
y las técnicas de eliminación de competidores (malas
hierbas, limpieza, entresaca, etc.) tienen mucho menor alcance.
Son unos arbolados bajo los cuales crece una cobertura, generalmente
continua de plantas silvestres que, como mucho, se trata de mantener
a raya para que no compita en exceso con el árbol que se
cultiva. Por supuesto que la naturalidad disminuye en cuanto el
laboreo a que se someta el suelo sea más intenso y profundo;
por ello resulta preocupante la generalización de labores
profundas preparatorias para la siembra de plantones tras cada
cosecha, y tanto más si el terreno es pendiente. En cualquier
caso, los cultivos madereros son un tipo de agricultura de baja
intensidad pero de gran extensión y es ahí precisamente
donde radica el problema naturalístico que causan pues
afectan al paisaje de amplias zonas, con frecuencia montañosas,
donde generalmente se habían mantenido los ecosistemas
menos alterados, conformadores de un paisaje de mayor calidad
y contenedores del patrimonio genético del territorio.
(INDICE)
Perspectivas
 Ante
el cuadro antes descrito, con importantes agentes económicos
involucrados en el mundo de la madera, y como consecuencia del
crecimiento continuo de la opinión, y consiguiente presión
social, en favor de la conservación de la naturaleza y
de la calidad del medio ambiente, se ha generado un debate social
en el que se discute la conveniencia de los cultivos madereros.
Las administraciones públicas, sobre todo las diputaciones
y los ayuntamientos, hasta el momento, han venido manejando sus
montes como si de propietarios privados se tratara, lo cual es
comprensible dado el estado de la opinión pública
en períodos anteriores. En la actualidad, y como consecuencia
de lo antedicho, se está produciendo un cambio de actitud
que habrá de proseguir en lo sucesivo. Ante
el cuadro antes descrito, con importantes agentes económicos
involucrados en el mundo de la madera, y como consecuencia del
crecimiento continuo de la opinión, y consiguiente presión
social, en favor de la conservación de la naturaleza y
de la calidad del medio ambiente, se ha generado un debate social
en el que se discute la conveniencia de los cultivos madereros.
Las administraciones públicas, sobre todo las diputaciones
y los ayuntamientos, hasta el momento, han venido manejando sus
montes como si de propietarios privados se tratara, lo cual es
comprensible dado el estado de la opinión pública
en períodos anteriores. En la actualidad, y como consecuencia
de lo antedicho, se está produciendo un cambio de actitud
que habrá de proseguir en lo sucesivo.
Tanto las Comunidades
Autónomas como las diputaciones e incluso algunos ayuntamientos,
han empezado a realizar algunas acciones, todavía tímidas,
pero inequívocas, acordes con la filosofía conservacionista.
Dado que la conservación y restauración de los bosques,
como el tipo genuino de vegetación más natural y
valiosa, no es por el momento responsabilidad del sector privado,
las instituciones públicas deben ser las que empiecen a
hacerse cargo de estas cuestiones, especialmente en la vertiente
atlántica, donde, para algunos tipos de bosque, la situación
es alarmante. Como ya hemos constatado repetidas veces, la situación
es distinta en los subsectores oceánicos frente a la parte
navarro-alavesa, tanto en lo que respecta al estado de conservación
de los bosques como de la estructura de la propiedad de la tierra.
Como quiera que la situación es mucho más deteriorada
en los subsectores oceánicos, la acción conservacionista
y restauradora es más urgente y ha de ser más intensa;
no obstante ello tropieza con las verdaderas causas de dicho estado
que en buena medida se deben a la estructura de la propiedad de
la tierra. Una polítca tendente a conservar el medio ambiente
adaptada a la vertiente oceánica de la CAPV debe:
1- utilizar los montes
públicos, que en este caso no son muchos, como espacios
para la protección y, en su caso, restauración de
la vegetación natural potencial (bosque), abandonando su
utilización para el cultivo maderero; esta actividad se
puede dejar en manos privadas.
2- incrementar el patrimonio público a través de
compras orientadas a la adquisición de parcelas o superficies
que tengan un mayor valor naturalístico.
3- diseñar una política de racionalización
del uso del territorio para fines forestalistas que, a través
de una reglamentación adecuada, tienda a:
a- circunscribir los cultivos madereros
en las zonas donde éstos resulten más rentables,
abandonando las partes menos apropiadas por causas climático-topográficas
en favor de una restauración del bosque verdadero.
b- tratar de limitar, o incluso
erradicar, las labores del terreno que supongan un peligro de
erosión y pérdida de suelo.
c- favorecer la intercalación
de fajas o hileras, aprovechando tal vez bordes de caminos y
lindes, de arbolado de especies caducifolias autóctonas
para evitar la monotonía y fragilidad de manchas extensas
de cultivo. Ello incidirá favorablemente el la biodiversidad
faunística y florística de la zona sin merma importante
de la superficie dedicada a la producción.
d- respeto absoluto a
los bosques de galería, en este caso alisedas. Restauración
de los mismos allá donde hayan sido eliminados.
e- favorecer el cultivo
de especies caducifolias exigentes, como el cerezo, en zonas
de vaguada donde los suelos son más profundos y ricos.
Ello, aunque no deje de ser también un cultivo maderero,
está más en armonía con las condiciones
edáficas de tales lugares y se aproxima, en cierta medida,
al bosque natural que habría en ellos.
f-
mantener las zonas de bosque natural no sujetas a protección
especial de modo que su aprovechamiento se haga de forma que
no peligre su supervivencia. Esto fundamental en las zonas montanas
de hayedo y en el subsector Navarro-Alavés, donde quedan
muy importantes bosques naturales.
4- paralelamente,
es necesario crear la infraestructura y adquirir la experiencia
necesarias para acometer las restauraciones de bosque natural
con las debidas garantías, tanto técnicas como científicas,
y de forma que se pueda satisfacer su demanda futura.
En este sentido,
hay una cierta reacción de las administraciones. Se ha
iniciado, por parte de algunas de ellas, la creación de
una red espacios protegidos, en su mayor parte Parques Naturales,
en zonas en las que ya hay con anterioridad una serie de elementos
de valor que lo hacen acreedor. En ocasiones estos Parques Naturales
están nucleados en torno a zonas montañosas en las
que subsisten formas de propiedad y uso comunales de la tierra,
circunstancia que ha permitido la subsistencia de paisajes y también
bosques de elevado valor naturalístico. Toda vez que esta
red igualmente abarca territorios degradados, es posible iniciar,
sobre algunos de ellos, experiencias para la restauración
de los bosques naturales en coordinación con las entidades
que los gestionan. (INDICE)
Javier Loidi, Laboratorio de
Botánica. Departamento de Biología Vegetal y Ecología-UPV/EHU.
Ap. 644. 48080 Bilbao |

