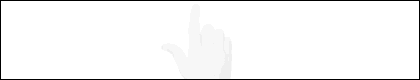|
La
historia, que no puede disociarse de la antropología, plantea
problemas en cuanto al desarrollo de la identidad étnica
respecto al moro. Ha dado lugar a una polémica en los años
50 entre dos historiadores conocidos en un contexto político
determinado : la presencia de los moros en la península
se integró en una continuidad entre la época visigótica
y la dominación cristiana para uno; y para el otro, moros,
judíos y cristianos contribuyeron a la constitución
de una identidad ibérica. No pretenderemos adentrarnos
en este problema que todavía da lugar a diversos artículos
en revistas científicas. Más bien tenemos presente
la teoría de la etnóloga Cristine Stallaert que
afirma que se forja el etnicismo de un pueblo por oposición
a otros grupos. A la vez, buscaremos los rasgos de orientalismo
que podemos hallar en el País Vasco-Navarro por la presencia
mora, para ver si corresponde a este gusto por lo oriental que
se desarrolló por toda Europa.
Moro viene de Mauri, nombre que daba Roma a las poblaciones del
Norte de África. Para Barandiarán, en el País
Vasco-Navarro "la palabra mairu o moro se refiere a los no cristianos,
a los que no están bautizados, a los paganos". Además,
este término se utiliza para designar diversos lugares.
La historia navarra en su fuero general,
reconoció los derechos y las prácticas religiosas
a las minorías moras y judías. Los moros viven en
el valle del Ebro, crean Tudela en el 800 y se mantienen en una
aljama al final de la Edad Media. Viven también por pequeños
grupos en pueblos de los alrededores como Corella, Cortés,
Valtierra, Ablitas, Pedriz. En Tudela, su barrio, la morería,
tiene dos mezquitas. Por otra parte los mozárabes que vienen
al Norte a partir de las persecuciones sufridas en Al Andalus
en el siglo X, van a suscitar soluciones arquitectónicas
propias del mundo árabe aunque utilizadas para la edificación
de templos cristianos en la Rioja y en Navarra.
Los rasgos más característicos
de referencia al moro parecen haberse borrado con el tiempo mucho
más que en zonas del sur. Es sin duda interesante intentar
percatarnos del significado de las pocas manifestaciones de la
integración de la población minoritaria que quedan.
Mercedes García Arenal, en sus investigaciones sobre los
musulmanes de Navarra, afirma que los letrados desempeñaron
el papel de secretarios y se fueron integrando a la masa cristiana.
Creencias, ritos y fiestas
Creencias
El peso y el temor
de la presencia mora provoca el desarrollo de diversas creencias,
cuentos y leyendas del País Vasco-Navarro. Las santas Nunilo
y Alodia, veneradas en Leyre, tienen referida su historia en las
esculturas románicas del portal de entrada de acceso a
la iglesia del monasterio. Sufrieron la muerte por un padre musulmán
que no quería que fueran cristianas como la madre. Se utilizó
para las reliquias una cajita de marfil esculpido con figuras,
una de ellas representa a Abd al-Malik, hijo del Vizir Al Mansûr.
Esa muestra de arte del trabajo del marfil de Al-Andalus, excepcional
por la finura de los medallones esculpidos en un fondo de decoración
vegetal de ataurique; muestra el prestigio que ejercía
el refinamiento y el lujo de las zonas musulmanas en los cristianos,
movimiento que se reproduciría más tarde en el orientalismo.
Los murales de Gallipienzo están
fechados en el siglo XV (museo de Navarra, Pamplona). El calvario
incompleto dramatiza con la Virgen caída y el cortejo de
los hebreos burlones con turbante. En los murales de tema religioso
es frecuente representar a los tenidos por culpables del martirio
de Cristo con esta indumentaria; pero hay que saber que cuando
se trajo la moda a España por la presencia de bereberes
venidos del Norte de Africa, estaba terminantemente prohibido
que lo llevaran los judíos.
En leyendas de Baja Navarra, de Lapurdi
y del extremo oriental de Guipúzcoa; tienen papeles comunes
los personajes designados por mairi, maru, moru, moro, gentil,
maide, lamia y sorguín. Se supone que un brazo o un hueso
del brazo de mairu tiene virtudes misteriosas como una reliquia
y entonces se le llama Mairu-beso. A menudo es un hueso del brazo
de un niño muerto sin bautizo. Sirve para alumbrar la noche
y adormece a los habitantes de las casas.
En el valle de Mendive
(Soule), el dolmen de Arniaga habría sido construido por
un moro según la tradición. Vino con una piedra
sobre la cabeza, la otra bajo el brazo y la tercera en la camisa.
En Aramaio (Alava) cuentan que una bruja resucitaba a todos los
moros matados en batallas por los cristianos con un ungüento
pasado bajo el sobaco. Uno de esos últimos lo descubre,
fingiéndose muerto. Le clavó la lanza a la bruja
y al moro y los mató. Apoderándose del puchero volvió
a su campamento. Probó su relato resucitando después
de muerto con ello. Así después, iban resucitando
a los Cristianos difuntos para que triunfaran. Existe también
la leyenda del Moro que va a ver al superior del convento (Navarra)
que hace tres preguntas : ¿ En cuánto tiempo podía
yo dar la vuelta al mundo ? ¿ Cuánto valgo ? ¿ Cuál
es la idea que tengo ahora en la cabeza ?" La contestación
del fraile lego : "Tiene que sentarse en el sol y lo hará
en un solo día. Judas vendió a Jesucristo por treinta
monedas usted no puede valer más de veintinueve. Piensa
que está hablando con el superior y es con el más
ignorante de los legos. Muestra la cortedad de luces del moro
y el desprecio al enemigo. Se asocian las creencias en el poder,
la fuerza y la riqueza del moro con las prácticas mágicas.
Pero si se le teme por su fuerza y su poder, se le descubre también
en este último caso despreciable. A veces se asocia la
representación del moro con la del gitano y a menudo se
declara que son descendientes de los moros que sobrevivieron. Fiestas:
En las fiestas de Bilbao
el rey moro con turbante sale como gigante, luna y alfanje en
mano. La reina mora lleva un instrumento de música. También
bailan en las fiestas de Pamplona.
La danza de los gigantes se integra
en las ceremonias de la fiesta permitida y en el sistema oficial,
culturalizado, generador de autoridad para la jerarquía.
Se aleja del significado que le dio su origen (substrato mágico
o cosmológico). Se integra en un lenguaje tradicional del
ritual litúrgico (fiestas de los santos o de la Eucaristía),
permiten la superación de la herejía tan castigada
por la Inquisición con determinados símbolos, gestos
y evoluciones. Forma parte del sistema social. Van perdiendo originalidad.
El morico del Pilar, cabezudo que saca para las fiestas el ayuntamiento
de Zaragoza, sigue siendo el que más pega, el peor, pero
viste ya traje y gorra de futbolista. Esos ritos unen lo estético,
lo social y lo simbólico-religioso. Son importantes para
marcar un espacio ritual en la vida íntima de la ciudad.
Agotes, gitanos, moros y turcos van unidos en su marginalidad
para oponerse a la mayoría.
El carnaval
En los carnavales, en las regiones de Foix en Andorra, en Comminges,
Aragón y Navarra; siguen celebrándose fiestas y
bailes de moros . En el carnaval de Tolosa de 1884 sale una carroza
que llaman del "gran turco".
Las mascaradas de carnaval consisten
en una procesión de comediantes y niños que recorren
las calles y se exhiben en los pueblos. Salen los beltzak o negros
y hacen sus farsas gesticulaciones y recitales. Se relacionan
con las fiestas de moros de Aragón llamadas dance.
La dicotomía Bien-Mal se puede
observar también en las representaciones de santos. La
forma más escueta es la morisca, un baile que reviste diversas
modalidades. Desde el siglo XII, durante la reconquista, simulan
el combate entre cristianos y moros. Así, los caballeros
cristianos celebran sus victorias. Se difundió por toda
Europa, pero de forma burlesca desde el siglo XIV. Lo bailaban
los muchachos en el teatro o en los carnavales con la cara pintada
de negro, vestidos con blusas amplias, pantalones pegados con
cascabeles en las rodillas. Incluso se ha trasladado a los Estados
Unidos donde se baila aún en el amanecer del uno de mayo,
reviste aspectos de rito.
En los siglos XVI y XVII, numerosas
obras religiosas condenan los bailes considerados de procedencia
diabólica. En esta expresión del cuerpo, el hombre
se exhibe. La Iglesia que quiere favorecer el desarrollo del alma
reprueba esta agitación y más aun cuando se remite
a la cultura musulmana. Parece ser por algún testimonio,
que la gente de Zugarramurdi estaba preparando una fiesta de moros
y cristianos cuando surgieron los problemas de brujería
que pudieron asociarse con las manifestaciones festivas, a causa
de la mentalidad de la Iglesia.
En las pastorales suletinas,
teatro popular que viene de la Edad Media es notable el gusto
por Oriente en particular en Astiages, rey de Persia, en
la cual pesan las informaciones de los sabios astrólogos
que condicionan la acción del rey que tiene miedo que su
nieto le quite la corona. Este tema clásico de origen oriental
lo encontramos en La Vida es Sueño, comedia filosófica
de Calderón de la Barca del siglo XVII. También
integra algunos temas como el abandono del niño y la ayuda
de animales salvajes que son comunes al cuento aljamiado
de la Doncella Arcayona, todos
propios de la cuenca mediterránea. Se desarrollan y modifican
en el mundo cristiano y en el mundo musulmán.
Los demonios y los
turcos actúan a menudo en grupo y forman un coro como en
las tragedias griegas, pero con un papel invertido. Cantan a voces,
cuentan sus maldades y se alegran de ellas. Van asociados todos
los malos y los infieles. El papel es importante y exige muchos
actores que se mueven de modo ruidoso y que bailan de forma viva
y graciosa. Los demonios llevan varitas con lazos, terminadas
por ganchos de hierro, que les permiten llevar a cabo milagros
y que, de un golpe, dan la muerte, resucitan o cambian las cosas.
A veces tienen un pequeño látigo, los turcos llevan
un bastón. Turcos y demonios llevan hermosos trajes rojos.
Entre otros títulos de espectáculos de este tipo
se puede mencionar Mustafá, el gran turco. Estos espectáculos
tenían lugar en las plazas o delante de la iglesia.
El gusto por lo oriental
que aparece es reductor y burlesco y no se puede integrar en el
gusto orientalista. Aquí estamos frente a una forma degradada
de lo oriental.

Fiesta del
moro en Antzuola. 1974. Fot. Linazasoso.
Dances y pastoradas
El dance es una especie de teatro popular, que se desarrolla en
tres partes en su forma completa : primero la disputa entre el
ángel y el demonio, después la pastorada y por fin,
la lucha entre moros y cristianos. Con el paso del tiempo a veces
se reduce al paloteado. En Ainsa (Aragón), se representa
la morisma, drama en el que participa el pueblo para recordar
una antigua batalla de García Ximénez sobre los
Arabes en el siglo XI. En Antzuola (Guipúzcoa), los vascos
juzgan, condenan y matan al moro encadenado, herencia de una larga
tradición de los esclavos moros paseados por la ciudad
por los carnavales en la ciudades de Europa : el moro sigue siendo
el enemigo. El moro o el turco corresponde a un arquetipo.
Fiesta ritual
de la caza del moro
En esta sociedad de cristianos,
el enemigo número uno es el moro que se considera peligroso
por su capacidad proverbial al trabajo en la agricultura, por
su capacidad en ahorrar dinero y por su numerosa prole. Los dances
aragoneses repiten los prejuicios populares acerca del moro y
se encuentran en fiestas simbólicas como la caza del moro
de Torralba, el día de San Juan. La víspera se espera
a Juan Lobo bandido y moro, al día siguiente la persona
que desempeña el papel se cubre de hierba y de hiedra se
viste con un saco y se ennegrece la cara. Los miembros de la cofradía
de San Juan le persiguen por los jardines y los trigales hasta
capturarlo cerca del agua y allí bailan un paloteado. Después
de subir al moro a caballo vuelven a la plaza donde el preso recibe
insultos y entonces se aclama al santo del pueblo. Después
del juicio se le sentencia y se disparan dos escopetazos como
si se le fusilara. Le llevan en el caballo donde cuelga como cadáver.
La fiesta de la caza del moro va pagada por la cofradía.
Este espectáculo de carácter purificador constituye
una fiesta colectiva para los que repiten la tradición.
Se superponen los rasgos mágico-religiosos del rito y la
cultura cristiana asume los sucesos históricos gracias
a la acción simbólica expresiva y eficaz.
Sentido
La expresión popular en el
folklore, en particular en las fiestas, pastorales, pastoradas
y dances, así como en la literatura más elaborada;
aporta datos para la historia de la sociedad. Las manifestaciones
populares nos enseñan las representaciones de dos mundos
opuestos durante siglos, el mundo cristiano y el mundo musulmán,
visto por los campesinos como el mundo del mal. El musulmán
aparece como el conquistador, el destructor, el dominante, a menudo
el ladrón del santo del pueblo. La representación
clara de la sociedad ibérica es la división durante
siglos en un sistema de castas. Determina grupos de población,
divididos entre cristianos viejos y nuevos cristianos. Los negros,
moriscos, judíos y gitanos van asimilados al mal y marginados.
La lucha simbólica expresada, reflejo tardío de
las luchas entre moros y cristianos, desempeña un papel
profiláctico, estético y emocional importante para
que se mantenga una moralidad en el interior del pueblo.
El hecho folklórico
reviste una dimensión social y religiosa. No puede desligarse
de la propia historia y de las influencias de las comarcas limítrofes
y se relaciona con las creencias, mitos, ritos y fiestas más
vivas del antiguo reino de Granada. La fiesta, con sus actividades
expansivas como canción, danza y espectáculo. Tiene
su grado de subversión, modifica los comportamientos. Los
moros, los héroes, los enemigos, los gigantes y los ogros
de la mitología pirenaica son, ante todo, constructores
según la tradición popular. Las azañas de
unos pasan a otros. Son las imágenes de potencia y de fuerza
sobrehumana que domina. En lo imaginario, el Oriente mítico
empieza al Sur de los Pirineos.
Yvette Cardaillac-Hermosilla,
Université de Bordeaux III
Foto: Enciclopedia Auñamendi |