|
El
acceso al agua, la conquista del agua en las sociedades que experimentaron
un desarrollo económico moderno fue un proceso lento que
determinó en el medio y largo plazo mejoras valiosas en
la calidad de vida de los ciudadanos. En Vizcaya los ayuntamientos
se hicieron cargo de la infraestructura del agua, acometiendo
primero el abastecimiento y luego el saneamiento, si bien es cierto
que ni en uno ni en otro caso las soluciones fueron definitivas.
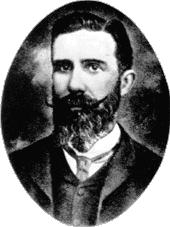 Por
lo que respecta a Bilbao el primer proyecto importante de abastecimiento
de aguas fue el llevado a cabo por Ernesto Hoffmeyer y se desarrolló
entre 1879 y 1886. Este ingeniero propuso una doble red de distribución
y servicio de aguas de dos clases: la potable para bebida y condimentación
de alimentos y otra de agua del río destinada al servicio
de inodoros, limpieza de habitaciones y utensilios domésticos,
bañeras, riegos y usos industriales. Se incorporaron nuevos
manantiales y mejoraron los sistemas de almacenamiento de agua.
A pesar de ello a finales de siglo y principios del siguiente
no se había resuelto del todo el problema de escasez de
aguas, que el ayuntamiento trataba de solventar con escaso éxito.
La entrada en servicio del embalse de Cruceta (1923) en la cercana
localidad de Zollo, con una capacidad próxima a los 400.000
metros cúbicos llegó a remediar, en parte, las habituales
restricciones. Por
lo que respecta a Bilbao el primer proyecto importante de abastecimiento
de aguas fue el llevado a cabo por Ernesto Hoffmeyer y se desarrolló
entre 1879 y 1886. Este ingeniero propuso una doble red de distribución
y servicio de aguas de dos clases: la potable para bebida y condimentación
de alimentos y otra de agua del río destinada al servicio
de inodoros, limpieza de habitaciones y utensilios domésticos,
bañeras, riegos y usos industriales. Se incorporaron nuevos
manantiales y mejoraron los sistemas de almacenamiento de agua.
A pesar de ello a finales de siglo y principios del siguiente
no se había resuelto del todo el problema de escasez de
aguas, que el ayuntamiento trataba de solventar con escaso éxito.
La entrada en servicio del embalse de Cruceta (1923) en la cercana
localidad de Zollo, con una capacidad próxima a los 400.000
metros cúbicos llegó a remediar, en parte, las habituales
restricciones.
Los municipios más
importantes situados cerca o en la misma ribera de la Ría
del Nervión plantearon en principio una estrategia propia
o individual. Luego, a partir de los años noventa, complementan
esa actuación con otra de carácter colectivo, que
implicó a localidades como Barakaldo, San Salvador del
Valle, Sestao y Portugalete a poca distancia unas de otras. Entre
1905 y 1906 se aborda un nuevo proyecto -el primero fue en los
años noventa- que como el anterior fue sufragado por Portugalete,
Barakaldo y Sestao. Se consiguió la aprobación de
la autoridad pertinente para la utilización de las aguas
de algunos manantiales y arroyos que discurrían por jurisdicción
de San Salvador del Valle. El caudal derivado se reunía
en un depósito común para luego distribuirse a los
citados municipios.
Ni en la capital
ni en las localidades ribereñas va a existir una decidida
política de acometidas modernas y de saneamientos eficientes
hasta prácticamente la última década del
siglo XIX en Bilbao y más tarde aún en los pueblos
de la ribera del Nervión. En Bilbao se llevó adelante
el plan propuesto por el ingeniero Ricardo Uhagón el año
1893 y que con el título Proyecto definitivo de saneamiento
de la villa de Bilbao pretendía establecer una moderna
red general de alcantarillado, que evitara verter los desperdicios
directamente a la ría. Las obras comenzaron mediada la
última década del siglo XIX y finalizaron en 1903
con un gasto superior a los 5 millones y medio de pesetas. Se
habían definido y ejecutado las bases de un saneamiento
moderno y eficaz, pero la ciudad continuó exigiendo no
sólo su conservación sino también su ampliación.
Con todo, durante la tercera década del siglo XX la red
de alcantarillado de Bilbao distaba de estar terminada. Por esos
años los barrios de Recalde, Olaveaga y Zorroza vertían
las aguas al río sin depuración alguna, por lo que
ya se estudiaban las posibles soluciones que remediaran esta situación.
 |
| El regato,
embalse de Barakaldo. |
Los municipios cercanos
a Bilbao como el residencial Portugalete, los fabriles Barakaldo
y Sestao e incluso el minero San Salvador del Valle, no desarrollaron
planes al estilo del de Bilbao para sanear sus expansiones urbanas.
No se planificó y en ocasiones los propios vecinos llevaron
a cabo las obras, otras el municipio tomó la iniciativa,
pero ni en uno ni en otro caso se plantearon durante este período
obras de envergadura en consonancia con los incrementos de población
y de viviendas. A veces se trata de apenas unos metros de tubería
que en años sucesivos se iba ampliando. Las aspiraciones
sociales de una sanidad pública mejorada, plasmados en
los reglamentos municipales, chocaron corrientemente con la realidad.
A pesar de los deseos municipales de anular los pozos negros,
todavía durante la segunda década del siglo XX se
conceden permisos para su construcción, si bien es cierto
que se exige su limpieza periódica y se obliga con mayor
rigor a los propietarios a que conecten sus salidas de aguas sucias
a las tuberías generales.
En definitiva, el
abastecimiento de agua en la zona se fue solventando poco a poco
y casi siempre con carencias, mientras que el saneamiento moderno
fue más tardío. Una de las consecuencias de este
retraso fue la proliferación de enfermedades epidémicas
e infecciosas. Muchas de estas enfermedades fueron debidas a la
falta de higiene, en definitiva a la escasa disponibilidad de
agua potable para el lavado personal y el de los alimentos y a
contagios relacionados con la carencia de sistemas de evacuación
de aguas residuales. Esta, sin duda, fue una consecuencia más,
y no poco importante, de las altas tasas de mortalidad que se
registraron antes de acabar el siglo. Luego, entrada la centuria
siguiente, si bien los problemas de abastecimiento no se solucionaron
del todo, tanto la capital como el resto de las localidades ampliaron
sus posibilidades e incluso fueron ofreciendo el servicio de aguas
a domicilio. Y aunque el sistema de alcantarillado no progresaba
al mismo ritmo, lo cierto es que la situación mejoró
a juzgar por la remisión de ciertas enfermedades epidémicas
y, sobre todo, de la caída de la mortalidad: Sestao y Barakaldo
tenían una tasa bruta de 11 y 12 por 1000 respectivamente
en 1930, algo menor que la de Bilbao -16 por 1000-, valores en
cualquier caso muy por debajo de las altas tasas que dichas localidades
registraron en los años ochenta del siglo XIX con valores
del 40 por 1000.
La contribución
del agua a esas mejoras relativas, como un factor más,
es sin lugar a dudas incuestionable. El acceso del agua al ámbito
privado, así como su regularidad, significaron una mejora
notable de la calidad de vida de los que disfrutaron de este servicio,
que en principio fueron pocos. Sin embargo, esta situación
tendió a cambiar progresivamente. En el caso concreto de
Barakaldo las solicitudes de agua a domicilio se multiplicaron
por tres durante los quince primeros años del siglo XX,
con respecto a similar período de finales del XIX.
Los primeros peticionarios
del servicio de aguas a domicilio fueron gentes de recursos, dueños
de sus viviendas y en menor medida trabajadores. Los principales
propietarios de viviendas baracaldeses de finales del siglo XIX
empezaron instalando grifos en sus propias moradas y en general
tardaron en hacerlo para sus inquilinos. Las fuentes domiciliarias
no acabaron tan pronto con las públicas, éstas siguieron
funcionando a juzgar por las peticiones vecinales. Durante la
primera década de siglo XX no sólo se extremó
el cuidado de las existentes, sino que se fueron incrementando
en función de las disponibilidades del abastecimiento.
 |
| Pantano
de Ordunte. |
Los aprovechamientos
de agua en las localidades que venimos considerando fueron evolucionando
a lo largo del tiempo. En 1887 Barakaldo, que todavía no
había iniciado obras de envergadura para abastecer el término
municipal, disponía tan sólo de 4 litros de agua
por día y habitante. Luego aunque la oferta se amplió,
los períodos de escasez se hicieron notar, al igual que
en otras localidades como San Salvador del Valle, lo que obligaba
periódicamente a restringir el suministro a los domicilios
particulares. En Bilbao el consumo de agua por habitante aumentó
de 166 litros diarios en 1895, a los 326 en 1920 y 344 en 1924.
Pero el crecimiento lo absorbió prácticamente el
agua de río, no apta para beber ni cocinar. Si desglosamos
ese crecimiento advertiremos que el consumo de agua potable permaneció
en valores similares 53 litros en 1895, 48 en 1920 y 54 en 1924
-funcionando ya Ordunte-. Cuestiones técnicas posibilitaron
una mayor oferta de agua de río mientras que el incremento
de la población y la incorporación paulatina de
nuevos distritos a la capital diluyeron los progresivos aportes
registrados; las disponibilidades de agua potable para el consumo
pasaron de 5.208 litros diarios en 1915 a unos 7.000 en 1925.
|
Pedro
M. Pérez Castroviejo, es Profesor Titular de
Historia e Instituciones Económicas en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao
(U.P.V.). Su tema de investigación
viene siendo el de los niveles de vida de los trabajadores
vascos. Es autor de libros como Clase obrera y niveles
de vida en las primeras fases de la industrialización
vizcaína, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Madrid 1992 y La alimentación de los
pobres. Estrategias del gasto alimentario y la dieta
en la Santa Casa de Misericordia de Bilbao, 1840-1940,
Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao, 1996. Ha estudiado
también el tema del agua, con una primera aportación
presentada al IV Congreso de la Asociación
de Historia Económica en Gerona, 1997 con el
título "La infraestructura del agua en los
municipios industriales de Vizcaya, 1860-1915" . Más
recientemente en las II Jornadas de Antropología
Urbana organizadas por Eusko Ikaskuntza (mayo de 2002),
presentó una comunicación en colaboración
con Alexandre Fernandez (Universidad de Burdeos) titulada,
"El agua y la ciudad: Burdeos y Bilbao (1850-1920).
Normas técnicas, normas sociales". |
|
Fotografías:
Auñamendi |
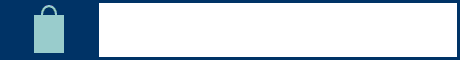

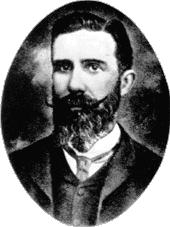 Por
lo que respecta a Bilbao el primer proyecto importante de abastecimiento
de aguas fue el llevado a cabo por Ernesto Hoffmeyer y se desarrolló
entre 1879 y 1886. Este ingeniero propuso una doble red de distribución
y servicio de aguas de dos clases: la potable para bebida y condimentación
de alimentos y otra de agua del río destinada al servicio
de inodoros, limpieza de habitaciones y utensilios domésticos,
bañeras, riegos y usos industriales. Se incorporaron nuevos
manantiales y mejoraron los sistemas de almacenamiento de agua.
A pesar de ello a finales de siglo y principios del siguiente
no se había resuelto del todo el problema de escasez de
aguas, que el ayuntamiento trataba de solventar con escaso éxito.
La entrada en servicio del embalse de Cruceta (1923) en la cercana
localidad de Zollo, con una capacidad próxima a los 400.000
metros cúbicos llegó a remediar, en parte, las habituales
restricciones.
Por
lo que respecta a Bilbao el primer proyecto importante de abastecimiento
de aguas fue el llevado a cabo por Ernesto Hoffmeyer y se desarrolló
entre 1879 y 1886. Este ingeniero propuso una doble red de distribución
y servicio de aguas de dos clases: la potable para bebida y condimentación
de alimentos y otra de agua del río destinada al servicio
de inodoros, limpieza de habitaciones y utensilios domésticos,
bañeras, riegos y usos industriales. Se incorporaron nuevos
manantiales y mejoraron los sistemas de almacenamiento de agua.
A pesar de ello a finales de siglo y principios del siguiente
no se había resuelto del todo el problema de escasez de
aguas, que el ayuntamiento trataba de solventar con escaso éxito.
La entrada en servicio del embalse de Cruceta (1923) en la cercana
localidad de Zollo, con una capacidad próxima a los 400.000
metros cúbicos llegó a remediar, en parte, las habituales
restricciones.
