 |
| Foto:
E. Moreno Esquibel |
Si
nos trasladáramos a la Edad Media, dice Toti que seguramente
sería una pobre mujer esclava de sus quehaceres y acusada
de brujería. "Así lo era la gran inmensa mayoría
y de ellos descendemos", añade entre carcajadas. Su
pasión por la historia le ha llevado a escribir sobre las
calles de las juderías, las torres de Sancho o los señores
de la guerra. Trabaja a un ritmo frenético, y todo lo que
sale de su pluma logra un éxito inaudito. Recientemente
ha publicado "La
abadesa" —novela que cuenta la historia de la hija que
tuvo Fernando el Católico con una mujer de Bilbao—, "El
mensajero del rey" y "Euskal
Herriko leiendak-Leyendas de Euskal Herria". En primavera
verán la luz el libro que ya tiene terminado en torno a
los astures y otro dirigido al público juvenil sobre las
brujas de Zugarramurdi. En noviembre hará lo propio la
novela dedicada a Estella. Una vez cumplidos todos esos encargos,
se meterá de lleno en la que será su siguiente gran
novela, una que tendrá por protagonistas a los agotes.
-¿De dónde
le viene a Toti Martinez de Lezea esa pasión por la historia?
Me viene de mi padre
que también era un enamorado de toda la historia, especialmente
la del País Vasco y más concretamente la del siglo
veinte. Pero a mí esa última no me interesa tanto.
Por eso en casa siempre ha habido libros de historia en casa,
y todo lo que leía mi padre luego nos lo comentaba. Así
que me imagino que la pasión me vendrá de ahí,
porque fui bastante mala estudiante. A lo largo de mi vida me
he ido interesando más por el tema, me inquieta ir a ver
los restos históricos —ermitas, castillos, catedrales—,
principalmente del medievo que es la época que más
me interesa. Como todavía hay testimonios de aquella época
—prácticamente hay pueblos medievales enteros, como Estella—
hay mucho que ver.
-Pasión
por la historia, pero antes de dedicarse a escribir ha sido guionista,
traductora, fundadora de Kukubiltxo…
Fui co-fundadora de
Kukubiltxo junto a mi marido. De todas maneras he ido haciendo
las cosas según las iba necesitando. Estudiar, estudié
idiomas y tengo el título de traductora, pero esa es una
labor bastante dura porque además aquí la mayor
parte de la traducción es técnica. A pesar de todo,
me parecía bastante aburrido y como siempre he andado metida
en muchas asociaciones y grupos, lo del teatro llegó porque
tenía hijos pequeños y en Bizkaia no había
teatro en euskera para niños. Y como no había, había
que hacerlo. Eso me llevó a la televisión. Eran
los primeros años de Euskal Telebista y había que
crearla, estaba el tema de la programación y nuevamente
había que hacer cosas para niños. Así que
me llamaron para que hiciera un muñeco, del muñeco
pasé a los guiones, de ahí a los programas, con
lo cual pasé cinco años en ETB. Pero luego volví
a las traducciones, al trabajo duro.
 La
novela histórica vino porque yo soy lectora de la misma.
Quería leer novela histórica del país, pero
como no había… De todas maneras, el hecho de sacar libros
con tapas duras me parecía algo lejano, inalcanzable. Me
puse a escribir como un ejercicio personal, a ver si funcionaba.
Un amigo me dijo que no era capaz de escribir un libro gordo,
que guiones sí, pero una novela no. Así que me animé
y hasta hoy. Siempre me ha gustado mucho probar las cosas que
no he hecho. No todas, pero me gusta intentarlo. En este caso
salió y de hecho hace un par de años que dejé
las traducciones y hoy en día sólo me dedico a escribir.
Además lo disfruto mucho porque me permite seguir estudiando
historia y al mismo tiempo recrear épocas pasadas que en
realidad en los libros de historia no aparecen claramente. Porque
aparecen datos, pero ¿cómo vivía aquella gente?
¿qué pensaban? De alguna manera es como seguir haciendo
teatro, poniendo tu voz a otros personajes. Procuro ser bastante
veraz, no me invento las cosas porque sí, aunque la novela
es la novela y eso tiene que primar sobre la historia. Porque
si no estaríamos haciendo una historia novelada, y yo quiero
hacer una novela histórica. La
novela histórica vino porque yo soy lectora de la misma.
Quería leer novela histórica del país, pero
como no había… De todas maneras, el hecho de sacar libros
con tapas duras me parecía algo lejano, inalcanzable. Me
puse a escribir como un ejercicio personal, a ver si funcionaba.
Un amigo me dijo que no era capaz de escribir un libro gordo,
que guiones sí, pero una novela no. Así que me animé
y hasta hoy. Siempre me ha gustado mucho probar las cosas que
no he hecho. No todas, pero me gusta intentarlo. En este caso
salió y de hecho hace un par de años que dejé
las traducciones y hoy en día sólo me dedico a escribir.
Además lo disfruto mucho porque me permite seguir estudiando
historia y al mismo tiempo recrear épocas pasadas que en
realidad en los libros de historia no aparecen claramente. Porque
aparecen datos, pero ¿cómo vivía aquella gente?
¿qué pensaban? De alguna manera es como seguir haciendo
teatro, poniendo tu voz a otros personajes. Procuro ser bastante
veraz, no me invento las cosas porque sí, aunque la novela
es la novela y eso tiene que primar sobre la historia. Porque
si no estaríamos haciendo una historia novelada, y yo quiero
hacer una novela histórica.
-De todas maneras,
le costó su tiempo dar ese paso.
 Para
nada. Nada más terminar el libro lo mandé a unas
cuantas editoriales, soy muy osada. En realidad, al principio
no pensaba hacerlo pero unos amigos me animaron. Las mismas editoriales
a las que se lo envié me lo devolvieron, lo cual me reafirmó
que no valía. Entonces mi hermano les comentó a
los de Ttarttalo lo que ocurría y le dijeron que se lo
enviara a ellos. Al principio no me convencía mucho, pero
Ttarttalo había iniciado una colección de novela
histórica —empezaron con Blancos y negros y Amaya
y los vascos en el siglo VIII— y no sabían qué
más publicar porque tampoco es que hubiera gran cosa. Así
que aparecí yo con mis judíos y para mi asombro
me lo aceptaron. Para
nada. Nada más terminar el libro lo mandé a unas
cuantas editoriales, soy muy osada. En realidad, al principio
no pensaba hacerlo pero unos amigos me animaron. Las mismas editoriales
a las que se lo envié me lo devolvieron, lo cual me reafirmó
que no valía. Entonces mi hermano les comentó a
los de Ttarttalo lo que ocurría y le dijeron que se lo
enviara a ellos. Al principio no me convencía mucho, pero
Ttarttalo había iniciado una colección de novela
histórica —empezaron con Blancos y negros y Amaya
y los vascos en el siglo VIII— y no sabían qué
más publicar porque tampoco es que hubiera gran cosa. Así
que aparecí yo con mis judíos y para mi asombro
me lo aceptaron.
-E incluso
fue todo un éxito.
Por cierto, y no he
parado desde entonces. Lo cual demuestra que yo tenía razón:
había mucha gente como yo que quería leer novela
histórica de aquí.
-Sin embargo
siempre ha habido el prejuicio de que lo histórico aburre,
parece como si sólo lo estrictamente de actualidad tuviera
el éxito asegurado.
Lo será para
algunos pero para mí nunca lo ha sido. De todas formas,
¿qué es escribir sobre la actualidad? Es decir, cuando
planteas una novela en realidad planteas sentimientos humanos,
una relación social, laboral o emotiva entre varias personas.
Luego da igual que esté situada en la actualidad o no.
Pero cuando yo escribo una novela situada en el siglo XIII los
personajes también sienten y padecen, tienen sus intrigas,
sus odios y sus pasiones. No creo que sea tan diferente. Lo único
que cambia es el escenario. Además la actualidad no me
interesa tanto, porque ya me la conozco.
-El proceso
de creación de una novela es más complejo. Existe
una labor de documentación que en otro tipo de novelas
quizás no sea tan estricta.
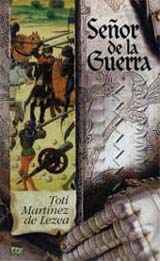 No
lo sé, cada uno tiene su método de trabajo. A lo
mejor resulta que a una persona que esté escribiendo una
novela contemporánea le supone tanto esfuerzo o más
que a mí. Para mí tiene como aliciente que de repente
un período que de otra manera no me ocuparía de
él me lo hace estudiar. El tema de los banderizos ya sabía
que existía, pero el hecho de escribir Señor
de la guerra me obligó a estudiarlo más a fondo.
A parte del esfuerzo natural de escribir me lo paso muy bien porque
estoy descubriendo cosas nuevas continuamente. Me hace viajar
para ver los sitios, porque si voy a escribir una historia situada
en Navarra tengo que conocer el escenario. No
lo sé, cada uno tiene su método de trabajo. A lo
mejor resulta que a una persona que esté escribiendo una
novela contemporánea le supone tanto esfuerzo o más
que a mí. Para mí tiene como aliciente que de repente
un período que de otra manera no me ocuparía de
él me lo hace estudiar. El tema de los banderizos ya sabía
que existía, pero el hecho de escribir Señor
de la guerra me obligó a estudiarlo más a fondo.
A parte del esfuerzo natural de escribir me lo paso muy bien porque
estoy descubriendo cosas nuevas continuamente. Me hace viajar
para ver los sitios, porque si voy a escribir una historia situada
en Navarra tengo que conocer el escenario.
En marzo voy a publicar una
novela sobre los astures. Las luchas astur-cántabras siempre
han sido contadas por los romanos. Yo lo cuento a través
de los astures que también tendrían algo que decir.
Pero de ellos no ha quedado constancia. Yo me voy por la historia
pequeña, por la historia que no cuenta nadie. Escribir
sobre la historia de reyes que son por todos conocidos no me da
ningún placer especial.
-A pesar de
que según dicen la historia ya está escrita, aún
queda mucho por contar.
Durante mucho tiempo
la historia ha pertenecido a un pequeño grupo selecto de
historiadores y expertos. Lógicamente sigue en ellos porque
son ellos los que investigan y los que son capaces de leer documentos
antiguos. De hecho yo me nutro de ellos, porque leo lo que escriben.
Pero es un trabajo científico y raramente llega a la gente
de la calle, porque no lo entendemos simplemente. De todas formas,
siempre he pensado que más que por escribir queda mucho
por interpretar. Siempre se interpreta a partir de unos documentos
existentes, ¿pero esos documentos quién los ha escrito?
Normalmente los han escrito los vencedores. Hay poco escrito sobre
el judío sefardí y desde luego no hay ningún
escrito sobre ninguna persona acusada de brujería. Sabemos
una versión de la historia, pero no la otra. Acertaré
o no acertaré, pero intento acercarme a esa otra versión.
Además, la historia nos pertenece a todos porque todos
descendemos de ella. Yo también puedo interpretarla.
-Antes comentaba
lo importante que es la veracidad en la novela histórica.
Este año se cumple el segundo centenario del nacimiento
de Alejandro Dumas, y según dijo él "la historia
es una muchacha que se puede violar siempre y cuando se le hagan
hijos hermosos".
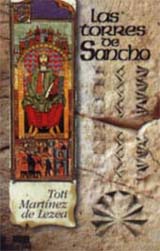 Ya
de primeras la palabra violar me parece muy fuerte. A mi me gusta
más Dumas hijo, me parece mucho más veraz que su
padre. El padre lo que tuvo de bueno fue novelar de verdad la
historia y divertirnos con ella. El conde de Montecristo es
una novela estupenda, y Los tres mosqueteros lo fue hasta
que me interesé por la Francia de Luis XIII y me di cuenta
de su técnica. Porque una cosa es inventar y otra muy distinta
dar actuaciones y caracteres que no tuvieron a personajes históricos
existentes y reales. Pero al igual que Walter Scott, dio un empujón
muy fuerte a la novela histórica. Además la interpretación
histórica de hechos pasados es una constante en la historia
de la humanidad, la Biblia es un ejemplo de ello. Ahora, tanto
como violar la historia… Yo no podría contar una historia
basándome en hechos reales y al mismo tiempo falsearlos.
Por muy bonita que te resulte la novela, si no hay pruebas me
parece demasiado tomar esas licencias. No estoy muy de acuerdo
con eso de violar la historia. Sí interpretarla, pero es
muy distinto. Ya
de primeras la palabra violar me parece muy fuerte. A mi me gusta
más Dumas hijo, me parece mucho más veraz que su
padre. El padre lo que tuvo de bueno fue novelar de verdad la
historia y divertirnos con ella. El conde de Montecristo es
una novela estupenda, y Los tres mosqueteros lo fue hasta
que me interesé por la Francia de Luis XIII y me di cuenta
de su técnica. Porque una cosa es inventar y otra muy distinta
dar actuaciones y caracteres que no tuvieron a personajes históricos
existentes y reales. Pero al igual que Walter Scott, dio un empujón
muy fuerte a la novela histórica. Además la interpretación
histórica de hechos pasados es una constante en la historia
de la humanidad, la Biblia es un ejemplo de ello. Ahora, tanto
como violar la historia… Yo no podría contar una historia
basándome en hechos reales y al mismo tiempo falsearlos.
Por muy bonita que te resulte la novela, si no hay pruebas me
parece demasiado tomar esas licencias. No estoy muy de acuerdo
con eso de violar la historia. Sí interpretarla, pero es
muy distinto.
-En ese binomio
literatura-historia, ¿la literatura debe estar a merced de la
historia, o viceversa?
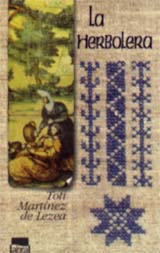 En
el caso de la novela histórica, la historia debe estar
a la merced de la literatura. Lo principal es la novela. Si yo
cojo unos hechos pero si en los documentos que consulto no encuentro
una respuesta acorde con lo que estoy buscando —porque los historiadores
en sí no se ponen de acuerdo—, entonces yo puedo interpretarlos
y dar otra versión. Eso sí es factible. Por ejemplo,
en la quema de Mondragón los historiadores dan tres fechas,
dos en julio y una en junio. Yo elegí la de junio porque
al ser víspera de San Juan le iba muy bien. Ahora, cuando
todos los historiadores están de acuerdo en dar una versión,
no puedo ir contando otra. En realidad, no es que la historia
esté a merced de la literatura. En este tipo de novelas
están entremezcladas. En
el caso de la novela histórica, la historia debe estar
a la merced de la literatura. Lo principal es la novela. Si yo
cojo unos hechos pero si en los documentos que consulto no encuentro
una respuesta acorde con lo que estoy buscando —porque los historiadores
en sí no se ponen de acuerdo—, entonces yo puedo interpretarlos
y dar otra versión. Eso sí es factible. Por ejemplo,
en la quema de Mondragón los historiadores dan tres fechas,
dos en julio y una en junio. Yo elegí la de junio porque
al ser víspera de San Juan le iba muy bien. Ahora, cuando
todos los historiadores están de acuerdo en dar una versión,
no puedo ir contando otra. En realidad, no es que la historia
esté a merced de la literatura. En este tipo de novelas
están entremezcladas.
De todas mis novelas las más
histórica es Señor de la guerra y fue la
que más me costó hacer. En cambio las que me permiten
inventar más porque hay menos datos, las disfruto porque
me vuelco en la fabulación y la escritura.
|
Toti
Martinez de Lezea
(Vitoria-Gasteiz, 1949)
 Estudió
idiomas y es traductora titulada. Estudió
idiomas y es traductora titulada.
Entre 1983
y 1992 fundó dos grupos de teatro en
euskera.
En esas mismas
fechas trabajó como guionista de programas
infantiles en ETB.
En 1992 publicó
Leyendas vascas y desde entonces no ha
dejado de escribir. A ese primer título
se le añadirían La calle de
la judería (1998), Las torres
de Sancho (1999), La herbolera (2000,
Premios Euskadi de Plata y Pluma de Plata),
Señor de la guerra (2001, Premio
Pluma de Plata), La abadesa (2002), El
mensajero del rey (2002) y Euskal Herriko
leiendak-Leyendas de Euskal Herria (2002).
Hoy en día
vive en Larrabetzu.
|
|
|
-
Euskonews & Media 181.zbk
(2002 / 9-27 / 10-4)
|



 La
novela histórica vino porque yo soy lectora de la misma.
Quería leer novela histórica del país, pero
como no había… De todas maneras, el hecho de sacar libros
con tapas duras me parecía algo lejano, inalcanzable. Me
puse a escribir como un ejercicio personal, a ver si funcionaba.
Un amigo me dijo que no era capaz de escribir un libro gordo,
que guiones sí, pero una novela no. Así que me animé
y hasta hoy. Siempre me ha gustado mucho probar las cosas que
no he hecho. No todas, pero me gusta intentarlo. En este caso
salió y de hecho hace un par de años que dejé
las traducciones y hoy en día sólo me dedico a escribir.
Además lo disfruto mucho porque me permite seguir estudiando
historia y al mismo tiempo recrear épocas pasadas que en
realidad en los libros de historia no aparecen claramente. Porque
aparecen datos, pero ¿cómo vivía aquella gente?
¿qué pensaban? De alguna manera es como seguir haciendo
teatro, poniendo tu voz a otros personajes. Procuro ser bastante
veraz, no me invento las cosas porque sí, aunque la novela
es la novela y eso tiene que primar sobre la historia. Porque
si no estaríamos haciendo una historia novelada, y yo quiero
hacer una novela histórica.
La
novela histórica vino porque yo soy lectora de la misma.
Quería leer novela histórica del país, pero
como no había… De todas maneras, el hecho de sacar libros
con tapas duras me parecía algo lejano, inalcanzable. Me
puse a escribir como un ejercicio personal, a ver si funcionaba.
Un amigo me dijo que no era capaz de escribir un libro gordo,
que guiones sí, pero una novela no. Así que me animé
y hasta hoy. Siempre me ha gustado mucho probar las cosas que
no he hecho. No todas, pero me gusta intentarlo. En este caso
salió y de hecho hace un par de años que dejé
las traducciones y hoy en día sólo me dedico a escribir.
Además lo disfruto mucho porque me permite seguir estudiando
historia y al mismo tiempo recrear épocas pasadas que en
realidad en los libros de historia no aparecen claramente. Porque
aparecen datos, pero ¿cómo vivía aquella gente?
¿qué pensaban? De alguna manera es como seguir haciendo
teatro, poniendo tu voz a otros personajes. Procuro ser bastante
veraz, no me invento las cosas porque sí, aunque la novela
es la novela y eso tiene que primar sobre la historia. Porque
si no estaríamos haciendo una historia novelada, y yo quiero
hacer una novela histórica. Para
nada. Nada más terminar el libro lo mandé a unas
cuantas editoriales, soy muy osada. En realidad, al principio
no pensaba hacerlo pero unos amigos me animaron. Las mismas editoriales
a las que se lo envié me lo devolvieron, lo cual me reafirmó
que no valía. Entonces mi hermano les comentó a
los de Ttarttalo lo que ocurría y le dijeron que se lo
enviara a ellos. Al principio no me convencía mucho, pero
Ttarttalo había iniciado una colección de novela
histórica —empezaron con Blancos y negros y Amaya
y los vascos en el siglo VIII— y no sabían qué
más publicar porque tampoco es que hubiera gran cosa. Así
que aparecí yo con mis judíos y para mi asombro
me lo aceptaron.
Para
nada. Nada más terminar el libro lo mandé a unas
cuantas editoriales, soy muy osada. En realidad, al principio
no pensaba hacerlo pero unos amigos me animaron. Las mismas editoriales
a las que se lo envié me lo devolvieron, lo cual me reafirmó
que no valía. Entonces mi hermano les comentó a
los de Ttarttalo lo que ocurría y le dijeron que se lo
enviara a ellos. Al principio no me convencía mucho, pero
Ttarttalo había iniciado una colección de novela
histórica —empezaron con Blancos y negros y Amaya
y los vascos en el siglo VIII— y no sabían qué
más publicar porque tampoco es que hubiera gran cosa. Así
que aparecí yo con mis judíos y para mi asombro
me lo aceptaron.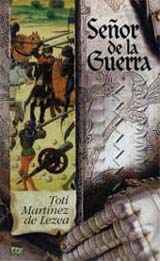
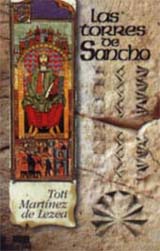 Ya
de primeras la palabra violar me parece muy fuerte. A mi me gusta
más Dumas hijo, me parece mucho más veraz que su
padre. El padre lo que tuvo de bueno fue novelar de verdad la
historia y divertirnos con ella. El conde de Montecristo es
una novela estupenda, y Los tres mosqueteros lo fue hasta
que me interesé por la Francia de Luis XIII y me di cuenta
de su técnica. Porque una cosa es inventar y otra muy distinta
dar actuaciones y caracteres que no tuvieron a personajes históricos
existentes y reales. Pero al igual que Walter Scott, dio un empujón
muy fuerte a la novela histórica. Además la interpretación
histórica de hechos pasados es una constante en la historia
de la humanidad, la Biblia es un ejemplo de ello. Ahora, tanto
como violar la historia… Yo no podría contar una historia
basándome en hechos reales y al mismo tiempo falsearlos.
Por muy bonita que te resulte la novela, si no hay pruebas me
parece demasiado tomar esas licencias. No estoy muy de acuerdo
con eso de violar la historia. Sí interpretarla, pero es
muy distinto.
Ya
de primeras la palabra violar me parece muy fuerte. A mi me gusta
más Dumas hijo, me parece mucho más veraz que su
padre. El padre lo que tuvo de bueno fue novelar de verdad la
historia y divertirnos con ella. El conde de Montecristo es
una novela estupenda, y Los tres mosqueteros lo fue hasta
que me interesé por la Francia de Luis XIII y me di cuenta
de su técnica. Porque una cosa es inventar y otra muy distinta
dar actuaciones y caracteres que no tuvieron a personajes históricos
existentes y reales. Pero al igual que Walter Scott, dio un empujón
muy fuerte a la novela histórica. Además la interpretación
histórica de hechos pasados es una constante en la historia
de la humanidad, la Biblia es un ejemplo de ello. Ahora, tanto
como violar la historia… Yo no podría contar una historia
basándome en hechos reales y al mismo tiempo falsearlos.
Por muy bonita que te resulte la novela, si no hay pruebas me
parece demasiado tomar esas licencias. No estoy muy de acuerdo
con eso de violar la historia. Sí interpretarla, pero es
muy distinto.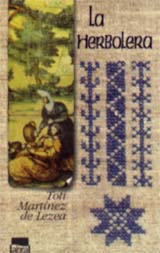 En
el caso de la novela histórica, la historia debe estar
a la merced de la literatura. Lo principal es la novela. Si yo
cojo unos hechos pero si en los documentos que consulto no encuentro
una respuesta acorde con lo que estoy buscando —porque los historiadores
en sí no se ponen de acuerdo—, entonces yo puedo interpretarlos
y dar otra versión. Eso sí es factible. Por ejemplo,
en la quema de Mondragón los historiadores dan tres fechas,
dos en julio y una en junio. Yo elegí la de junio porque
al ser víspera de San Juan le iba muy bien. Ahora, cuando
todos los historiadores están de acuerdo en dar una versión,
no puedo ir contando otra. En realidad, no es que la historia
esté a merced de la literatura. En este tipo de novelas
están entremezcladas.
En
el caso de la novela histórica, la historia debe estar
a la merced de la literatura. Lo principal es la novela. Si yo
cojo unos hechos pero si en los documentos que consulto no encuentro
una respuesta acorde con lo que estoy buscando —porque los historiadores
en sí no se ponen de acuerdo—, entonces yo puedo interpretarlos
y dar otra versión. Eso sí es factible. Por ejemplo,
en la quema de Mondragón los historiadores dan tres fechas,
dos en julio y una en junio. Yo elegí la de junio porque
al ser víspera de San Juan le iba muy bien. Ahora, cuando
todos los historiadores están de acuerdo en dar una versión,
no puedo ir contando otra. En realidad, no es que la historia
esté a merced de la literatura. En este tipo de novelas
están entremezcladas. Estudió
idiomas y es traductora titulada.
Estudió
idiomas y es traductora titulada.