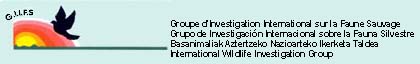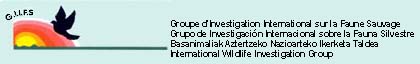|
|
Recién
inaugurado el otoño, durante estos días de
octubre, asistimos al espectacular fenómeno del pase
de aves migratorias, de lo cual nos da toda clase de detalles
Antonio Bea, experto y ameno conocedor de la materia. |
-¿De dónde
viene la relación entre palomas y caza en el País
Vasco?
Este es un lugar privilegiado
para la paloma en particular y para la migración de las
aves, en general. En otoño, numerosas especies y aves del
norte y centro de Europa se dirigen hacia el sur (Península
Ibérica y África). Huyen de los fríos polares
y de los suelos helados y cubiertos de nieve, donde es difícil
encontrar alimento, para pasar el invierno en zonas mucho más
acogedoras tanto a nivel de clima como de disponibilidad de alimento.
Este fenómeno de la migración es una característica
congénita de las aves, reaccionan así.
Las palomas, cuando se dirigen
hacia el sur, se encuentran con la cadena montañosa de
los Pirineos, donde suele ser frecuente el mal tiempo en esta
época. El viento sur al que estamos acostumbrados provoca
grandes concentraciones de nubes en los Pirineos, lo que les impide
la visibilidad. Entonces, buscan la costa, las zonas más
bajas, de mejor tiempo. Por eso es una zona habitual de pase y
de caza, porque vuelan más bajo y se pueden ver. Desde
siempre, la paloma se ha visto mucho en otoño en nuestra
tierra. Esta tradición se remonta a antaño, hay
documentos de caza de paloma de finales de 1800, en puestos fijos
o redes.

-¿De qué
especies de paloma hablamos?
Hablamos fundamentalmente
de la paloma torcaz, que es una especie abundante y en progresión,
tanto a nivel de sus áreas de distribución, como
de densidades. Es la que mayor distancia de migración realiza.
La otra especie silvestre es la zurita, que tiene poblaciones
más reducidas, son sensibles y actualmente, se están
realizando estudios sobre ellas.
-¿En qué
hábitat viven las torcaces?
Su medio es el medio
arbolado, el bosque. Una tendencia curiosa que señalaría
es que algunas poblaciones de palomas torcaces se están
acercando a vivir en las ciudades. Sin embargo, ocupan medios
diferentes a las domésticas: grandes parques urbanos, urbanizaciones
dispersas, con arbolados... Antes el ejemplo de este fenómeno
era Londres. También se da en Madrid de forma significativa
y en Donostia, en el barrio de Amara, hay varias parejas.
 Construyen
nidos con pequeñas ramas, bastante grandes. Realizan dos
puestas, o hasta tres, en función del tiempo que haga,
desde finales de primavera (mayo o junio) y terminan en septiembre. Construyen
nidos con pequeñas ramas, bastante grandes. Realizan dos
puestas, o hasta tres, en función del tiempo que haga,
desde finales de primavera (mayo o junio) y terminan en septiembre.
Se alimentan de hierba y frutos,
tanto las zuritas como las torcaces. Les gustan los frutos, guisantes,
maíz, las semillas. En algunos lugares, se ceban en una
zona de cultivo, pero éstas son situaciones muy concretas.
Sus predadores son las rapaces,
como el halcón peregrino, que alcanza varios cientos de
metros de altura y se lanza alcanzando velocidades de hasta 300
Km/h en el momento de chocar con la paloma. Hace un espectacular
vuelo en picado. La golpea y sólo con el golpe, la paloma
cae al suelo. También carnívoros como martas, jinetas,
garduñas...se alimentan de palomas.
-¿Cuál
es la especie de paloma que vemos habitualmente en las calles?
Es la paloma doméstica,
que no migra, es sedentaria. No se sabe cuántas puede haber.
Constituyen un auténtico problema, por el daño que
sus heces de ácido úrico -corrosivo- producen en
edificios y monumentos, y en el arbolado. Tienen también
múltiples parásitos, que pueden propagar enfermedades.
-¿Va en aumento
la población de palomas domésticas?
Sí, la doméstica
ha ido a más. Se les alimenta bien, como si constituyera
un buen ejemplo de ciudadanía, pero esto puede acarrear
problemas secundarios que no se perciben a primera vista. La ciudad
es un medio en el cual tienen refugios y condiciones climáticas
no extremas, así que han proliferado enormemente. Por ello
la mayoría de la ciudades tienen planes de actuación
para su control.
 |
Paloma
doméstica.
Foto: http://mamba.bio.uci.edu/~pjbryant/biodiv/birds/columbiformes/
columbiformes.htm |
-¿Cómo podemos diferenciar
las palomas torcaces de las domésticas?
 Podemos
observar que las torcaces son robustas, de mayor corpulencia,
suelen pesar unos 500 gr. Tienen el pecho rojizo, las alas con
una franja blanca y unas manchas blancas en el collar. La paloma
doméstica es gris o negra. Podemos
observar que las torcaces son robustas, de mayor corpulencia,
suelen pesar unos 500 gr. Tienen el pecho rojizo, las alas con
una franja blanca y unas manchas blancas en el collar. La paloma
doméstica es gris o negra.
-¿En qué
consiste la migración?
 La
migración se inicia en octubre e incluso en septiembre
en los países escandinavos y bálticos; las palomas
se van concentrando en pequeños bandos, cada vez más
numerosos, y poco a poco van iniciando su desplazamiento hacia
el sur. En un momento dado, grandes concentraciones inician el
viaje hacia el sur de forma directa, mediante largos días
de vuelo en que apenas paran. ¡Llegan a recorrer hasta 800 km
en una jornada de vuelo!. Así, alcanzan la Península
Ibérica varios millones de palomas. Llegan en grandes bandos;
el gregarismo es una característica importante. Las poblaciones
migradoras ocupan todo el norte de Europa y Centroeuropa, y en
invierno, migran. Hay que pensar que vienen desde incluso Finlandia. La
migración se inicia en octubre e incluso en septiembre
en los países escandinavos y bálticos; las palomas
se van concentrando en pequeños bandos, cada vez más
numerosos, y poco a poco van iniciando su desplazamiento hacia
el sur. En un momento dado, grandes concentraciones inician el
viaje hacia el sur de forma directa, mediante largos días
de vuelo en que apenas paran. ¡Llegan a recorrer hasta 800 km
en una jornada de vuelo!. Así, alcanzan la Península
Ibérica varios millones de palomas. Llegan en grandes bandos;
el gregarismo es una característica importante. Las poblaciones
migradoras ocupan todo el norte de Europa y Centroeuropa, y en
invierno, migran. Hay que pensar que vienen desde incluso Finlandia.
La ruta principal de migración
es un eje que se acerca al Golfo de Bizkaia, entre la costa y
los Pirineos Centrales, atravesando Francia desde el norte.
Suele producirse el pase durante
todos los días, con bandos pequeños, que alcanzan
la cifra de 200.000 ó 300.000 palomas. En ocasiones, la
mayor parte se concentra en uno o dos días y en los días
de máximo pase, se han llegado a contabilizar de 700.000
a 1.000.000 de palomas.
-¿Cómo
calculan las palomas que pasan?
Decimos que pasan más
de dos millones de palomas en un mes, lo cual es una estima que
tiene un porcentaje de error, que con la experiencia se va reduciendo.
La migración se controla mediante 5 lugares situados en
área que va desde Irati hasta Urrugne. Hay una especie
de pasillos de unos 30 a 50 km, que les son más favorables,
y donde se detectan los bandos. En cada puesto de observación
hay dos observadores diarios, desde la primera semana de octubre,
desde antes del amanecer hasta la puesta de sol. Se aplican diferentes
métodos de estima, en función del numero. Se cuentan
todas las que pasan si son menos de 200. Si hay más, se
hace una división por sectores, se cuenta bien un sector
y se multiplica por el global de sectores. Cuando el bando es
muy alargado, se suele contar incluso por tiempo, mediante un
cronómetro. Hay observadores con mucha experiencia que
a golpe de vista pueden hacerse idea de cuántas están
pasando, pero siempre conviene hacer el cálculo de estima.
Diariamente, en estos 5 puestos, se hacen fichas, con horario,
dirección de los bandos y número de palomas.

-¿A propuesta
de quién o qué institución se lleva a cabo
el conteo?
Los franceses llevan
cerca de 30 años estudiando esto, por ser una especie cinegética.
Allí, las federaciones de cazadores tienen la competencia
de seguir la evolución de poblaciones. Como hay enorme
tradición de caza, lideran este programa. Inician los estudios
en Irati, para ver las variaciones de un año a otro, si
había estabilidad o crecimiento. A los 20 años,
ven que baja el número de palomas que pasan por Irati y
cobra fuerza una hipótesis que decía que se estaban
trasladando hacia la costa, hacia el oeste. A través de
las federaciones de caza, se decide aumentar los puestos de control
de la migración. Llevamos 3 años que se hace el
conteo en 5 puestos y de está forma se controla mucho mejor.
Se ha visto que hay estabilidad en el número y que el eje
de pase puede desplazarse según el año.
-¿A dónde
acuden tras la migración?
Tras la migración,
entre mediados de noviembre y finales de febrero se produce la
invernada. Hay dos zonas de concentración en la invernada:
Sudoeste de Francia y Sudoeste de la Península Ibérica
(España y Portugal: Extremadura y Setúbal).
Las que migran hasta la península,
llegan hasta la costa de Setúbal, donde hay un dormidero
de hasta 1.500.000 de palomas que se juntan allí, como
si su límite fuera el mar. No les gusta atravesar el mar,
su ruta va por tierra. Muchas veces da la impresión de
que se desplazan buscando la puesta de sol.
En el sudoeste de Francia,
se quedan desde hace 10 o 12 años. Unas 500.000 invernaban
en Las Landas, donde hay mucho pinar y grandes cultivos de maíz,
donde comen lo que queda tras la recolección. Desde hace
5 años, colonizan nuevas zonas, llegan hasta cerca de Pau,
a bosquetes. Hoy día inviernan casi un millón, se
ha duplicado la cifra.
Después, a finales de
febrero, vuelven a remontar a sus lugares de origen, se habla
de la "filopatria", cuando un animal vuelve al sitio
donde nació para reproducirse. Todas ellas vuelven, más
o menos. La misma paloma puede volver varias veces, ya que llegan
a vivir 4 y hasta 5 años. Esto no es un aprendizaje, es
una cuestión genética.

-¿Cómo
abordan los estudios sobre la invernada?
Cuando se empieza a
ver que la migración no era suficiente para estudiar la
situación de las poblaciones de las palomas y su evolución,
se empieza a pensar en cómo se podía abordar la
invernada en la península e incluso en el Norte de África,
porque no teníamos claro donde estaban las palomas en invierno.
Se comienza a colaborar con
las Federaciones de Caza de Euskadi y hace 5 años se empiezan
a firmar convenios de colaboración entre las federaciones
de ambos lados de la frontera, para estudiar el fenómeno
en su conjunto. Se ve que se puede trabajar en común, ya
que hay intereses comunes, es decir, conocer las poblaciones,
su aprovechamiento cinegético, mantenimiento de una actividad
cultural cinegética...
-¿Qué
es el Grupo de Investigación Internacional sobre la Fauna
Silvestre (GIIFS)?
El Grupo de Investigación
Internacional sobre la Fauna Silvestre (G.I.I.F.S.), está
formado por el Consejo Regional de la Caza de Aquitania, el Consejo
Regional de la Caza de Midi Pyrénées y las Federaciones
de Caza de Euskadi. Se constituyó en febrero de 2000 en
Burdeos, con la finalidad de realizar estudios, dirigidos principalmente
a las especies migratorias catalogadas como cinegéticas
(paloma torcaz, paloma zurita, codorniz y zorzales, principalmente);
en un intento de mejorar su gestión a nivel internacional
y a la vez defender los modos tradicionales de caza, en el marco
del estatus actual de sus poblaciones. El GIIFS quiere poner sobre
la mesa que existe información más completa, que
hay formas de tenerla y que hay procedimientos para conocer la
tendencia de la población.
 |
Paloma torcaz
(Columba palumbus).
Foto: http://users.pandora.be/gunther.groenez/houtduif.jpg
|
-Concretamente,
¿qué estudios se han llevado a cabo?
La especie más
estudiada es la paloma torcaz, porque se lleva trabajando sobre
ella 25 años. En estos momentos estamos en la fase de síntesis
de trabajos y de ver los resultados que han dado los programas
de gestión de poblaciones. También se han iniciado
trabajos sobre tórtolas (Plan Europeo y Norteafricano de
gestión de especie), codorniz (un plan muy ambiciosos entre
muchos países), gansos (2 zonas: Zamora y Doñana).
Estamos equipando con emisores vía satélite a gansos,
con objeto de seguir rutas migratorias y comportamiento en invernada.
El pasado año, comenzamos un estudio de poner al día
los datos de poblaciones de zorzales. Vamos a lanzar una publicación
con información de todo esto.
En lo referente a la paloma
torcaz, estamos utilizando por un lado, el parámetro de
la distribución, y hemos visto que el número de
regiones donde nidifica va en aumento, parece que el cambio climático
además favorece este hecho. El otro factor importante es
el de la densidad, no hay mucha gente que lo estudie. Empezamos
a cuantificar poblaciones, primero migratorias, después
les llegará el turno a las poblaciones reproductoras.
-¿Augura un
buen futuro al estudio y gestión de las especies?
Sí, porque ha
dado muy buenos resultados. Ha puesto de manifiesto que en especies
que tienen un ámbito de distribución transfronterizo,
las propuestas que hemos hecho a los diferentes países
han sido muy bien acogidas. Hay buena disposición a colaborar,
porque hasta ahora cada estado gestionaba su problema y precisamente
es un tema que traspasa fronteras. Su fuerza viene de planear
un estudio transfronterizo. Hace un par de años hicimos
un estudio genético de la paloma y la reacción fue
buenísima.
 Queremos
lanzar unas pautas de períodos de caza, un proyecto de
gestión. En Francia se regularon las redes y en Portugal
el número de palomas capturadas por cazador. Queremos
lanzar unas pautas de períodos de caza, un proyecto de
gestión. En Francia se regularon las redes y en Portugal
el número de palomas capturadas por cazador.
Hoy en día, cosa que
antes era impensable, ya que existe gran información, hay
fórmulas para conocer y gestionar la especie de forma sostenible,
que es a lo que se debe tender, de forma que haya un volumen de
paloma permanente y que se cace el excedente. Si hay años
en los que baja, al tener esa información, se puede reducir
la presión. Esto no es utópico, se está aplicando
hoy día a otras especies. En otros ámbitos, como
pesquerías, se está aplicando, aunque trae muchos
enfados entre vecinos!.
-Los defensores
de la caza argumentan que la caza se centra en una especie, la
paloma torcaz (Columba palumbus), la cual no presenta problemas
de conservación, y sobre la que no se efectúan capturas
significativas en número. Por el contrario, existen opiniones
técnicas y biológicas que recomiendan mantener la
prohibición. ¿Qué nos puede decir de esto?
Muchas de las opiniones
se han vertido con pocos o nulos datos. Para hablar de la tendencia
de una población y determinar qué reglamentación
de gestión hay que hacer (qué períodos, qué
capturas, etc.), es necesario tener información. Hablar
con carácter general no es lo más adecuado. De hecho,
cuando las especies cinegéticas se gestionan (corzo, ciervo,
jabalí), se realizan censos, se siguen las poblaciones.
En los últimos 4 años, la población de palomas
no es sólo estable, sino que ha habido un incremento. Hay
una población importante, invernante y estable.
 |
Paloma torcaz
(Columba palumbus).
Foto: http://www.birdguides.com/
|
-Las palomas
están en nuestro imaginario colectivo, son el símbolo
de la paz...¿han existido las palomas mensajeras?
Sí, por ese
carácter que tienen de vuelta a su territorio de origen.
Esto se comprueba mediante el anillamiento, y sí vuelven.
Hay reducido porcentaje de palomas que se extravían y algunas
que no vuelven al punto exacto de partida. Se han utilizado mucho
a través de la historia. Hoy día hay sociedades
colombófilas, muy importantes y con largas tradiciones,
que practican esto y hay palomas que adquieren mucha puntuación.
|
Antonio
Bea (Ordizia, 1954)
 Estudió
Biología primero en León y terminó
en Barcelona, donde se especializó en
zoología, a lo cual se dedicará,
primero en Barcelona, en el departamento de
zoología de la Universidad y posteriormente
en Donostia, en la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
investigando sobre vertebrados. Especialista
en biología de anfibios y reptiles, realiza
su tesis sobre las víboras. Tras unos
años de abandono de investigación
pura y en busca de nuevas líneas de trabajo,
vino la creación de la sociedad Ekos,
donde abrieron varias líneas, entre ellas
la de ecología de vertebrados: anfibios,
reptiles, mamíferos y aves. En los 90,
investigadores franceses que venían haciendo
estudios sobre paloma desde los 70, contactan
con él y comienza a hacer trabajos sobre
la paloma a nivel estatal. Ha sido coordinador
de del atlas de vertebrados de la CAV y también
coordinador y director del catálogo de
especies amenazadas de vertebrados de la CAV.
Redactor de planes de gestión de especies,
tanto cinegéticas como especies amenazadas.
Además, es miembro de Eusko Ikaskuntza. Estudió
Biología primero en León y terminó
en Barcelona, donde se especializó en
zoología, a lo cual se dedicará,
primero en Barcelona, en el departamento de
zoología de la Universidad y posteriormente
en Donostia, en la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
investigando sobre vertebrados. Especialista
en biología de anfibios y reptiles, realiza
su tesis sobre las víboras. Tras unos
años de abandono de investigación
pura y en busca de nuevas líneas de trabajo,
vino la creación de la sociedad Ekos,
donde abrieron varias líneas, entre ellas
la de ecología de vertebrados: anfibios,
reptiles, mamíferos y aves. En los 90,
investigadores franceses que venían haciendo
estudios sobre paloma desde los 70, contactan
con él y comienza a hacer trabajos sobre
la paloma a nivel estatal. Ha sido coordinador
de del atlas de vertebrados de la CAV y también
coordinador y director del catálogo de
especies amenazadas de vertebrados de la CAV.
Redactor de planes de gestión de especies,
tanto cinegéticas como especies amenazadas.
Además, es miembro de Eusko Ikaskuntza.
|
|
|
Fotografías:
Usoa
Otaño Unzurrunzaga
-
Euskonews & Media 184.zbk
(2002 / 10 / 18-25)
|