Inicios de la actividad minera
en los cotos castreños de Mioño y Ontón (1785 - 1840)
El profesor J. I. Homobono escribía no hace mucho: “Las minas de hierro de Castro Urdiales están situadas en el ámbito oriental de este municipio, en términos de sus pueblos de Ontón, Mioño, Lusa y valle de Otañes. Esta zona limita por E. y S. con municipios encartados característicamente mineros, como Muskiz, Sopuerta y Arcentales. (...) constituye una prolongación de la cuenca minera vizcaína, desde el punto de vista geológico, geográfico y económico”1. La minería del hierro castreña, como continuación de la de Vizcaya, fue objeto de un intenso proceso de modernización, industrialización y desarrollo entre aproximadamente los años 1880 y 1930. Como consecuencia se acabó transformando todo el entramado socioeconómico de la comarca, e incluso hasta la propia configuración portuaria y urbana de la villa cabecera. Sin embargo, hasta el momento, poco es lo que sabemos de los orígenes de aquella actividad extractiva. Este será, precisamente, el tema fundamental de este pequeño trabajo.
Es más que probable que desde la Edad Media y a lo largo de los primeros siglos de la Moderna, incluso sin descartar a la época romana, los habitantes de la zona conocieran la existencia de diferentes filones de vena de hierro, y que ocasionalmente los explotaran, aunque siempre en diminutas proporciones. Pero no fue hasta muy entrado el siglo XVIII cuando la actividad minera empezó a adquirir cierta importancia y continuidad. Hasta entonces las ferrerías locales de Agüera, Otañes, Sámano y Santullán se habían abastecido del mineral de hierro proveniente de la cercanísima cuenca de Somorrostro.
Aproximadamente entre los años 1775 y 1782 el precio del mineral vizcaíno comenzó a subir notablemente. Las autoridades provinciales endurecieron las medidas tendentes a impedir, o al menos a desactivar, los envíos hacia otras zonas no vascongadas de la costa cantábrica. La consecuencia más directa de todo este proceso fue la búsqueda de otros posibles yacimientos en toda la franja costera, que de alguna manera pudieran hacer disminuir la dependencia de Somorrostro.

El 18 de mayo de 1785, Don Francisco Villar Carranza, propietario de la ferrería de “Don Bergón” en el valle de Sámano, estableció con los representantes vecinales de Lusa, Mioño y Santullán un convenio, manifestando “que con el motivo de algunas especulaciones y aberiguaciones echas en las inmediaciones del Puerto titulado Salta Caballo, jurisdicción de el referido lugar de Mioño se abía mostrado el sitio titulado de la Cueba y vajo de ella a la parte de el mar, bena de calidad para reducir a Fierro según que se ace con la que producen y se conduce de los minerales de los Concejos del Valle de Somorrostro; cuios sitios apreendió y tomó posesión en conformidad a las costumbres del Señorío de Vizcaya, Don Francisco de Villar Caras, vecino de los mismos lugares, quien le cedió a éste el derecho que así adquirió”2. Inmediatamente el ferrón de “Don Bergón” se puso a explotar el yacimiento de Saltacaballo, al principio únicamente con la intención de beneficiar el mineral en su ferrería. Contrató a una cuadrilla de mineros “inteligentes en la saca, reconocimiento y preparación”, dejando bien claro por escrito : “Que la bena a de ser escogida y de buena calidad (...), libre de tierra y otras malezas, y lo pondrían a su costa en el cargadero de cavallerías, donde éstas puedan cargarse cómodamente, y si para ello fuese necesario algún sendero o camino, a de egecutar a su costa dho Villar (...). Que la saca de dha vena en este presente año dará principio en primero de junio, y seguirán hasta la saca de la necesaria para la labranza (...); pero si sacasen más de la correspondiente a la labranza, estará obligado anualmente el referido Don Francisco a recibir la cantidad que fuese (...), por cada carga de vena de doscientas sesenta y cuatro libras (...) a dos reales de vellón”3.
Esta primera explotación de Mioño debió tener ya bastante éxito en sus primeros meses de trabajo. El 15 de agosto de aquel mismo año de 1785 se reunió plenariamente la Junta del valle de Sámano, manifestando que en los montes comunales de Mioño y Otañes, como auténtica prolongación de los de Somorrostro y Sopuerta, se sabía a ciencia cierta “había claras venas de metal o mineral de hierro” sin aprovechar. Y acordó comunicar el hecho a todas las posibles personas entendidas en la cuestión y pactar con Manuel Antonio Blanco, vecino del valle de Guriezo, la libre utilización de todos los montes para que por espacio de 9 años descubriera todas las posibles venas extraíbles4.
Francisco Villar Carasa, primer descubridor de los veneros de Mioño e hijo del ferrón que comenzó los trabajos mineros, continuó tiempo después con las labores. Hasta el punto que en pocos años, además de lograr satisfacer las necesidades de la ferrería familiar, empezó a exportar mineral hacia otros lugares. Sabemos a este respecto que el 25 de marzo de 1798 pedía, y conseguía, a los ediles de la villa de Castro Urdiales “le franqueasen y dejasen a su disposición el Muelle nuebo, que se halla a la parte del nordeste, para ocuparle con vena y tener pronto quando se le ofrezca embarcarlo y conducirlo a otros puertos pagando por esta ocupación alguna cantidad regular”5.
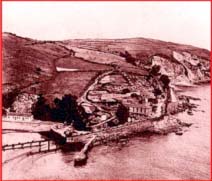 |
|
Puerto y embarcadero de minerales de
Dícido (principios siglo XX). |
Villar Carasa acababa de establecer para la explotación y comercilización de las minas de Mioño sociedad con el donostiarra Domingo de Echabe. La compañía había ganado el remate de la explotación y continuaba los trabajos iniciados por la familia fundadora. Pagaba una canón al Concejo : “Que correspondiendo a este dho lugar de Mioño los minerales de Hierros que radican en los montes de su jurisdicción y se titulan de las Rubias y Salta Caballo, no obstante de ser rematados en su goce y aprobechamiento en fabor de dhos Don Juan Francisco Villar y Don Domingo de Echabe en cantidad de tres mil trecientos reales de vellón por combenio y compañía entre ellos”6. Pero para evitar “de una bez los monopolios de que tienen experiencia en los remates ocurridos por las intrigas entre postores y premeditados fines (...) han resuelto arrendar” los veneros al lugar de Mioño por un plazo de dos años en 17997. En el nuevo convenio se establecía que las composturas de caminos y los posibles accidentes en el laboreo irían a la cuenta de la pequeña compañía Villar-Echabe, y que, además, “el carreteo y condución de las venas desde los minerales hasta el Puerto de Dícido sean preferidos en él los vezinos de este dho lugar, pagándoles los once reales estipulados”8. Muy interesante este último párrafo: nos aclara que la exportación del mineral debía ser ya tan intensa que, a fin de no tener que llevar las cargas por el largo camino (unos 6 kms.) hasta el puerto de Castro Urdiales, habían habilitado un puerto, Dícido, en las cercanías de la playa de Mioño.
 |
|
Playa de Dícido. |
Prácticamente a la vez que en Mioño, allá por el año 1785, debió empezar también la explotación del coto minero de Ontón. En 1786 también Marcos Marín solicitaba construir un pequeño terraplén y embarcadero en la Dársena del puerto de Castro para cargar los minerales que extraía en Ontón otra pequeña compañía9. El ilustrado Jovellanos indicaba, tras la visita que hizo a la zona en el año 1798, que a pesar de lo difícil que resultaban los trabajos y de algunos derrumbamientos, se seguía sacando mineral por el puerto de Castro y que en pequeñas cantidades se beneficiaba en las ferrerías del contorno10. Sin embargo, un informe, fechado en el año 1798, de la Junta de Propios del lugar de Ontón señalaba que “el año pasado de mil setecientos noventa y quatro se concluió el arriendo de vena de piedra para la fábrica de fierro propia de este dho lugar echo en Don Domingo de Munilla, y aunque desde su conclusión se ha buelto a sacar a remate dhos efctos no ha havido postor (...) a causa de haverse declarado (por facultativos) inútiles estos minerales”11.
Parece que los yacimientos de Ontón eran más difíciles de trabajar que los de Mioño y el mineral de peor calidad. A pesar de todo, unos pocos años después, en 1802, los vecinos de la aldea proyectaban construir un pequeño puerto para cargar minerales en la cala de “El Berrón” y “hacer produzir a los terrenos concejiles baldíos donde aunque existen veneras de fierro y en otro tiempo se arrendaron los dejaron intactos sus arrendatarios, ya por su dudosa calidad, o ya por la imposivilidad que notaron para extraerlos por dho Puerto en lanchas ni barcos. Por estos motivos y otros que han exigido los calamitosos tiempos se hallan en el mismo estado. Y viendo estos naturales que el medio de su alibio en algún modo era edificar una ferrería en que se consumiesen los carbones que podían producir el esquilmo de las leñas de sus montes comunes, determinaron”12 ceder las leñas y minerales a quien se comprometiera a su explotación y a sufragar los costes de las obras del pequeño puerto. Encontraron finalmente a la persona dispuesta a asumir aquellas condiciones: “El Sr. Don Pedro Martínez de Larrimbedi cavallero de la Real y distinguida Orden de Carlos tercero, y vecino de la villa de Elgoibar, en la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa”13.
En los otros criaderos, los de Mioño, se produjo un cambio importante en 1823. En aquel momento se suspendieron las exportaciones que se habían venido efectuando hacia Guipúzcoa y los trabajos de la primera compañía. El Concejo vecinal arrendaba ahora los veneros de Saltacaballo, Las Rubias y Villajarta a la compañía comercial castreña “Hijos y viuda de Peñarredonda”14, a condición de que los vecinos fueran preferidos en los trabajos de acarreo hasta el puerto de Dícido15. El contrato se renovó en 1829; pero tan sólo cuatro años más tarde “Los socios de la compañía de la viuda de Peñarredonda e hijos” denunciaron su nombre las tres minas “ante el Sr. Intendente Subdelegado de rentas de esta Provincia de Santander”16 y se negaron a pagar cantidad alguna al concejo de Mioño17. Los vecinos intentaron reaccionar y se entabló un pleito en el “Tribunal de Minería establecido en la heroica villa y corte de Madrid”18. Desgraciadamente para los habitantes de la zona, con una acusadísima falta de recursos económicos para hacer frente a los gastos, el tribunal acabó dando “por justa la denuncia” de la compañía Peñarredonda y nulo el viejo contrato de arrendamiento19.
 |
| Playa de Dícido. |
La actividad de la comarca castreña, después de estos primeros trabajos mineros, todavía auténticos y simples escarceos, recibió un espaldarazo, casi definitivo antes de entrar años después en su época más brillante ya en plena era industrial, con la creación en el vecino valle de Guriezo de los hornos altos al carbón vegetal de “Nuestra Señora de la Merced” en el año 1830. La factoría comenzó ya a surtirse en grandes cantidades de mineral de Mioño y Ontón en la década de 184020, y pasó a intervenir directamente en la prospección minera en la siguiente de los años 50. La mayor parte del transporte hasta la Siderurgia se hacía con barcos de pequeñas dimensiones que cargaban en el diminuto puerto de Dícido y después subían con las pleamares por la ría de Oriñón.
1 Homobono, J. I., “La minería en la zona de Castro Urdiales (1791 - 1986)”, La Cuenca minera vizcaína. Trabajo, patrimonio y cultura popular, Bilbao, 1994, p. 63.
2 Archivo Histórico Provincial de Cantabria (en adelante A.H.P.C.), Nicolás Barañano, leg. 1809, fols. 79 y 80, 18 de mayo de 1785.
3 Ibidem.
4 Ceballos Cuerno, C., Arozas y ferrones. Las ferrerías de Cantabria en el Antiguo Régimen, Santander, 2001, p. 64.
5 A.H.P.C., Romualdo Antonio Martínez, leg. 1821, fols. 59 y 60.
6 A.H.P.C., M. Gil Hierro Quintana, leg. 1817, fols. 3/5.
7 Ibidem, e. 15 de enero de 1799.
8 Ibidem.
9 Ojeda San Miguel, R., El puerto de Castro Urdiales. Recursos técnicos, transporte y comercio (1163-1850), Santander, 2001.
10 Citado por Homobono, ob. Cit., p. 64.
11 A.H.P.C., Cuentas Concejos, leg. 265.
12 A.H.P.C., Romualdo Antonio Martínez, leg. 1823, fols. 29 y 30.
13 Ibidem, e. 6 de febrero de 1802.
14 A.H.P.C., José Velasco, leg. 1915, fols. 14/17.
15 A.H.P.C., Lucas Varanda Cortés, leg. 1847, fols. 81 y 82, 9 de noviembre de 1823.
16 A,H.P.C., José Velasco, leg. 1915, fol. 16.
17 A.H.P.C., Lucas Varanda Cortés, leg. 1842, fols. 22 y 23, 26 de marzo de 1832.
18 A.H.P.C., Lucas Varanda Cortés, leg. 1842, fols. 26 y 27, 21 de octubre de 1832.
19 A.H.P.C., Lucas Varanda Cortés, leg. 1842, fols. 99 y 100, 16 de julio de 1832.
20 A.H.P.C., Francisco de Santa Marina, leg. 1911, fols. 285 y 286.
euskonews@euskonews.com
