Una ruta por los pueblos de hace mil años: Las aldeas del monte Oiz
Iñaki GARCÍA CAMINO, Arqueólogo del Servicio Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia. Profesor tutor de la UNED, Bergara
Cuando en 1004 Sancho Garces III el Mayor, ascendió al trono de la monarquía de Pamplona (la más importante de la época, respetada por los reyes vecinos y temida por los últimos califas de Al-Andalus), la mayor parte de los pueblos que hoy conforman Euskal Herria ya existían. Poco antes del año 1000 un crecimiento demográfico y económico sin precedentes provocó que grupos de campesinos y ganaderos levantaran pequeñas aldeas, abriendo claros en los bosques, en las laderas de las montañas, en los abrigos del litoral o en los bordes de los valles. Para ello tuvieron que roturar tierras y montes, crear prados artificiales, drenar las vegas y aprender a controlar los recursos naturales.
Ejemplos de este proceso de fundación de aldeas existen por todas partes: desde el Cantábrico hasta el valle del Ebro. Pero para realizar el itinerario por los pueblos de hace 1000 años hemos elegido una comarca que no destaca, precisamente, por la existencia de castillos, monasterios o palacios que nos remitan al medioevo, pero que posee numerosas evidencias de haber sido ocupada en la alta Edad Media. Haremos un paseo por las aldeas que se organizaron hace más de 1000 en las laderas de un macizo montañoso: el del Oiz (Bizkaia), y que todavía hoy continúan siendo ocupadas constituyendo el entramado básico del poblamiento rural.

Para este viaje estamos obligados a imaginar. A imaginar un mundo diferente al nuestro, mucho menos poblado, en el que el bosque dominaba el paisaje y donde algunos campesinos se arriesgaron a instalarse en pequeñas aldeas, construyendo modestas cabañas para vivir, almacenar los excedentes de la producción o trabajar. Sin embargo, entre todos los edificios y espacios que desde la aldea se dominaban destacaban dos: la iglesia y el cementerio, creados con el esfuerzo de los vecinos para ser eternos, para perdurar a través del tiempo. La primera, por ser la casa de Dios quien les protegía de lo desconocido, pero también de los señores, y el segundo por ser el lugar donde descansaban los antepasados estrechamente relacionados con la comunidad. Por ello y debido al deseo de aquellos pobladores de hace un milenio, todavía conservamos algunos vestigios de su existencia, aunque muchos pasen desapercibidos a nuestros ojos ya que, pese a sus pretensiones, sus descendientes modificaron el paisaje de las viejas aldeas, para prosperar o sobrevivir.
 Iniciaremos
nuestro recorrido en el barrio de Goiuria
(Iurreta), situado en una terraza de las estribaciones meridionales
del Oiz, desde donde se divisa una amplia perspectiva del valle del Duranguesado,
donde hacia 1297 se fundó la villa de Durango. El barrio, en la actualidad,
está formado por unos pocos caseríos agrupados en torno a un
antiguo camino que unía el puerto de Urkiola con la costa a través
del portal de Maguna (Muxika). En un extremo de la terraza, se levanta una
ermita dedicada a Nuestra Señora, reconstruida en el siglo XVIII sobre
las ruinas de una iglesia y de un cementerio que fueron utilizados entre los
siglos IX y XI. De la iglesia primitiva se conserva una pequeña ventana
reaprovechada en el muro sur, cerca del ingreso, conseguida al horadar en
un sillar de arenisca dos estrechas luces verticales, rematadas en arcos ultrapasados
y separadas por una columnita. Del cementerio proceden dos estelas depositadas
en el Museo Vasco de Bilbao. Llevan éstas una sencilla inscripción
funeraria con la invocación a Dios seguida del nombre del difunto,
que en un caso era Cinemus y, en otro, Emulus. Detrás
de la iglesia, en un barranco se encuentran tres sepulcros que hacen funciones
de abrevaderos.
Iniciaremos
nuestro recorrido en el barrio de Goiuria
(Iurreta), situado en una terraza de las estribaciones meridionales
del Oiz, desde donde se divisa una amplia perspectiva del valle del Duranguesado,
donde hacia 1297 se fundó la villa de Durango. El barrio, en la actualidad,
está formado por unos pocos caseríos agrupados en torno a un
antiguo camino que unía el puerto de Urkiola con la costa a través
del portal de Maguna (Muxika). En un extremo de la terraza, se levanta una
ermita dedicada a Nuestra Señora, reconstruida en el siglo XVIII sobre
las ruinas de una iglesia y de un cementerio que fueron utilizados entre los
siglos IX y XI. De la iglesia primitiva se conserva una pequeña ventana
reaprovechada en el muro sur, cerca del ingreso, conseguida al horadar en
un sillar de arenisca dos estrechas luces verticales, rematadas en arcos ultrapasados
y separadas por una columnita. Del cementerio proceden dos estelas depositadas
en el Museo Vasco de Bilbao. Llevan éstas una sencilla inscripción
funeraria con la invocación a Dios seguida del nombre del difunto,
que en un caso era Cinemus y, en otro, Emulus. Detrás
de la iglesia, en un barranco se encuentran tres sepulcros que hacen funciones
de abrevaderos.
 Siguiendo
el antiguo camino, convertido hoy en carretera, llegamos a la ermita de Santa
Catalina, y de aquí nos dirigimos al barrio de Momoitio
(Garai): ubicado en otra terraza sobre el valle, está constituido
por dos caseríos y una ermita dedicada a San Juan Bautista. Como en
el caso anterior, ya existía en el siglo IX, cuando una reducida comunidad
de labradores y ganaderos levantó una pequeña iglesia de piedra,
de apenas 35 metros cuadrados de superficie, cuyos cimientos se encuentran
bajo la construcción actual datada en el siglo XVI, como se desprende
del ingreso en arco de medio punto y de la ventana asaetada decorada con bolas
del ábside. En torno a la vieja iglesia se reservó un espacio
para ser usado como cementerio, del que se excavaron más de 100 sepulturas
cubiertas por grandes
Siguiendo
el antiguo camino, convertido hoy en carretera, llegamos a la ermita de Santa
Catalina, y de aquí nos dirigimos al barrio de Momoitio
(Garai): ubicado en otra terraza sobre el valle, está constituido
por dos caseríos y una ermita dedicada a San Juan Bautista. Como en
el caso anterior, ya existía en el siglo IX, cuando una reducida comunidad
de labradores y ganaderos levantó una pequeña iglesia de piedra,
de apenas 35 metros cuadrados de superficie, cuyos cimientos se encuentran
bajo la construcción actual datada en el siglo XVI, como se desprende
del ingreso en arco de medio punto y de la ventana asaetada decorada con bolas
del ábside. En torno a la vieja iglesia se reservó un espacio
para ser usado como cementerio, del que se excavaron más de 100 sepulturas
cubiertas por grandes  losas
de arenisca horadadas en uno de sus extremos. Todavía se pueden ver
algunas semienterradas en la campa. Sobre estas losas se realizaban hogueras
rituales cuyos carbones se introducían por el orificio en el interior
de las fosas sepulcrales cubriendo los esqueletos. Estos se depositaron mirando
hacia el Este, sin ajuar personal, salvo tres individuos que fueron enterrados
con sus anillos (de plata decorados con un motivo astral) o con algunas cuentas
de collar depositadas junto a la cabeza a modo de amuletos.
losas
de arenisca horadadas en uno de sus extremos. Todavía se pueden ver
algunas semienterradas en la campa. Sobre estas losas se realizaban hogueras
rituales cuyos carbones se introducían por el orificio en el interior
de las fosas sepulcrales cubriendo los esqueletos. Estos se depositaron mirando
hacia el Este, sin ajuar personal, salvo tres individuos que fueron enterrados
con sus anillos (de plata decorados con un motivo astral) o con algunas cuentas
de collar depositadas junto a la cabeza a modo de amuletos.
 A
apenas 1 kilómetro de Momoitio se localiza el centro del municipio,
Garai,
que dispone de dos iglesias. La parroquial, dedicada a San Miguel, renacentista
y de aparejo de cuidada sillería, tiene su origen en la alta Edad Media,
ya que en sus inmediaciones se descubrió y estudió un cementerio
similar al de Momoitio, con sepulturas cubiertas por losas perforadas.
A
apenas 1 kilómetro de Momoitio se localiza el centro del municipio,
Garai,
que dispone de dos iglesias. La parroquial, dedicada a San Miguel, renacentista
y de aparejo de cuidada sillería, tiene su origen en la alta Edad Media,
ya que en sus inmediaciones se descubrió y estudió un cementerio
similar al de Momoitio, con sepulturas cubiertas por losas perforadas.
En otras terrazas arrellanadas de las estribaciones del monte Oiz y en cotas topográficas muy semejantes se encuentran otros barrios donde también se han hallado vestigios de su pasado que nos remiten a los siglos IX y X.
Al Este de Garai se localiza el núcleo rural de Andikona (Berriz)
formado por una agrupación de caseríos presididos por la majestuosa
iglesia de Nuestra Señora, del siglo XVI, construida en estilo gótico-renacentista,
pero con trazas arqueológicas que permiten retrasar la ocupación
del lugar a fechas anteriores al año 1000. En concreto, nos referimos
a dos cubiertas de sepulturas con el característico orificio de estos
cementerios, que fueron reutilizadas en el enlosado del pórtico de
la iglesia y en un puentecillo de los alrededores. También hace más
de medio siglo se recuperó una estela discoidal que se conserva en
el Museo Vasco de Bilbao.
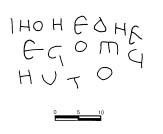 Desde
Andikona ascendemos al alto de Trabakua, pero poco antes de llegar podemos
observar el barrio de Zengotita
(Mallabia), constituido por varios caseríos y los restos de
un hórreo apenas reconocible que debe remontar al siglo XVI. Como es
habitual, en la ermita que presta servicio a la comunidad, algo separada del
núcleo de población, encontramos los testimonios que nos informan
de su origen. En su interior se conserva una estela rectangular con borde
superior ligeramente curvo con una inscripción similar a las que antes
hemos comentado, aunque en esta ocasión el nombre del difunto es Mumuto.
Y en el exterior, dos cubiertas sepulcrales, una de ellas horadada que protegía
un enterramiento efectuado en tierra; y la otra de sección triangular
destinada a cubrir un sepulcro de piedra.
Desde
Andikona ascendemos al alto de Trabakua, pero poco antes de llegar podemos
observar el barrio de Zengotita
(Mallabia), constituido por varios caseríos y los restos de
un hórreo apenas reconocible que debe remontar al siglo XVI. Como es
habitual, en la ermita que presta servicio a la comunidad, algo separada del
núcleo de población, encontramos los testimonios que nos informan
de su origen. En su interior se conserva una estela rectangular con borde
superior ligeramente curvo con una inscripción similar a las que antes
hemos comentado, aunque en esta ocasión el nombre del difunto es Mumuto.
Y en el exterior, dos cubiertas sepulcrales, una de ellas horadada que protegía
un enterramiento efectuado en tierra; y la otra de sección triangular
destinada a cubrir un sepulcro de piedra.

Después de pasar Zengotita, sin superar el puerto de Trabakua, tomamos una desviación hacia la barriada de Goitana (Mallabia). En ella lo primero que observa el visitante es la ermita de San Juan Bautista, modesta construcción del siglo XVI levantada sobre una iglesia anterior que también disponía de su necrópolis, pendiente de excavación por parte de los arqueólogos.
Superado el puerto, ya en la vertiente septentrional del Oiz, descendemos hacia Iruzubieta y de aquí nos dirigimos hacia Bolibar. Antes de llegar a este enclave ascendemos al barrio de Arta (Ziortza-Bolibar), con su correspondiente ermita dedicada a San Pedro que posee una ventana geminada con dos óculos sobre las luces, tallada en un bloque de arenisca, y relacionada con las construcciones asturianas del siglo X. Por esa época, a un lado de la iglesia se levantaron, empleando la madera, algunas construcciones domésticas (viviendas y almacenes), sustituidas posteriormente por caseríos de piedra entre los que destacan el de Arizpe del siglo XVII y el de Lezartza de la siguiente centuria, profusamente decorado con rudas tallas barrocas de tema religioso (veneras, racimos de uvas y músicos).
De vuelta al valle remontamos el curso del río hasta Bolibar, cuyo nombre, que significa valle del molino, es un indicio de la vocación agrícola del asentamiento. El lugar ya existía en el siglo XI cuando se disputaba con Zenarruza el control de la vertiente septentrional del Oiz. Durante un tiempo ambos enclaves se beneficiaron del crecimiento económico que generaban las aldeas del entorno, lo que permitió a sus pobladores reedificar sus iglesias en estilo románico, de lo que son testimonio dos impostas taqueadas que se conservan en el Museo Simón Bolívar (donde también puede verse una reconstrucción del paisaje de este entorno en el año 1000). Pero, a la larga, Bolibar fue también absorbida por Zenarruza, a quien, convertida en colegiata, favorecieron los señores de Bizkaia y reyes castellanos en 1386, entregándole los diezmos, tierras de labrar y de pasto, aguas y montes pertenecientes a la vieja aldea molinera.
 Por
un camino empedrado del siglo XVIII llegamos al monasterio cisterciense de
Zenarruza.
La imagen actual es la de un complejo religioso constituido por la iglesia,
la residencia de los abades, la hospedería y lo que fueron las casas
de los canónigos y de los colonos, articuladas en torno a un patio.
Pese al sabor gótico-renacentista del conjunto, no todas las construcciones
fueron realizadas en el mismo tiempo, sino que se fueron agregando al núcleo
principal constituido por la iglesia cuyo origen remonta al siglo X, aunque
el edificio actual sea del XV. Así, en las excavaciones, los arqueólogos
detectaron los restos de dos templos y de dos necrópolis más
antiguas. De la construcción original se conserva un sillar prerrománico
decorado en bajorrelieve con un motivo astral; y del cementerio algunas cubiertas
sepulcrales horadadas, de los siglos IX y X. Sobre estos elementos, a mediados
del XII, se construyó otra iglesia en estilo románico, más
amplia aunque de una sola nave, dividida en dos tramos y aspecto sobrio, casi
de fortaleza. En su entorno continuó usándose el cementerio,
pero algunos personajes prefirieron ser enterrados en sepulcros exentos ornamentados
con motivos propios de la iconografía de tradición franca y
con otros emparentados con la escultura románica, como se aprecia en
el magnifico ejemplar que se conserva en el Claustro.
Por
un camino empedrado del siglo XVIII llegamos al monasterio cisterciense de
Zenarruza.
La imagen actual es la de un complejo religioso constituido por la iglesia,
la residencia de los abades, la hospedería y lo que fueron las casas
de los canónigos y de los colonos, articuladas en torno a un patio.
Pese al sabor gótico-renacentista del conjunto, no todas las construcciones
fueron realizadas en el mismo tiempo, sino que se fueron agregando al núcleo
principal constituido por la iglesia cuyo origen remonta al siglo X, aunque
el edificio actual sea del XV. Así, en las excavaciones, los arqueólogos
detectaron los restos de dos templos y de dos necrópolis más
antiguas. De la construcción original se conserva un sillar prerrománico
decorado en bajorrelieve con un motivo astral; y del cementerio algunas cubiertas
sepulcrales horadadas, de los siglos IX y X. Sobre estos elementos, a mediados
del XII, se construyó otra iglesia en estilo románico, más
amplia aunque de una sola nave, dividida en dos tramos y aspecto sobrio, casi
de fortaleza. En su entorno continuó usándose el cementerio,
pero algunos personajes prefirieron ser enterrados en sepulcros exentos ornamentados
con motivos propios de la iconografía de tradición franca y
con otros emparentados con la escultura románica, como se aprecia en
el magnifico ejemplar que se conserva en el Claustro.
 Justo
al noroeste, al otro lado de un estrecho valle, se observa otra ermita donde
acabaremos nuestro recorrido, aunque en ella sitúa la tradición
el origen de Zenarruza. Nos referimos a Santa Lucía de Gerrika
(Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz). Según relata el insigne
historiador vasco de finales del siglo XVIII Juan
Ramón Iturriza, en el año 968, estando reunidos en el cementerio
de dicha ermita, entonces iglesia, los caballeros, escuderos y diviseros más
importantes de Bizkaia, vieron como una águila se precipitó
sobre ellos, y acercándose a una sepultura cogió con sus garras
una calavera. Después de alzar de nuevo el vuelo la dejó caer
en un lugar boscoso donde poco más tarde se construyó la primitiva
abadía de Zenarruza, al considerar este acontecimiento como sobrenatural.
Es seguro que la leyenda no es sino un intento de explicar el prestigio adquirido
por la colegiata. Pero lo cierto es que la barriada de Gerrika ya existía
en el siglo X. De su iglesia, probablemente situada bajo la ermita actual
que será objeto de
Justo
al noroeste, al otro lado de un estrecho valle, se observa otra ermita donde
acabaremos nuestro recorrido, aunque en ella sitúa la tradición
el origen de Zenarruza. Nos referimos a Santa Lucía de Gerrika
(Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz). Según relata el insigne
historiador vasco de finales del siglo XVIII Juan
Ramón Iturriza, en el año 968, estando reunidos en el cementerio
de dicha ermita, entonces iglesia, los caballeros, escuderos y diviseros más
importantes de Bizkaia, vieron como una águila se precipitó
sobre ellos, y acercándose a una sepultura cogió con sus garras
una calavera. Después de alzar de nuevo el vuelo la dejó caer
en un lugar boscoso donde poco más tarde se construyó la primitiva
abadía de Zenarruza, al considerar este acontecimiento como sobrenatural.
Es seguro que la leyenda no es sino un intento de explicar el prestigio adquirido
por la colegiata. Pero lo cierto es que la barriada de Gerrika ya existía
en el siglo X. De su iglesia, probablemente situada bajo la ermita actual
que será objeto de  excavaciones
arqueológicas el próximo año, se conserva una ventana
de tres luces con óculos superpuestos de tradición asturiana,
que puede contemplarse en el interior del templo. De su cementerio se conservan
losas agujereadas características de la zona y un sepulcro de piedra
donde debió ser enterrado uno de los miembros más destacados
de la comunidad aldeana.
excavaciones
arqueológicas el próximo año, se conserva una ventana
de tres luces con óculos superpuestos de tradición asturiana,
que puede contemplarse en el interior del templo. De su cementerio se conservan
losas agujereadas características de la zona y un sepulcro de piedra
donde debió ser enterrado uno de los miembros más destacados
de la comunidad aldeana.
euskonews@euskonews.com
