Las Navidades y los bilbaínos: desacralización y dispendios gastronómicos (1901-1932)
Olga MACÍAS MUÑOZ, Universidad del País Vasco
Con el cambio del siglo, aquellas tendencias rupturistas que asomaban a finales del siglo XIX en todos los ámbitos de la vida social de los bilbaínos fueron tomando fuerza. Las tradiciones basadas en el mundo rural y que aún pervivían en el ámbito urbano, fueron dando paso a nuevas actitudes más vinculadas con una concepción de la vida menos religiosa y más cosmopolita. Lejos quedaba la sociedad de consumo en la que nos vemos inmersos, pero ya se estaban dando los primeros pasos hacia la desacralización de las fiestas navideñas, con toda su artillería de comilonas, loterías y aguinaldos. La consolidación de una nueva clase social media influyó en cierta medida a que la Navidad pasase a convertirse en un elemento de relajo y ostentación frente al que hacer diario.
Un ejemplo de este aire rupturista con las tradicionales Navidades nos viene reflejado en la carta que un corresponsal del rotativo El Liberal enviaba desde la villa guipuzcoana de Eibar en 1907. No es difícil extrapolar lo narrado por este reportero hacia otros núcleos industriales. Para comenzar, el cronista no hablaba de recogimiento o de familia para referirse a cómo los eibarreses habían pasado el día de Navidad, sino de derroche de buen humor. Por la mañana, alegres pasacalles recorrieron la villa animando al vecindario, a lo que se sumó el concurrido concierto que la laureada banda La Marcial ofreció en la plaza de Alfonso XIII. Por la tarde, la gente aprovechó para esparcirse por las ventas cercanas y alrededores de la población, aunque alguno hubo que prefirió acercarse al frontón para presenciar los partidos de pelota. Por la noche se celebraron bailes organizados por las sociedades obreras, sin olvidar las funciones de teatro que alcanzaron notables críticas.
 |
| Banda San Marcial de Eibar. |
El día 26 también fue festivo en Eibar. A pesar de que la Iglesia autorizaba el trabajo ese día, los establecimientos industriales continuaron cerrados y se guardo fiesta lo mismo que el día anterior. No faltó concurrencia en los cafés, tabernas y ventas de los alrededores y tanto el frontón, como el Salón de baile y el teatro se vieron favorecidos con muy buenas entradas. También hay que tener en cuenta que la lotería de Navidad había repartido ese año 25.000 pesetas entre los operarios de la fábrica de armas de Monicola, lo que sin duda repercutió de cierto modo a la alegría de estas fiestas.
En las Navidades de 1912 desde el diario El Noticiero Bilbaíno ya se hacía mención al cambio radical que se estaba operando en Bilbao durante los últimos años en cuanto a la forma de festejar la Nochebuena. Antes, reseñaba este rotativo, todo el mundo se recluía en su hogar, y las calles solitarias se presentaban tristes a los ojos de los forasteros. Éstos, salían de sus fondas esperando encontrar el bullicio callejero con que Madrid y otras ciudades celebraban estas fiestas. Sin embargo, cafés y teatros se hallaban cerrados, por lo que, aburridos, estos visitantes regresaban a sus alojamientos. No obstante, continuaba El Noticiero, desde hacía algunos años Bilbao se había comenzado a animar por las fiestas navideñas. No es que se celebrasen con la algazara de otras grandes poblaciones, pero la gente se echaba a la calle, especialmente en los barrios altos, donde rondallas y coros animaban el ambiente. También en estos distritos obreros permanecían durante la noche de Navidad abiertos las tabernas y los cafés, ofreciendo estos últimos un alegre espectáculo de belleza y color.
En este año de 1912 se vertían desde El Liberal fuertes críticas a las transformaciones que se estaban dando en los modos y en las formas de celebrar las fiestas navideñas. La definición que se hacía desde las líneas de este periódico sobre la Navidad no podía ser más palmaria. La Nochebuena, decía, es una fiesta familiar en la que se conmemora el nacimiento del Salvador a través de la cesta de la plaza. Buena prueba de ello eran los desaforados banquetes que se celebraban. Para este diario, lo tradicional no era el culto o el rito, sino que lo tradicional era comer. Si se quitaba a la Nochebuena las cenas copiosas y las libaciones copiosas, nadie notaría en que día estábamos. La Navidad se había convertido en una festividad que se celebraba a golpe de tenedor, con un padre que oficiaba de sacerdote en este grasiento culto al Santísimo Estómago. De lo tradicional quedaba el encanto de la reunión de los vecinos después de la cena, cantando y bailando al son de algún acordeón desvencijado.
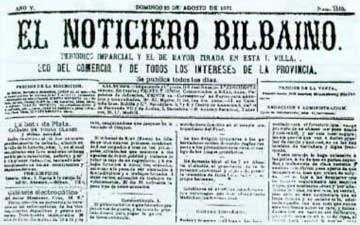 |
| El Noticiero Bilbaíno. |
En torno a 1912 también había otro tema navideño que se discutía desde los rotativos bilbaínos, era la cuestión del aguinaldo. Por estas fechas una legión de pedigüeños poéticos compuesta, entre otros, por multitud de repartidores, gacetilleros, camareros, limpiabotas y serenos, asaltaban a sus clientes o recorrían las casas pidiendo una gratificación con la que poder sobrellevar mejor las fiestas, cuestión harto difícil con los escuetos sueldos que cobraban. No pensemos que solicitar el aguinaldo era llegar y pedir el dinero sin más, que va, todo estaba ligado a un ritual que exigía al peticionario de la ayuda proveerse de unos tarjetones, escritos con unos cuantos versos ad hoc, que repartía entre sus benefactores. El aguinaldo era algo tan popular que se llegó a pensar que era una cosa obligatoria y legislada, cuando en realidad ninguna normativa laboral lo recogía y tan sólo la buena voluntad de la gente lo mantenía.
Por otra parte, las Navidades también se fueron convirtiendo en los días de los pollos y de los gallos. Los días aquellos en los que el capón era el rey indiscutible de las mesas navideñas habían pasado para ser sustituido por sus parientes más asequibles a los bolsillos más modestos. Para 1921, pollos y gallos ya se habían adueñado de los menús de estos días y como el cronista T. Mendibe reseñaba, se llegaban a convertir en una auténtica plaga. Parecía que Bilbao estaba preparada para comer pollo. En todas las casas había un gallo que compartía por breves días la habitación y la comida con las familias. Hay que tener en cuenta que por aquél entonces pollos y gallos se vendían vivos para ser engordados y sacrificados en casa. O bien se les ataba a estos bichos por una pata a otra de una mesa, con una cuerda muy larga que le permitía cierta libertad, o simplemente se les tenía sueltos, saltando por los muebles perseguido por los niños y bufado por el gato. Bilbao era como un inmenso corral, con un concierto de cacareos que hacía difícil conciliar el sueño. Todo llegaba a su final cuando el día de Navidad los cuchillos entraban en faena y entonces pollos y gallos entraban a formar parte de la cena de Nochebuena.
Otra vertiente de las Navidades bilbaínas era la actividad benéfica de las autoridades de Bilbao. Así, el Ayuntamiento no escatimaba esfuerzos para que los pobres acogidos en los diferentes centros asistenciales de la villa pasasen unas fiestas más llevaderas. De este modo en las Navidades de 1921 la alcaldía dio un donativo a los pobres recogidos en la Casa Galera y en los albergues de La Perla y de Achuri de 2 pesetas a las personas mayores y de 1 peseta a los niños. Este donativo ascendió a un total de 1.200 pesetas. Además, en los centros anteriormente citados y en el Asilo de San Mamés se les obsequió a los allí recogidos con una cena extraordinaria de Navidad. En San Mamés, la cena estuvo compuesta de berza, carne estofada, besugo, postres de compota de fruta y turrón, más café, copa y cigarro puro para los ancianos. Rematado todo esto con la misa solemne Misa del Gallo, cantada por el coro de niños del Asilo.
 |
| Comprobando los números del sorteo de Navidad en el salón del pueblo en Bilbao, 1910. |
Acercándonos a la década años treinta, aunque en Bilbao aún pervivían los obradores artesanales de toda la vida, la fabricación de dulces navideños comenzaba a masificarse. Una de las casas más importantes del norte de España estaba instalada en esta villa. La aldeana, que tal era el nombre de esta empresa, hacía alarde en las Navidades de 1928 de su exquisita y surtida producción, en particular, de caprichos y de anguilas, en una exposición sin parangón, que podía ser visitada por todo aquel que quisiera en sus dependencias del muelle de La Merced.
Además, un nuevo elemento se añadía a las Navidades bilbaínas, los turroneros. Provenientes del levante español, se acercaban todos los años por estas fiestas a Bilbao para vender sus productos. En 1928 se les podía encontrar en los rincones de los portales y en los huecos que algunos comercios les cedían para ejercer su industria. Ofrecían a sus clientes bloques de turrón del de Alicante, de Valencia y de Barcelona, a los que se añadían otras variedades, con frutas escarchadas o compuestos por distintas capas de diferentes colores. Estos turroneros también vendían mazapanes y peladillas con los que deleitarse durante las fiestas navideñas. Tampoco hay que olvidar un turrón genuinamente bilbaíno, el turrón de Sokonuzko. Confeccionado a base de tres capas de diferentes chocolates, lo comenzó a fabricar un cocinero de Bilbao que estuvo aprendiendo en Méjico los secretos de la elaboración de los dulces de chocolate.
A la altura de 1930 las nuevas formas de celebrar la Navidad, al igual que todo lo que le rodeaba ya estaban plenamente asentadas en la sociedad bilbaína. La lotería levantaba pasiones, pero claro, si ya de por sí era un mérito loco que te tocase, la celeridad del encumbramiento económico que suponía hacerse rico con la lotería tenía sus ecos en una prensa que no dudaba en dar amplia popularidad de los ganadores. La costumbre del aguinaldo seguía acaparando detractores y, sin apenas novedades, en Bilbao durante las Navidades se hacía lo de siempre: visita protocolaria de las autoridades a la cárcel; la exposición de Muñecas organizadas por las señoritas de la buena sociedad; las fiestas dedicadas a los niños de los asilos; los agasajos de la alcaldía los guardias municipales nocturnos y a los bomberos; el recordatorio al final del último sitio de Bilbao; el Te Deum en la Basílica de Santiago; la Exposición Misional; y sin olvidar el foot-ball, el teatro, los cines... Todo ello eran diferentes modos de pasar unas Navidades sino alegres, sí al menos distendidas.
Mientras tanto, la Nochebuena seguía protagonizada por la cena tradicional en familia. Así es, esta noche seguía estado destinada a la reunión de la familia, pero al convertirse la tradición en rutina, aquella evocación familiar de épocas no tan lejanas perdió fuerza. Tanto en los mercados como en las tiendas de Bilbao se rendía culto a la nueva tradición basada en el comer y beber hasta el hastío. Una surtidísima oferta de alimentos se exponía a unos precios que se disparaban por esos días. En la víspera de Navidad de 1932 en mercado de la Ribera se pagaban las angulas a 13 pesetas el kilo; la merluza a 4,25 pesetas; la pescadilla a 1,75 pesetas; y el besugo a 3,75 pesetas. Los acompañamientos más modestos de estos manjares para la cena de Navidad como la berza y la coliflor estaban a 0,20 y 0,50 pesetas el kilo respectivamente. Las nueces para hacer la intxaursalsa a 1,75 pesetas el kilo, y las manzanas para la compota a 1 peseta el kilo. Con estos precios no se podían permitir en todos los hogares muchos dispendios gastronómicos, aún así ya estaban sentados los primeros pasos para el desaforado consumismo navideño de nuestros días.
euskonews@euskonews.com
