La imagen de Euskal Herria
a ojos de los peregrinos
Jorge
Pérez Calvo
Itzulpena euskaraz
El Camino de Santiago asiste en estos últimos años a un renovado auge tanto en el número de devotos que lo realizan, como en el interés que despierta a investigadores y curiosos, habiéndose constituido en objeto de varios estudios, monografías y congresos dedicados al mismo1. Parte de este renacimiento se debe a la creación de asociaciones de Amigos del Camino de Santiago por toda Europa que lo ha potenciado en gran medida. Prueba de lo que decimos, es el número dedicado por la revista Euskonews&Media al Camino de Santiago en este presente mes de Julio, de la que forman parte las líneas que modestamente hemos elaborado y que el lector está contemplando.
Desde que se hallaran los supuestos restos del Apóstol Santiago en el siglo IX las peregrinaciones no han cesado, suponiendo uno de los hechos de mayor relevancia de la historia medieval peninsular y convirtiéndose, en la actualidad, en el principal foco de peregrinación de la Cristiandad. Las repercusiones han sido no sólo religiosas, sino también culturales, económicas, sociales... A la sombra del Camino se fundaron hospitales, monasterios, albergues, puentes que mejoraron la deficiente red viaria, facilitando el peregrinaje. En estos menesteres destacaron dos personajes que dedicaron su vida a los peregrinos y a la mejora de las condiciones del Camino: Santo Domingo y su discípulo San Juan de Ortega. El primero propició la construcción de un puente, la fundación de un hospital y una iglesia (en la localidad de Santo Domingo de La Calzada), y, en general, diversos arreglos en la ruta; al segundo, San Juan de Ortega, la tradición le atribuye la creación de un albergue, una capilla dedicada a la advocación de San Nicolás, la terminación de la calzada entre Nájera y la ciudad de Burgos, así como la construcción de diversos puentes, entre otros el de Santo Domingo y Belorado. Del mismo modo, el Camino de Santiago potenció la creación de asentamientos y la fundación de villas a lo largo de su recorrido.
 |
|
| Andrés Navajero. |
Estos viajeros nos legaron en sus escritos, entre otras cuestiones, referencias excelentes sobre la hospitalidad, el idioma, la alimentación y la vestimenta de los vascos, temas que pasaremos a desarrollar en las líneas que siguen.
En cuanto a la opinión que les merecieron los vascos y su hospitalidad, no hay unanimidad de criterios, pues es obvio que cada cual se formó una impresión personal con grandes dosis subjetivas que dependieron, en mayor medida, de cómo fueron tratados. Destaca Aimerico Picaud, quien elaboró una especie de manual o guía informativa del Peregrino, más conocida como Liber Sancti Jacobi o Codex Calixtinus (probablemente debe este nombre a que su realización fue encargada por el papa Calixto II). Este viajero francés, al pasar por estos territorios, se encontró con una estampa muy distinta de la de su lugar de origen, un contraste muy pronunciado entre dos realidades geográficas muy diferentes: la suya, esto es, de donde él provenía, caracterizada por el mundo urbano, grandes ciudades, que tenía su contrapunto precisamente en el carácter rural de Euskal Herria; por ello, no nos debe extrañar lo más mínimo la descripción que realiza de los vascos en la primera mitad del siglo XII en la que se observa cierto desprecio: “son un pueblo bárbaro; ésta es gente diferente de todas las gentes por los ritos y la naturaleza; llena de toda malicia; con el color oscuro, con rostro áspero, torcida, perversa, de fe vana y corrompida, lividinosa, por costumbre borracha, docta en toda violencia, feroz y silvestre, viciosa y réproba, impía y desabrida, furiosa y contendedora, inculta en los demás bienes; instruída en todos los vicios e iniquidades, semejante en malicia a los godos y a los sarracenos, enemiga en todo de nuestras gentes galas. Navarro o vasco matan, si pueden, por una moneda, a un galo. En algunas de sus comarcas, en Vizcaya o Álava por ejemplo, los navarros, mientras se calientan, se enseñan sus partes, el hombre a la mujer, y la mujer al hombre. Además, los navarros fornican incestuosamente al ganado. Y cuentan también que el navarro coloca en las ancas de su mula o de su yegua una protección, para que no las pueda acceder más que él. Además da lujuriosos besos a la vulva de su mujer y de su mula. Por todo ello, las personas con formación no pueden por menos de reprobar a los navarros”2. No es difícil imaginar la intranquilidad e inquietud que sintieron los peregrinos que, habiéndose leído la guía, pasaron por tierras vasco-navarras.
Pero obviamente, todas las opiniones en torno a la hospitalidad de los vascos no se realizaron bajo el mismo prisma ni tuvieron connotaciones tan negativas, éste es el caso del cronista Alonso de Palencia quien insiste en la amigable hospitalidad que conceden los vascos a los viajeros. Lo cual sería acorde a la religiosidad de la época que propugnaba la ayuda y limosna al necesitado y al viajero, y que, según la mentalidad de entonces, constituía una vía perfecta para la salvación en el más allá, y poder evitar la condenación eterna y el sufrimiento de las penas purgatorias. Como vemos, cada viajero se formó una opinión muy personal, ante lo cual no cabe realizar generalizaciones que ofrezcan una visión estandarizada de la hospitalidad de los vascos.
Otro aspecto que constituyó un foco de atención a los ojos de los viajeros fue el idioma. Bien es sabido el poco parecido de la lengua vasca respecto a las que se hablaban en los territorios limítrofes. De hecho hoy día se barajan diversas hipótesis sobre su origen y antigüedad. A. Picaud reparó en este detalle, quien consideraba que su cultura occitana era la más desarrollada de la época y al ver que el idioma que hablaban los vascos nada tenía de parecido al suyo, no dudó en calificarla de bárbara: “oyéndoles hablar, te recuerdan los ladridos de los perros, por lo bárbaro de su lengua”3. Otros viajeros, como Andrés Navagero, embajador de la República de Venecia, de viaje por la península ibérica entre los años 1524-26, simplemente se limitaron a constatar la existencia de una lengua completamente desconocida y extraña para ellos y que nada tenía que ver con las que ellos conocían.
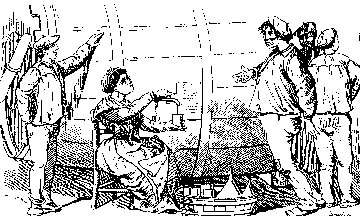 |
Así mismo estos relatos de viajeros nos transmiten más información sobre la imagen de Euskal Herria, que no hacen sino corroborar lo que ya sabemos, a saber: el territorio vasco siempre ha sido deficitario en recursos agrarios y se ha visto obligado a importar los mismos. Andrés Navagero, en este sentido, dijo lo siguiente: “en esta región no se da el vino, y, en cuanto a cereales, pocos; pero lo reciben por mar o por tierra de las otras regiones de España donde abunda”4. Por lo tanto, podría deducirse que ha sido y es una región pobre en esta materia. Tetzel, uno de los acompañantes de León de Rosmithal y de Blatna, de viaje por estas tierras entre 1465-67, nos da detalles al respecto: “tras ello cabalgamos a un país aún más pobre, y allí había un pueblo malvado y asesino llamado Biskein. En este país no hay necesidad de caballo, no hay heno, ni paja, ni cuadras y además los albergues son malos. Se lleva allí el vino en pellejos de cabras; no se encuentra buen pan, carne ni pescado en el país, pues se alimentan de frutas en su mayor parte”5. Nos hallamos pues en una región en la que no se cultivaba la vid para el consumo del vino, elemento de primer orden en la alimentación de entonces. Como sustitutivo, plantaban campos llenos de manzanos de los cuales extraían un vino que llaman sidra, el cual se bebe en su mayoría por la gente de la región; es claro, bueno, blanco y con un poco garbo, sano para quien está acostumbrado, pero difícil de digerir y molesto al estómago de quienes no lo están; esta sidra, a juicio de Andrés Navagero es bueno y quita mucho la sed. Así pues, estos viajeros nos ofrecen algún dato interesante de la alimentación vasca, la sidra; pero también de la forma de obtenerla: y lo hacen con prensas grandísimas como nosotros la uva, pero este necesita mayor fuerza y más peso6.
 |
En resumen, después de estas breves pinceladas, hemos podido observar un paisaje de Euskal Herria, de su hospitalidad, de su lengua, algunos detalles de su alimentación y de su vestimenta desde la perspectiva/óptica, siempre particular y subjetiva, de los viajeros que se asomaron por aquí, pudiendo constatar, que según los ojos de cada persona, se observa una imagen u otra.
BIBLIOGRAFÍA:
BAZÁN DÍAZ, I.; MARTÍN MIGUEL, Mª A., “Asistencia hospitalaria al peregrino en el Camino de Santiago por el País Vasco”, III Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas. Actas del Congreso celebrado en Oviedo del 9 al 12 de octubre de 1993. Oviedo
GARCÍA MERCADAL, José (ed.), Viajes de extranjeros por España y Portugal, Tomo I (siglo XVI), Madrid, Aguilar, 1952-1962.
Guía del peregrino medieval (Codex Calixtinus), Sahún, Centro de Estudios Camino Santiago, 1991
Guía del viaje a Santiago (Libro V del Códice Calixtino), Madrid, Real Academia de la Historia, 1927.
Viaje a España del Magnífico señor Andrés Navagero (1524-1526). Embajador de la República de Venecia ante el emperador Carlos V, Valencia, Castalia, 1951.
1 III Congreso Internacional de Asociaciones, Jacobeas celebrado en Oviedo del 9 al 12 de Octubre de 1993; otro congreso celebrado en Labastida, Rioja Alavesa, cuyas actas han sido publicadas por SANTOS YANGUAS, Juan (ed.), “La Rioja, el vino y el Camino de Santiago. Actas del I Congreso Internacional de la Historia y la Cultura de la Vid y el Vino”, Vitoria-Gasteiz, Fundación Sancho El Sabio, 1996 (en uno de los artículos se habla del vino que, a modo de alimento y medicamento, se aplicaba en los hospitales sitos en el Camino de Santiago); asimismo otras publicaciones relatan las leyendas y milagros ocurridos en localidades del Camino, entre ellas, referidas también al territorio navarro: ATIENZA, Juan G., Leyendas del Camino de Santiago. La ruta jacobea a través de sus ritos, mitos y leyendas, Madrid, EDAF, 1998; Iaona Domne Iacue. El Camino de Santiago en el País Vasco. Donejakue Bidea Euskal Herrian, Dpto. de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno Vasco, 1999; y por citar una obra reciente, hace apenas unas semanas fue publicado MARTÍNEZ GARCÍA, Luis: El Camino de Santiago, una visión histórica desde Burgos, Cajacírculo, Burgos, 2004. Esta breve enumeración bibliográfica, sin ánimo de exhaustividad, demuestra el interés que despierta el tema aún en la actualidad.
2 Guía del viaje a Santiago (libro V del Códice Calixtino), Madrid, Real Academia de la Historia, 1927, pp. 40-41.
3 Guía del peregrino medieval (Codex Calixtinus), Sahún, Centro de Estudios Camino Santiago, 1991.
4 Viaje a España del Magnífico señor Andrés Navagero (1524-1526). Embajador de la República de Venecia ante el emperador Carlos V, Valencia, Castalia, 1951, p. 103.
5 BAZÁN DÍAZ, I.; MARTÍN MIGUEL, Mª A., “Asistencia hospitalaria al peregrino en el Camino de Santiago por el País Vasco”, III Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas. Actas del Congreso celebrado en Oviedo del 9 al 12 de octubre de 1993. Oviedo, p. 83.
6 Viaje a España del Magnífico señor Andrés Navagero (1524-1526). Embajador de la República de Venecia ante el emperador Carlos V, Valencia, Castalia, 1951, p. 103.
7García Mercadal, José (ed.), Viajes de extranjeros por España y Portugal, Tomo I (siglo XVI), Madrid, Aguilar, 1952-1962, pp. 245.
8Viaje a España del Magnífico señor Andrés Navagero (1524-1526). Embajador de la República de Venecia ante el emperador Carlos V, Valencia, Castalia, 1951, p. 102.
