 Artetsu Saria 2005
Artetsu Saria 2005
Arbaso Elkarteak Eusko Ikaskuntzari 2005eko Artetsu sarietako bat eman dio Euskonewseko Artisautza atalarengatik
 Buber Saria 2003
Buber Saria 2003
On line komunikabide onenari Buber Saria 2003. Euskonews y Media
 Argia Saria 1999
Argia Saria 1999
Astekari elektronikoari Merezimenduzko Saria

A menudo se ha olvidado lo novedoso que resulta en Pío Baroja (1872-1956) la definición de la identidad vasca. Frente al surgimiento de una nueva identidad colectiva vasca como el nacionalismo de Sabino Arana Goiri (1864-1902) arraigado en un paisaje perdido :“Zer ikusten dabe / neure begijok? / Au danau dakust galduta / berezi, baso, muru ta mendi...”.1 o la evolución intelectual e ideológica de Miguel de Unamuno desde Paz en la Guerra (1898) hasta la consolidación de su nacionalismo arraigado en Gredos: “lindan en torno tus desnudo campos / tiene en tí cuna el sol y en tí sepulcro/ y en tí santurario”,2 se situará Pío Baroja, redefiniendo el paisaje vasco en lo fronterizo y lo comarcal: “La vida de Irún es una vida bastante alegre y facil; se gana y se gasta con facilidad; hay mucho forastero, mucho comisionista y no se siente tan fuerte la presión de la iglesia como en los demás pueblos vascos”.3 Este ámbito fronterizo reflejará el carácter transitorio de un paisaje marcado por los valles nublados donde la sentimentalidad melancólica de un pueblo que se trasluce tras sus canciones: “Dos pastores vascongados, padre e hijo, entonaron las canciones de su país, unas canciones largas y tristes...”.4
La melancolía del vasco se asocia en Pío Baroja claramente a su simpatía por el paganismo prehelénico. Para Baroja, el bizcaitarrismo implica la destrucción de componente genial de la individualidad vasca y su sometimiento al dogma colectivo. La perdida de la genuinidad pagana implicaría la destrucción de los vínculos que unían al individuo vasco con el medio natural. El bizcaitarrismo para Baroja era un producto latino y semítico que introducía en el vasco un componente de veneración a la ley: “El tradicionalismo y amor por las leyes viejas, es una idea esencialmente judía y romana”.5
Para Baroja, el Jaungoicoa de JEL se contrapone a la divinidad vasca: “El dios antiguo de los vascos es Urcia o Urtzi, que es el mismo Dios Thor de los escandinavos”.6 El rechazo del bizcaitarrismo por parte de Baroja, se explica fundamentalmente por su vanidad y egoísmo, características poco afines a los héroes de las novelas barojianas, personajes fieles a los cambios del medio natural y a disfrutar incluso de sus placeres como el viejo Tellagorri, instructor de Zalacain: “Sabía cazar los peces ; ponía lazos a las nutrias en las cuevas de Amaviturrieta, que se hunde en el suelo y está a medias llena de agua ; echaba las redes en Ocin Beltz, el agujero negro donde el río se embalsa ; pero no empleaba nunca la dinamita porque, aunque vagamente, Tellagorri amaba la naturaleza y no quería empobrecerla”.7
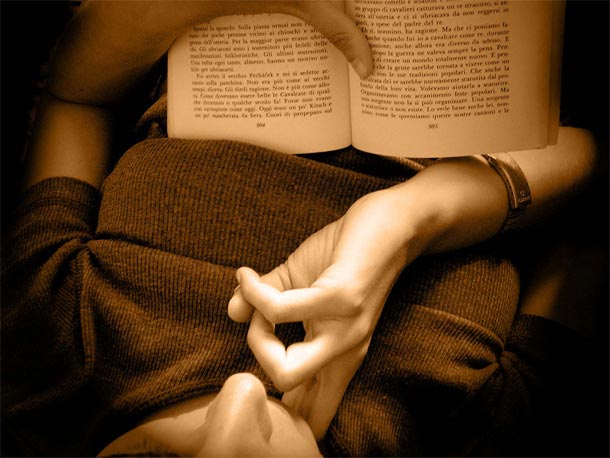
Foto: giuvax.
http://www.flickr.com/photos/rocksrain/28011754/
Baroja a través de uno de sus personajes, Luis Murgía, expondrá curiosamente el origen antropológico de los jesuitas, a los que considerará creadores del bizcaitarrismo que será sinónimo de creación del dogma en la identidad vasca: “El cura católico es muy hombre, muy macho; es el producto de una religión como la judía, en donde la mujer no es más que una tentación, un vaso de impurezas, y de la idea romana de la autoridad. El cura domina a las mujeres por su carácter masculino; pero a los hombres no. Los hombres ven en el cura algo como un rival”.8 El jesuita es el trasunto femenino del cura español que encarnaría la seducción religiosa del hombre: “Los jesuitas han visto claramente que el tipo del cura español, fuerte, brusco, intolerante, aunque no tenga virtudes, no puede apoderarse del sentimiento religioso del hombre. Ellos, comprendiendo esto, han dado la nota femenina y sensual, como contraste a la nota bronca, dogmática del los curas”.9
La defensa de un paganismo vitalista como factor identitario del carácter vasco justificará en Baroja la creación de un tipo de individuo vasco: Un aventurero solitario, contrario a cualquier tipo de causa colectiva como las guerras carlistas donde el propio Zalacaín no combatirá ni con los carlistas ni con los liberales sino que exclusivamente se dedicará al comercio y la explotación del negocio bélico.10 El héroe vasco fabricado por Baroja renegará de cualquier tipo de adoctrinamiento y institucionalización de cultura estatal: El vasco renegador de la escuela, de la iglesia o de cualquier tipo de institucionalización de carácter político o religioso: “Mientras los demas chicos estudiaban la doctrina de Catón, el contemplaba los espectáculos de la naturaleza”.11 Los viejos lobos de mar barojianos no se dedicarán al comercio sino a la trata de esclavos como Shanti Andia, Chimista, el viejo Urbistondo: “...un tipo extraordinario, un viejo lobo de mar… Era un hombre de una de tan absurda confianza en sí mismo y en sus fuerzas, que se sentía capaz de emprenderlo todo”.12 Marinos vascos que aún así curiosamente no dudarán de reivindicar su propia moral de terruño a pesar de ser parte importante del tráfico de esclavos en África: “Los vascos, no. Estos eran casi buenas personas. Estaban convencidos de que saliendo de su pueblo, el vender una familia de negros o de chinos o el robar barcos no tenía importancia. Se figuraba cándidamente mis paisanos, que la honradez, el cumplimiento de la palabra, la buena fe, eran necesarios e imprescindibles en la aldea”.13
Para Pío Baroja la raza vasca como colectividad es un producto muerto y caduco: “Muchas veces pienso que nuestra raza no es fuerte. Esto no lo digo delante de un forastero jamás. Esta raza vasca es bonita, fina de tipo ; pero en general no es fuerte”.14 Más adelante precisará: “Esta es una raza vieja que se ha refinado en el tipo, aunque no en las ideas, y que no tiene mucha fuerza orgánica”.15 La identidad vasca únicamente puede sobrevivir en el aventurero intrépido, en el contrabandista que atraviesa una y otra vez la frontera de las grandes naciones burlando sus límites políticos, porque para Pío Baroja el vasco se opone a la historia tal y como rezará el epitafio de Zalacaín: “De su guerrera apostura / el vasco guarda memoria ; / y aunque el libro de la historia / su rudo nombre rechaza / caminante de su raza / descubreté ante su gloria.”16
1 ARANA GOIRI, Sabino, “Olerkijak”, en Obras Completas de Sabino Arana Goiri, Donosti, Sendoa, 1980, (4 volumenes), IV. pág. 2404.
2 UNAMUNO, Miguel, Obras Completas (ed. Ricardo Senabre), Madrid, Biblioteca Castro, 1999, (10 volumenes), t.V, pág.32.
3 BAROJA, Pío, Obras Completas, (ed. José Carlos Mainer), Barcelona, Opera Mundi, 1998, (25 volumenes), IV, pág. 1051.
4 “Zalacain el aventurero” en Obras Completas, I, op. cit. pág. 321.
5“La sensualidad pervertida” en Obras Completas, III, op. cit.pág. 1135.
6 ibidem.
7 “Zalacain el aventurero” en Obras Completas, I, op. cit. pág. 340.
8 “La Sensualidad pervertida” en Obras Completas, III, op. cit., pág.1020.
9 ibidem.
10“Zalacain el aventurero”, Obras Completas, I , op. cit. pág. 359.
11 “Zalacaín el aventurero”, en Obras Completas, I, op. cit. pág. 342.
12“Las inquietudes de Shanti Andia”, en Obras Completas, III, op. cit. pág. 159.
13 ibid. pág. 254.
14“Las inquietudes de Shanti Andia” en Obras Completas, III, op. cit. pág. 240.
15 ibidem.
16“Zalacain el aventurero” en Obras Completas, I, op. cit. pág. 471.