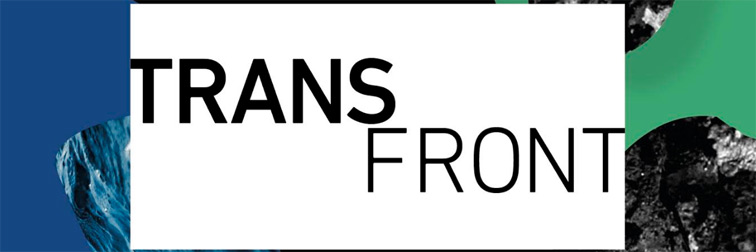
Jon AROZAMENA
Para alguien que se pregunta desde hace tiempo cuál es la forma ideal de vivir el hecho transfronterizo, el caso de Euskal Herria en el marco de las relaciones entre Francia y España no deja de esconder cierto misterio. Por una parte, se perciben barreras entre los dos territorios que separa el Bidasoa. Pero, al mismo tiempo, al intentar profundizar en la observación y análisis de las mismas, uno puede pensar que muchas de éstas parecen estar más bien lejos de ser infranqueables. En estos últimos meses, coorganizar un curso de verano de la UPV/EHU llamado “Cooperación regional transfronteriza: Análisis y experiencias”1, me ha ayudado a replantearme estas cuestiones. En este proceso, que aún continúa, he adquirido alguna certeza y bastantes dudas: ¿Somos todo lo transfronterizos que podríamos ser? ¿Somos todo lo transfronterizos que queremos realmente ser? Para responder a éstas y a otras preguntas, y para, en definitiva, entender cómo se podría potenciar el deseo de cooperación transfronteriza entre los ciudadanos, colectivos y empresas, organizamos este curso, que tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre entre Donostia y Baiona. Será trilingüe (en euskera, castellano y francés con traducciones simultáneas) y las ponencias correrán a cargo tanto de empresarios, como de emprendedores de proyectos particulares, pasando por profesores e investigadores y sin olvidar a los responsables de las principales instituciones transfronterizas. A través de la organización de este curso, nuestra intención es convocar a un variado abanico de perfiles y dar respuestas útiles a las principales demandas de cada uno de los distintos ámbitos que trataremos.
La reciente creación de la mancomunidad única que agrupa los 158 municipios de Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa da lugar al primer reconocimiento de Iparralde como unidad territorial administrativa en la historia de Francia, sin perjuicio de que puedan existir otras figuras jurídicas técnicamente aplicables al caso con un estatus superior2. Ello, unido a la apertura cultural internacional, con la que gracias a las nuevas tecnologías ha crecido la generación llamada millenial, proporcionan una oportunidad que habría que aprovechar para dar un nuevo impulso a estas relaciones, desde lo privado hasta lo público y apelando tanto a los particulares como a las instituciones.
Sin pretender erigirme en el experto que no soy, estos meses de preparación del curso sí me han permitido identificar lo que creo que pueden ser tres barreras importantes: Por un lado, la cultural y lingüística; por otro lado, la administrativa y legal; y por último, la psicológica.
Para empezar, se menciona a menudo la cuestión cultural y lingüística. No cabe duda de que hay diferencias culturales significativas. Sin embargo, más allá de la traducción política que se le quiera dar al hecho vasco, uno podría pensar que el compartir este rasgo común a ambos lados de la frontera, nos posicionaría en una situación, si no idónea, sí al menos propicia para la colaboración. A esto se le podría añadir la existencia de los raramente reivindicados lazos culturales entre Francia y España. Suele relucir, sin embargo, una cierta inercia, más o menos bilateral, que tiende a ignorar las similitudes y a subrayar con insistencia las diferencias.
En lo que respecta al aspecto lingüístico, hay, claro, un idioma común, el euskera, hablado por el 20,05% de la población en Iparralde, por el 33,9% en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y por el 12,9% en Navarra3. Se está haciendo además un encomiable trabajo por parte de la recientemente creada mancomunidad para la promoción del euskera, el cual, sin ser un idioma de expresión uniforme, es un instrumento esencial de unión entre vascoparlantes y cuyo potencial transfronterizo se está por fin empezando a explotar progresivamente también desde las instituciones de la CAV y de Navarra.
En cuanto a los idiomas estatales, el interés por aprender y utilizar el castellano en Iparralde ha ido aumentando durante estos últimos años, mientras que el interés por el francés en Hegoalde no ha hecho más que disminuir. De hecho, los últimos estudios nos dicen que, por ejemplo, el nivel actual de uso del euskera en Baiona es prácticamente el mismo que el de castellano4. Faltaría, quizás, que en Hegoalde nos volviésemos a acordar de los beneficios culturales y profesionales del aprendizaje del francés. Tampoco parece que estemos cerca de promocionar los “nuevos” acercamientos al plurilingüismo como puede ser la intercomprensión de lenguas de una misma familia lingüística5, que facilitarían un intercambio más natural entre hablantes de idiomas románicos o latinos, con las consiguientes ventajas para las relaciones económicas, sociales y culturales entre hablantes, en nuestro caso, de castellano y francés.
Desde un punto de vista comparativo, la exitosa serie sueco-danesa “El puente”6 no sólo ha ficcionalizado sus relaciones transfronterizas, sino que también ha dado una gran visibilidad, de cara al gran público, al concepto de intercomprensión dentro de una misma familia. Cuesta encontrar, por ejemplo, ficción audiovisual producida en Iparralde o Hegoalde que explore el fenómeno transfronterizo vasco, a pesar de la jugosa materia prima existente.
Por otro lado, nos topamos con las nada desdeñables barreras administrativas y legales. Las disonancias regulatorias empiezan desde la misma configuración administrativa de los territorios y se extienden a todo tipo de ámbitos. Los potenciales quebraderos de cabeza que esto puede crear para los ciudadanos transfronterizos no son pocos. Pero hay también ejemplos, a veces desconocidos, que ilustran lo beneficioso de una adecuación de determinadas legislaciones a la realidad transfronteriza. Un ejemplo de ello podría ser el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaia7, que demuestra que las barreras legislativas son menos infranqueables cuando hay voluntad política, más aún si ésta procede también de París y Madrid, a la hora de adaptarlas a las realidades que pretenden regular. Este centro, que tiene como objetivo el desarrollo de la cooperación policial y aduanera, nace de un convenio8 de 1998. Veinte años después, y con todo lo vivido en la Europa post-Schengen9, ¿cómo podría la legislación aplicable readaptarse al estado de cosas actual?
Por último, no me gustaría dejar de mencionar la barrera psicológica. Si Iparralde y Hegoalde son dos territorios separados por una frontera a la vez que fuertemente unidos por factores culturales comunes de diversos orígenes, este choque de trenes de alta intensidad da a menudo como paradójico resultado el que en las relaciones transfronterizas ciudadanas prime una marcada indiferencia, cuando no un trasfondo relativamente conflictual, esté o no justificado en el caso concreto.
A la luz de estudios como el realizado por la autora Zoe Bray, “vemos todavía como la frontera, a pesar de su apertura y de los vínculos que son establecidos a través de ella, no desaparece como barrera simbólica. (...) Observamos que, en lugar de una apertura de la identidad paralela a la apertura de la frontera, lo que se da es la aparición de nuevas dinámicas de poder. Y, de esta manera, mientras que algunas diferencias, tan fundamentales antes, han desaparecido, otras nuevas aparecen”10. Quizás al tener este tipo de fenómenos en cuenta, estaremos más capacitados para conseguir que haya relaciones más amistosas y menos superficiales entre los poco inocentemente denominados “gabachos”, por un lado y los “joder” por el otro.
Si la llegada de internet ha facilitado sobremanera nuestras opciones de exposición a otras culturas y mentalidades a cuyas expresiones antes no teníamos tan fácil acceso, no es menos cierto que algunas dinámicas de interacción cultural entre los pueblos siguen rigiéndose por rígidas ideas heredadas. En algunos casos, una visión un poco limitativa del concepto de identidad nacional tiende a autoadjudicarse un monopolio de formación de la identidad que excluye a otras con las que podría de hecho convivir y de las que podría enriquecerse. ¿Se corresponde esta actitud con la Europa de 2018? ¿Por qué no desarrollar y fomentar de forma natural la relación económica, social y cultural con vecinos de Iparralde y más allá? Si, además, en líneas generales, la desconfianza o desinterés mutuo es alimentado también en parte por la falta de exposición al “otro”, nosotros queremos, desde nuestra humilde posición, contribuir a que esa exposición aumente. Aprovechar la oportunidad que el estado de cosas actual nos proporciona para poder redefinir las bases de la relación a ambos lados de los pirineos, cristalizando así la enorme y muy positiva labor hecha por tantas personas durante los últimos años. Con la celebración de este curso esperamos atraer y animar la iniciativa ciudadana y empresarial, para que acompañe a unas políticas públicas transfronterizas que podrían ser dotadas de una mayor fuerza, aportando una riqueza única al conjunto de la sociedad.
1 Código G-07. Curso organizado por Jon Arozamena y Martín Echeverría.
2 La figura del Departamento es otro tipo de colectividad territorial que recoge la Constitución Francesa y a la que se atribuyen más competencias que a una Mancomunidad.
3 Son datos recogidos durante el año 2016 y hacen referencia a la población de 16 años o más. Fuente: “VI Inkesta Soziolinguistikoa” realizada conjuntamente por Eusko Jaurlaritza (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza), Nafarroako Gobernua (Euskarabidea) y Euskararen Erakunde Publikoa/Office Public de la Langue Basque.
4 Informe “Medición del uso de las lenguas en la calle. Euskal Herria, 2016” del Cluster de Sociolingüística de julio de 2017.
5Con el término “intercomprensión” se suele designar el fenómeno que tiene lugar cuando dos personas comunican entre sí con éxito hablando cada una en su propia lengua. Si bien un proceso espontáneo, puede acelerarse a través de un recorrido guiado de enseñanza/aprendizaje. (Eurom5)
En 1991, el Bureau Lingua de la U.E. financió el proyecto Eurom-4 para la enseñanza simultánea de 4 lenguas románicas (español, francés, italiano y portugués) destinado a aquellas personas hablantes de una o más de estas lenguas. Una de las hipótesis en las que se basaba era la posibilidad de dominar con bastante rapidez las semejanzas estructurales existentes. (“Método funcional de la intercomprensión plurilingüe” de Isabel Uzcanga Vivar)
6 Con el título original de “Bron/Broen”, la serie narra la investigación policial que sigue a la aparición de un cadáver en la mitad del Puente de Øresund, que une Suecia y Dinamarca. Una detective sueca y un detective danés deberán colaborar en la búsqueda del asesino. Ha sido readaptada en dos ocasiones: “The Bridge”, situada en la frontera entre México y Estados Unidos y “The Tunnel”, cuyo desarrollo tenía lugar en el Eurotúnel, que une Francia con Reino Unido.
7 Este centro integraba de forma coordinada a la Policía Nacional y a la Gendarmería francesas por un lado y al Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el Departamento de Aduanas e Impuestos, por el otro. A todos ellos se añadió la Ertzaintza en 2010.
8 Convenio de Cooperación Transfronteriza en materia Policial y Aduanera entre España y Francia.
9 El Acuerdo de Schengen, firmado en 1985 y en vigor desde 1995, es un acuerdo por el que varios países de Europa suprimieron los controles en las fronteras interiores (entre esos países) y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores (con terceros países).
10 Traducido de “Chapitre 3: Frontières et identité: Perceptions et vécus de l’espace des deux côtés de la frontière franco-espagnole au Pays Basque” (Libro “L’aménagement du territoire en Pays Basque”, coordinado por Eguzki Urteaga).
La opinión de los lectores:
comments powered by Disqus Artetsu Saria 2005
Artetsu Saria 2005
Arbaso Elkarteak Eusko Ikaskuntzari 2005eko Artetsu sarietako bat eman dio Euskonewseko Artisautza atalarengatik
 Buber Saria 2003
Buber Saria 2003
On line komunikabide onenari Buber Saria 2003. Euskonews
 Argia Saria 1999
Argia Saria 1999
Astekari elektronikoari Merezimenduzko Saria